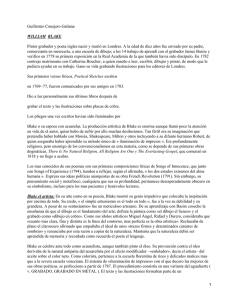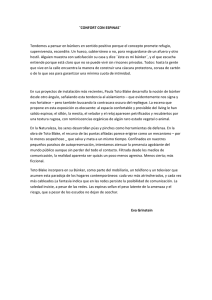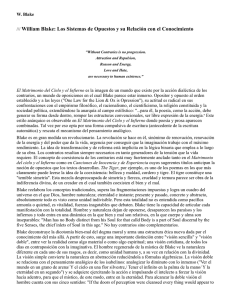DEAD MAN (1995)
Anuncio

VIERNES 19 DEAD MAN 21’30 h. (1995) EE.UU. 134 min. Título Orig.- Dead man. Director y Guión.- Jim Jarmusch. Fotografía.- Robby Müller (B/N). Montaje.- Jay Rabinowitz. Música.- Neil Young. Productor.- Demetra J. McBride. Producción.12 Gauge Prod.- Pandora Film – JVC – Newmarket Capital Group para Miramax Films. Intérpretes.Johnny Depp (William Blake), Gary Farmer (Nobody), Lance Henricksen (Cole Wilson), Michael Wincott (Conway Twill), Mili Avital (Thel Russell), Crispin Glover (el fogonero), Eugene Byrd (Johnny “the Kid” Pickett), Iggy Pop (Salvatore “Sally” Jenko), Billy Bob Thornton (Big George), Jared Harris (Benmont Tench), Gabriel Byrne (Charlie Dickinson), John Hurt (John Scholfield), Alfred Molina (el misionero), Robert Mitchum (John Dickinson). v.o.s.e. Candidata a la Palma de Oro del Festival de Cannes Música de sala: El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford (The assassination of Jesse James by the coward Robert Ford, 2007) de Andrew Dominik Banda sonora original de Nick Cave & Warren Ellis Críticas del estreno: Una película del oeste en blanco y negro dirigida por el autor de Extraños en el paraíso, Bajo el peso de la ley, Mistery Train y Noche en la tierra se prometía tan insólita y rarita como luego, efectivamente, resultó ser. No sorprende, por tanto, que DEAD MAN acabe inscribiéndose, por méritos propios, en el catálogo más genuino de westerns extraños y fuera de norma, casi fronterizos con los códigos habituales del género. Títulos que también pueden reclutarse entre los filmados por otros cineastas igualmente ajenos a la épica del West, como serían -entre varios- George Cukor (El pistolero de Cheyenne), Jacques Tourneur (Una pistola al amanecer) o Joseph L.Mankiewicz (El día de los tramposos). Contemplativo y existencial, pictórico y minimalista en sus hallazgos más estimulantes, el western de Jarmusch le sigue los pasos a un tal William Blake, ingenuo y atildado petimetre del Este en peregrinación fugitiva por el salvaje Oeste, bajo la protección de un indio culto y obeso, adicto al tabaco, que le confunde con la reencarnación del poeta, pintor y visionario británico del mismo nombre y cuyos versos se sabe de memoria. Un viaje que conduce desde el territorio de la inocencia y de las certezas hasta el otro lado del espejo donde habitan el peligro, la maldad, la fragilidad y la vulnerabilidad de la existencia. La película, con todo, acaba perdiéndose por los vericuetos de una persecución que Jarmusch no sabe reconducir y en la que se encuentra incómodo, por lo que el ensayo deviene un verdadero anti western, una rareza curiosa que remite, en sus mejores momentos, a una iconografía plástica y fotográfica de raíces históricas preñadas de autenticidad, pero que tiene graves dificultades para integrar su alto grado de formalización en la estructura narrativa del género. Texto: Ángel Quintana, “Dead man” en “Cannes 95: el festival de los 100 años”, Rev. Dirigido, junio 1995. Con DEAD MAN, Jim Jarmusch, el director más urbano, contemporáneo y me atrevería a decir neoyorquino, del mundo se lanza a una aventura cinematográfica completamente distinta e inesperada, que, sin embargo, mantiene toda la personalidad de su cine. Lo que iguala este film a experimentos anteriores como Extraños en el Paraíso o Bajo el peso de la ley es la imagen en un blanco y negro lleno de matices de grises que produce la sensación de estar ante un daguerrotipo más que ante una fotografía. Lo que la acerca a Noche en la tierra o Mystery train es su construcción episódica, aunque en este caso los capítulos tengan la continuidad de personajes en una historia lineal que empieza y acaba a lo largo de la película. Lo que la diferencia de sus trabajos previos es el tema y, por consiguiente, el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la aventura de este Hombre Muerto. Por primera vez en su carrera, Jarmusch sitúa su acción en la segunda mitad del siglo XIX, en un viaje iniciático a través de las praderas del lejano noroeste de Estados Unidos. Su protagonista, William Blake (Johnny Depp en una composición llena de sensibilidad, dolor y asombro ante lo que le sucede), es un joven del Este que, como Dante, se encuentra -no a la mitad del viaje de su vida, sino más bien al principio- en una selva oscura por haberse apartado del camino recto. Su guía en el laberinto que lo llevará al conocimiento es un indio llamado Nadie que le enseñará otro lenguaje, otro sistema de valores, otra forma de entender el mundo. Son muchas las referencias cultas que se pueden descubrir detrás de este peculiar antiwestern de Jarmusch: la cita del escritor y pintor Henry Michaux con que comienza el film nos da una pista de que no estamos ante un trabajo convencional; el Dead Man del título, William Blake, al que Nadie confunde con el gran poeta y visionario inglés creyéndolo resucitado y vuelto a morir, demuestra que Jarmusch quiere hacer algo más que una película de aventuras; y si la miramos con ojos abiertos a otras influencias, se puede ver que, casi sin querer, Jarmusch reproduce la aventura del Rey Amfortas de Parsifal, el rey herido que busca, como Blake, la forma de liberarse de su dolor y acaba navegando en una barca solitaria sobre las aguas. Este viaje que empieza en un tren y acaba en el mar, cruza bosques, praderas, ríos, paisajes nevados y poblados indígenas, de insólitas arquitecturas, es casi un documental del auténtico Oeste, ya que muestra en sus preciosas imágenes una realidad mucho más cercana a la de las fotos de esa época, que lo que Hollywood acostumbra a enseñar. Atención, pues, a los indios de Jarmusch. No tienen nada que ver con la imagen habitual de los indios del cine. Los indígenas del Pacifico Norte que acompañan al Hombre Muerto viven cerca del mar, tienen una cultura desarrollada y una espiritualidad muy elevada, que no les impide ser divertidos, crueles o ingenuos. Son simplemente distintos a los de John Ford. Una última cosa a destacar: la música que como siempre en el cine de Jarmusch tiene una importancia especial y que en esta ocasión, escrita por Neil Y oung, adquiere tintes antropológicos de una belleza total. Textos: Nuria Vidal, “Dead Man”, en “Críticas”, rev. Fotogramas, octubre 1996. Declaraba Jarmusch que “el paisaje del cine independiente ha cambiado mucho en pocos años. Las compañías de distribución independientes han desaparecido prácticamente y han sido absorbidas por compañías más importantes. Hoy me siento un poco perdido en medio de esta situación”. De la extrañeza de Jarmusch surge un film tan atípico como DEAD MAN. Su protagonista, encarnado por Johnny Depp -devoto de las propuestas en blanco y negro al margen del sistema: Ed Wood-, se ve sometido a similar extrañeza en un mundo que no es el suyo: un contable del Este perdido en las llanuras y bosques del Oeste. Lejos de las ciudades, a la búsqueda de nuevos ideales y conceptos que filmar, Jarmusch se ha embarcado en una aventura hierática, de título fúnebre e itinerario ingrávido, que debe más a Keaton y Kurosawa que a Ford, Mann o Walsh. DEAD MAN es un western abstracto, como lo podían ser los que rodó Monte Hellman a mediados de los sesenta; con toques y pinceladas filosóficas que no denotan en ningún momento el complejo de autor, es decir, se integran bien en el devenir del relato y en su estilo narrativo; con referencias a otros cineastas no especialmente adscritos al cine del Oeste que no suponen un guiño reverencial ni la cita obligada: Jarmusch busca a través de ellos, los citados Keaton y Kurosawa principalmente, su propia definición estilística en este film decididamente a contracorriente que ni tan siquiera puede ampararse en los aspectos más recurrentes del extinguido cine independiente neoyorquino, del que, mientras no se demuestre lo contrario, Jarmusch sigue siendo su mejor y activo exponente. ¿Dónde están Amos Poe, Eric Mitchel, Sara Driver, Jan Egleson, Mark Rappaport o Bette Gordon, otrora figuras destacadas de ese alentador paisaje cinematográfico? Es un western itinerante, una peculiar road movie, modalidad muy querida por Jarmusch y parcelada en torno a algunas obras maestras del género: La diligencia, Centauros del desierto, el ciclo de Budd Boetticher y Randolph Scott, Winchester 73. Pero ese itinerario es más fantasmagórico que físico. DEAD MAN es una película preñada de extraño misterio, de tono irreal, de configuración sonámbula, de atmósfera cercana a lo fantástico. “Escribí las escenas del film casi a la manera de un sonámbulo, sin reflexionar mucho sobre ellas”. Pero ese tono no surge tan sólo de la escritura en la vigilia del sueño, de la intuición más que de la reflexión. Viene dado por la propia casuística del nombre del protagonista, Bill Blake. El indio que se convierte en su compañero de viaje, Nobody/Nadie (Gary Farmer), le define como un hombre muerto porque cree que es el espíritu del poeta, pintor y grabador inglés William Blake. A pesar de que Jarmusch reconoce otras influencias a la hora de confeccionar su película (“una frase de Henri Michaux -nunca es conveniente viajar con un muertome inspiró el personaje principal y el título del film”), también acabó apoderándose del espíritu del poeta Blake: “Mientras leía 1ibros acerca de los nativos americanos, me di cuenta de que las ideas y los escritos de Blake parecían proceder de alguien con el alma de un nativo americano. Su obra ‘Proverbs from Hell’ contiene apuntes del personaje de Nobody en la película”. De hecho, DEAD MAN es la historia de un hombre que viaja para morir y del indio que le acompaña creyendo que ya está muerto. Sobre ambos personajes recae el peso del relato y hay una curiosa vuelta de tuerca en torno al racismo y la divergencia cultural, innato al western de izquierdas o de derechas: el indio protagonista se llama en realidad Xeberche (el que habla fuerte sin decir nada), aunque él prefiere que le conozcan como Nobody porque ha sido condenado por su propia tribu a vagar en soledad tras varios años de cautiverio con los blancos que, precisamente, le sirvieron para instruirse y conocer la obra de Blake. Esa reclusión forzosa en una forma de vida que no era la suya le permitió acceder a los escritos del poeta, y gracias a esta pirueta del destino existe el propio film, ya que sin Nobody el itinerario de Bill Blake no tendría razón de ser. El protagonista viaja del Este al Oeste en tren. El inicio fragmenta el espacio real y el devenir narrativo. La música y la imagen presencian el paso lento del tiempo, el monótono viaje en ferrocarril. Cada plano de Blake en el vagón, observando a los rudos cowboys y tramperos que viajan con él, queda cortado por un fundido en negro. Cuando vuelve la imagen, introducida por los pasajes minimalistas de guitarra de Neil Young (una banda sonora completamente adherida al espíritu del film: escucharla en disco no tiene sentido alguno), sabemos, por la expresión cansada del protagonista y por el paisaje deslizado a través de las ventanas del vagón, que el final del viaje está cercano. Nicolas Saada apunta en su entrevista en “Cahiers” que los fundidos son como los rótulos del cine mudo, que hay en DEAD MAN una deuda evidente con los films primitivos. Jarmusch le contesta recordando una secuencia de Keaton: en El rey de los cowboys también existe la conciencia del tiempo a partir del paisaje cambiante que se observa por la ventanilla del tren. Más Keaton. Blake llega del Este al Oeste ataviado como un payaso, tal como lo define el todopoderoso Dickinson (Robert Mitchum, protagonista de uno de los westerns preferidos de Jarmusch, Blood on the Moon, de Robert Wise): en otra película Este-Oeste, El héroe del río, la apariencia de Keaton es también anacrónica (la figura del payaso) al llegar en tren, procedente de Boston, al rudo contexto de una localidad de Mississippi, con su boina, chaqueta a rayas, flor en el ojal, gruesa maleta y pequeña guitarra. Los ropajes y sombrero de Blake chocan en un mundo sórdido y oscuro, arcaico y funcional, que en otro trueque visual tan desconcertante como atractivo remite a films que nada tienen que ver con el western: cuando Blake entra en la fábrica metalúrgica de Dickinson, la iluminación y la utilización del sonido nos hacen viajar hasta los espacios industriales y delirantes de Cabeza borradora. Misterios y fantasmagorías en el lejano Oeste. Pese a lo armónico de su itinerario físico, la captación del paisaje como un elemento vivo, las figuras musicales que secundan el movimiento de los personajes y la cohesión de sus diferentes bloques argumentales -la llegada de Blake, la muerte del hijo de Dickinson, la persecución, la relación con Nobody, la progresiva integración de Blake en el cambiante Oeste americano, las relaciones personales entre los tres cazarecompensas-, DEAD MAN es una película que interesa sobre todo por la fluctuación de su estilo y lo sorprendente de su dramaturgia variable. Jarmusch trabaja con una cierta dosis de naturalismo: matar a un hombre resulta difícil, y Blake lo comprueba al disparar sobre Charlie Dickinson (fugaz presencia de Gabriel Byrne). Ese mismo naturalismo se mezcla con una estilización absolutamente personal: la configuración del poblado indio en la parte final del film, una especie de pasillo de madera al aire libre con extraños totems y las familias nativas alineadas a cada lado, está inspirada en los poblados Maka, tribu del Pacífico Norte (aunque Nobody es un Pies Negros), pero en pantalla deviene un espacio casi inverosímil. Esa estilización da lugar a hermosas e imprevisibles figuras poéticas: Blake tumbado sobre el cadáver de un cervatillo muerto. La poesía da paso a una atmósfera progresivamente sórdida, sanguínea y enfermiza: Blake aplasta el cráneo de unos de los alguaciles porque le recuerda un icono religioso; el cazarecompensas Cole Wilson (Lance Henricksen) practica el canibalismo después de matar a uno de sus compañeros, Conway Twill (Michael Wincott); los rostros con pinturas de guerra de los indios asemejan figuras espeluznantes cuando se camuflan en el follaje nocturno. La sordidez se convierte en delirio: a Blake lo persiguen tres sádicos cazarecompensas y dos alguaciles rapados (uno de ellos, además, recibe el nombre de Lee Hazlewood, compositor de grandes éxitos pop como “These Boots Are Made for Walking”); Blake y Nobody se enfrentan en una sanguinaria escaramuza nocturna con otro cazador de forajidos, apodado Salvatore “Sally” Jenko y vestido de mujer (Iggy Pop); al final de su itinerario se encuentran con un misionero que vende armas, licores y víveres y presume de racista (Alfred Molina). Recovecos múltiples para un western espectral. “Soy un chico de ciudad, adoro las ciudades y las he filmado de diversas maneras. Tenía necesidad de una pausa, de un cambio en mi cine: necesitaba filmar espacios vírgenes donde no pudiera haber rastro del ser humano, lugares sin carretera, sin hilo telegráfico. Ha sido muy liberador para mí. Puede que haya escogido el western como punto de partida pero sobre todo para alejarme lo más rápido posible”. De esta forma explicaba Jarmusch la existencia de un film que se diferencia notablemente de sus anteriores propuestas. Era, de todos modos, una transformación intuida desde hacía años. Sólo su primer largometraje, Vacaciones permanentes (Permanent Vacations, 1980), acontecía íntegramente en Nueva York. A partir de Extraños en el paraíso (Strangers in the Paradise, 1984), las necesidades vitales de los personajes de Jarmusch les alejarían de los espacios urbanos. Los protagonistas de este film dejaban Nueva York para trasladarse al nevado Cleveland y después a la soleada Florida. Los de Bajo el peso de la ley (Down by Law, 1986) abandonarían Nueva Orleans a la fuerza para, tras una estancia carcelaria, buscar la libertad en los pantanos de Louisiana. Mystery Train (Mystery Train, 1989) acontecía en una ciudad, Memphis, despojada de toda grandeza y convertida en icono cultural norteamericano, mientras que Noche en la Tierra (Night on Earth, 1992) fragmentaba sus sensaciones en torno a cinco ciudades distintas que eran sólo intuidas a través de las ventanillas de otros tantos taxis. Algo, con todo, hermana algunos personajes de estos films con el Bill Blake de DEAD MAN. Hay emigrantes húngaros en Extraños en el paraíso, emigrantes italianos en Bajo el peso de la ley, turistas japoneses en Mystery Train y emigrantes alemanes en Noche en la Tierra. Bill Blake es una suerte de emigrante y de turista en una tierra que no es la suya, que observa la naturaleza agreste con el mismo asombro con el que Armin Müller-Stahl contempla Nueva York desde el interior de un taxi que a duras penas sabe conducir, y con idéntica curiosidad a la mostrada por los adolescentes nipones de Mystery Train a su llegada a la ciudad de Elvis Presley y la Sun Records. El ciclo de cortometrajes de Jarmusch, Coffee and Cigarettes, también ha seguido un itinerario similar. El primero (1986) acontecía en un café de Nueva Orleans, el segundo (1989) en un local de Memphis y el tercero (1993) llevaba como explícito subtítulo “Somewhere in California”: los personajes aislados en un espacio cerrado e inalterable. Incluso en sus escarceos como actor, Jarmusch ha incidido en esta línea: viajó hasta el desierto de Almería para componer un breve personaje en Directos al infierno (Alex Cox, 1987), se fue de la Europa nórdica a la latina en Helsinki-Napoles, todo en una noche (Mika Kaurismaki, 1987) y, como su personaje en DEAD MAN, buscó el contacto con otras civilizaciones acompañando a Sam Fuller al lugar amazónico donde éste debía dirigir Tigrero hace cuatro décadas, mientras Mika Kaurismaki los filmaba para su curioso documental Tigrero. Una película que nunca se hizo (1994). DEAD MAN es, pues, una especie de válvula de escape; una huida coherente, una especie de proceso de liberación personal convertido en singular y sorprendente producto cinematográfico. DEAD MAN abre también un inmenso interrogante sobre lo que puede deparar en el futuro la trayectoria de Jarmusch, tras una película que se abre y se cierra en sí misma sin solución de continuidad. Jarmusch dice preferir el cine negro al western. Por eso uno de sus westerns preferidos es el citado Blood on the Moon, del que admira sobre todo su iluminación de film noir. Se nota en cada plano de DEAD MAN que la aproximación al género no es nada devota. La elección genérica, además de la huida hacia espacios abiertos, implica una cierta reconstrucción-apropiación de sus códigos narrativas y estilísticos. Lo hace a través de los personajes, los símbolos, los temas y la manera de filmar: no hay un solo guiño a la era clásica (como en Lawrence Kasdan o Walter Hill) ni la remodelación de otros films (Clint Eastwood con Raíces profundas). Le sugieren más los westerns de Hawks (“humaniza los personajes con sus fuerzas y sus debilidades”) que los de Ford (“me interesa desde un punto de vista formal, pero no me gusta su manera de idealizar la Historia”). Le fascina la modernidad del Fuller de Forty Guns y la anticonvencionalidad del Ray de Johnny Guitar (“es casi brechtiano, en el sentido de que es un western que no parece un western. El decorado tiene el aspecto de un chalet de estación de esquí de los años cincuenta, los trajes son modernos y, como en el film de Fuller, las mujeres son más fuertes e importantes que los hombres”). También le gustan los de Boetticher y algunos spaghetti-westerns: no es de extrañar que participara en el citado film de Alex Cox. En todo caso, no busca afinidades electivas ni afectivas en su película. Un ejemplo representativo es la utilización del blanco y negro. El espléndido trabajo de Robby Miiller no pretende evocar el de los westerns clásicos ni restituir una estética concreta, sino que parece remitir a algunas obras del Kurosawa de los cincuenta, concretamente La fortaleza escondida, o a la luz en espacios abiertos del Mizoguchi de El intendente Sansho. La elección tiene sentido: “Desde finales de los 50 y principios de los 60, todos los westerns parece que estén filmados con la misma paleta de colores polvorientos. Tanto da que sea una película de Leone o de Eastwood, o incluso un episodio de Bonanza: los colores siempre me parecen los mismos. Si estos colores actúan a un nivel subconsciente o semiconsciente en la audiencia, prefiero utilizar el blanco y negro de DEAD MAN, que me recuerda la atmósfera de películas americanas de los 40 y primeros 50 e, incluso, títulos históricos de Kurosawa o Mizoguchi, antes que el abanico de colores de algunos de los westerns más recientes”. Tampoco uno de los temas vectores del film, que lo es a la vez del género, la venganza -en este caso la de Dickinson hacia Blake-, es empleado en su ortodoxia. El viejo Dickinson, cacique del lugar, empresario y cazador de osos, paga la caza del hombre más preocupado en recuperar su caballo pinto que en vengar a Charlie, su hijo muerto. Jarmusch, coherente con el sorprendente itinerario de Blake, un itinerario al que solamente la muerte otorgará sentido, vacía de contenido muchos de los lugares comunes del género y procede a una nueva escritura de los mismos. No anda nada desencaminado Jarmusch cuando afirma que si Monte Hellman consiguió que el Oeste americano fuera visto por Beckett y Antonioni -en su díptico El tiroteo y A través del huracán-, en DEAD MAN él ha hecho copartícipes de una imaginería muy especial a Kafka, Mizoguchi y Keaton. Texto: Quim Casas, “Jim Jarmusch, Dead Man y el cine independiente”, rev. Dirigido, noviembre 1996. Reseña –tres años después- (1998): Presentada bajo la forma de película de itinerario, DEAD MAN es, antes bien, algo así como el esqueleto completamente descarnado de los relatos clásicos de iniciación y de aprendizaje de la vida. Se podría decir, incluso, que se trata de uno de tales relatos clásicos reducido aquí a su estructura narrativa. El inicio no deja lugar a dudas: un hombre, William Blake (Johnny Depp), viaja en tren con destino a un pequeño pueblo llamado Machine llevando consigo una carta en la que le ofrecen un trabajo de contable. A través de siete brevísimas secuencias separadas entre sí por seis fundidos en negro, el cineasta Jim Jarmusch intenta expresar la monotonía del viaje y del paso del tiempo combinando los primeros planos y las miradas del personaje con contraplanos el paisaje que Blake ve por la ventanilla o con los sucesivos cambios de viajeros en el vagón (lo cual da una idea del viaje largo que efectúa el personaje: Blake es el único viajero común a las siete secuencias). En DEAD MAN el fundido en negro es el eje visual del trabajo de realización, pero para entrar en la película es preciso atender a su sentido (que Jarmusch expone antes de los genéricos: se puede entender como una advertencia pero también como un deseo de mostrar el juego desde el principio). La llegada del viajero a Machine da origen a una sucesión de incidentes que, separados siempre por el fundido en negro, van exponiendo (con una cierta aridez que coquetea con la retórica) no tanto el proceso de aprendizaje de William Blake cuanto su conversión en signo, o, por decirlo de otro modo, su lenta transformación en el modelo tradicional teórico de este tipo de relato. Jarmusch se toma tiempo para explicarlo: ciento treinta y cuatro minutos; duración excesiva que el cineasta intenta enriquecer con una hermosa idea que, empero, no llega a tener la fuerza que podía haber tenido: Blake, fugitivo de Machine, acusado de haber asesinado al hijo del propietario del negocio de metalistería en el que le habían ofrecido trabajo, así como a la novia de éste, es perseguido por tres cazadores de recompensas (y por algunos espontáneos, atraídos por el dinero), pero conoce a un indio, Nobody que, a causa de la coincidencia del nombre, ve en él al espíritu del poeta William Blake, cuya obra conoce bien por haber sido educado entre blancos, y ambos siguen un viaje que es tanto una fantasmagórica aproximación a la obra del poeta (a través de los diálogos y del personaje del indio) como el moroso cabalgar al encuentro de una muerte demorada (de hecho, el indio Nobody cree desde el primer momento que el hombre que cabalga a su lado está muerto). Una apuesta difícil que no logra superar el escollo de la irregularidad, en la que lo obvio y lo banal se dan la mano con lo misterioso, a veces dentro de la misma secuencia y que inspira simpatía por su voluntad de ir a contracorriente. Texto: José María Latorre, “Dead Man: en el nombre de William Blake”, en “Última sesión”, rev. Dirigido, septiembre 1998.