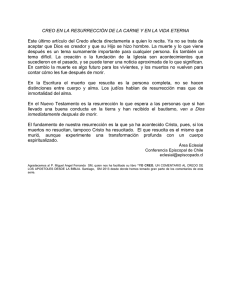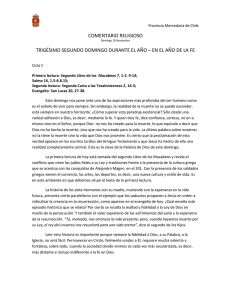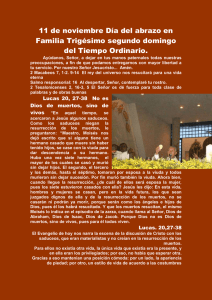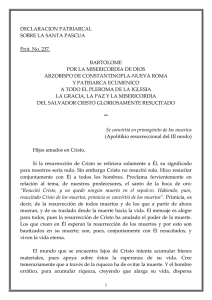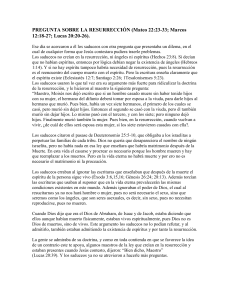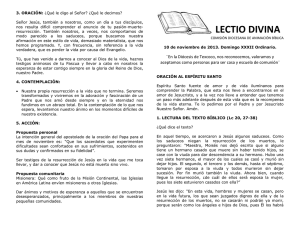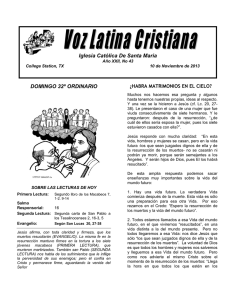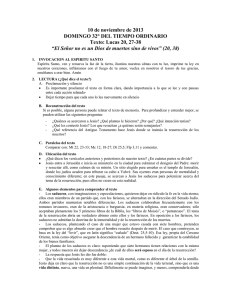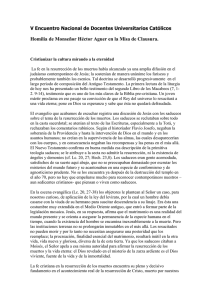173.Domingo_32_Tiempo Ordinario. 07.XI.2010
Anuncio
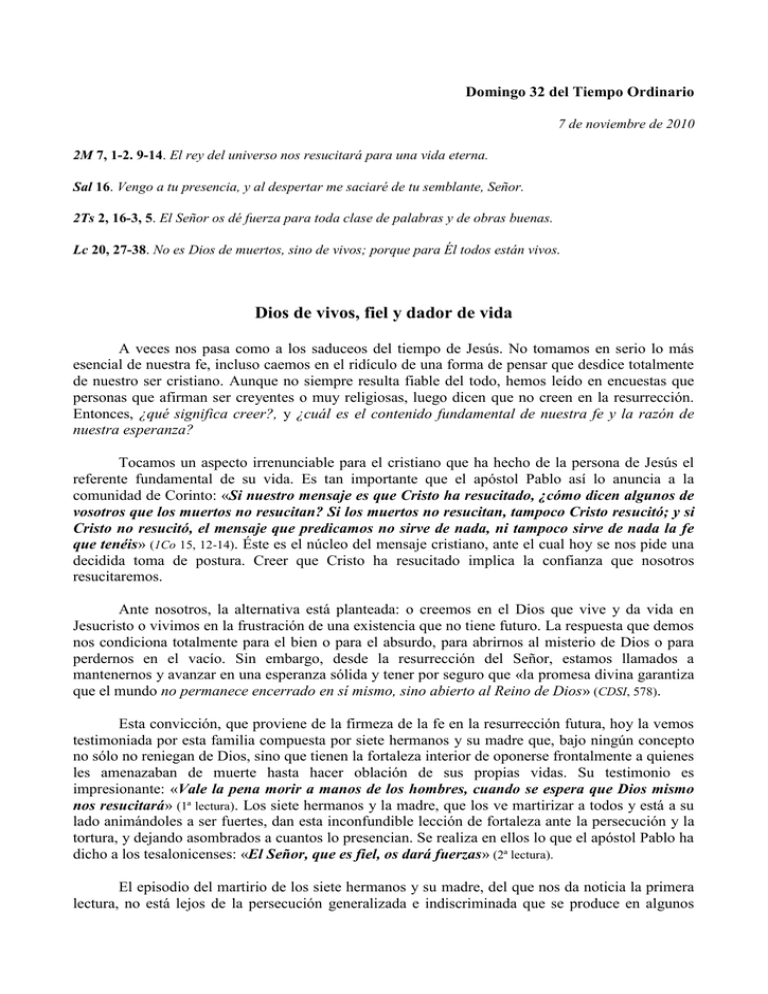
Domingo 32 del Tiempo Ordinario 7 de noviembre de 2010 2M 7, 1-2. 9-14. El rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Sal 16. Vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 2Ts 2, 16-3, 5. El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Lc 20, 27-38. No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para Él todos están vivos. Dios de vivos, fiel y dador de vida A veces nos pasa como a los saduceos del tiempo de Jesús. No tomamos en serio lo más esencial de nuestra fe, incluso caemos en el ridículo de una forma de pensar que desdice totalmente de nuestro ser cristiano. Aunque no siempre resulta fiable del todo, hemos leído en encuestas que personas que afirman ser creyentes o muy religiosas, luego dicen que no creen en la resurrección. Entonces, ¿qué significa creer?, y ¿cuál es el contenido fundamental de nuestra fe y la razón de nuestra esperanza? Tocamos un aspecto irrenunciable para el cristiano que ha hecho de la persona de Jesús el referente fundamental de su vida. Es tan importante que el apóstol Pablo así lo anuncia a la comunidad de Corinto: «Si nuestro mensaje es que Cristo ha resucitado, ¿cómo dicen algunos de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no sirve de nada, ni tampoco sirve de nada la fe que tenéis» (1Co 15, 12-14). Éste es el núcleo del mensaje cristiano, ante el cual hoy se nos pide una decidida toma de postura. Creer que Cristo ha resucitado implica la confianza que nosotros resucitaremos. Ante nosotros, la alternativa está planteada: o creemos en el Dios que vive y da vida en Jesucristo o vivimos en la frustración de una existencia que no tiene futuro. La respuesta que demos nos condiciona totalmente para el bien o para el absurdo, para abrirnos al misterio de Dios o para perdernos en el vacío. Sin embargo, desde la resurrección del Señor, estamos llamados a mantenernos y avanzar en una esperanza sólida y tener por seguro que «la promesa divina garantiza que el mundo no permanece encerrado en sí mismo, sino abierto al Reino de Dios» (CDSI, 578). Esta convicción, que proviene de la firmeza de la fe en la resurrección futura, hoy la vemos testimoniada por esta familia compuesta por siete hermanos y su madre que, bajo ningún concepto no sólo no reniegan de Dios, sino que tienen la fortaleza interior de oponerse frontalmente a quienes les amenazaban de muerte hasta hacer oblación de sus propias vidas. Su testimonio es impresionante: «Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará» (1ª lectura). Los siete hermanos y la madre, que los ve martirizar a todos y está a su lado animándoles a ser fuertes, dan esta inconfundible lección de fortaleza ante la persecución y la tortura, y dejando asombrados a cuantos lo presencian. Se realiza en ellos lo que el apóstol Pablo ha dicho a los tesalonicenses: «El Señor, que es fiel, os dará fuerzas» (2ª lectura). El episodio del martirio de los siete hermanos y su madre, del que nos da noticia la primera lectura, no está lejos de la persecución generalizada e indiscriminada que se produce en algunos países y que también hoy genera un gran número de mártires. La referencia tan individualizada a cada uno de los hermanos y a la madre nos hace ver la importancia del testimonio colectivo, el de toda una familia que ha crecido unida en la fe y, a la vez, la argumentación valiente de cada respuesta a las instigaciones de los verdugos. Todos manifiestan la convicción unánime de su fe en la resurrección y en la vida eterna. Incluso, aún cuando tienen la suficiente humildad de reconocer sus propios pecados, se ganan la admiración el rey y de su séquito. Y la madre, que los ha engendrado, contempla con satisfacción como todos ponen de manifiesto la madurez de su fe, opción que les llevará a afirmar el valor de la vida para siempre en Dios. Admiramos a estos siete hermanos y a su madre, que con tanta entereza alienta a sus hijos a que vayan animosos a la muerte, sellando con su propia vida, el valor y la fe que al educarlos les ha infundido. Ciertamente, el martirio es un canto a la vida, aunque suponga, para quien lo padece, el hecho de perderla. Desde Jesús, todo esto adquiere un significado nuevo y es a partir de Él que la vida recupera su nueva orientación hacia el Dios de la vida, que «que no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos» (Evangelio). Estas palabras, que son del mismo Jesús, pueden engendrar la confianza de quien pasa constantemente por dificultades y ayudan a sentirse muy cerca de Él que, por su pasión y muerte, ha pasado por el mismo trance. Escuchémosle: « El que quiera salvar su vida, la perderá; en cambio, el que pierda su vida por causa mía, la recobrará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida?» (Mt 16,25-26). Se trata, por tanto, de permanecer firmes en la fe y vivir abiertos a la vida que Dios nos promete con la resurrección. Mientras tanto, en nuestro caminar cotidiano, mantenemos la esperanza y no desfallecemos en la perseverancia por hacer un mundo mejor y defendiendo siempre la vida. Hemos de evitar perdernos en elucubraciones sobre el más allá, como hacían los saduceos haciendo preguntas ridículas a Jesús. Nuestra percepción de la vida futura tiene que ser madura, vivida con la anticipación en el presente de lo que el Señor nos promete para después de la muerte. Para vivirlo necesitamos de la Palabra de Dios, de la respuesta de fe a lo que la Palabra nos pide, de la coherencia de nuestra vida siempre en relación con todos los creyentes y gente de buena voluntad. Jesús se sobrepone a la argumentación de los saduceos y responde con claridad: «los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección… ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios porque participan en la resurrección» (Evangelio). Con esta explicación se está refiriendo a una nueva forma de existir, en Dios. La doctrina social de la Iglesia afirma que «la universalidad de la esperanza cristiana incluye, además de los hombres y mujeres de todos los pueblos, también el cielo y la tierra… Según el Nuevo Testamento, la creación entera, junto con toda la humanidad, está también a la espera del Redentor: sometida a la caducidad, entre los gemidos y dolores de parto, aguarda llena de esperanza ser liberada de la corrupción (cf. Rm 8,18-22)» (CDSI, 123). Por lo tanto, promesa de vida para siempre. Así, creer en la resurrección nos lleva a defender la vida en toda circunstancia y lugar, nos invita a estar de la parte de los más amenazados, nos urge a resistir ante todo tipo de amenazas. La fe no constituye ninguna huída, sino que hace que nos comprometamos aún con mayor radicalidad en la transformación de nuestra sociedad de hoy proponiendo el seguimiento de Jesús y la acogida de su mensaje lleno de esperanza, el Evangelio. Estemos convencidos: venimos de Dios y caminamos hacia la Vida, hacia nuestra plena realización en Él, que es Amor. Ahora, en la Eucaristía tendremos el gozo de proclamar de nuevo: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡ven Señor Jesús!