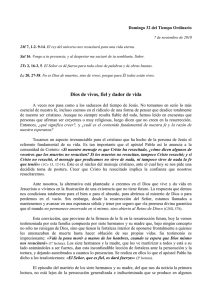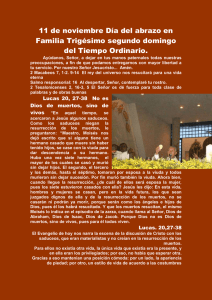Homilía - Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos
Anuncio

V Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos Homilía de Monseñor Héctor Aguer en la Misa de Clausura. Cristianizar la cultura mirando a la eternidad La fe en la resurrección de los muertos había alcanzado ya una amplia difusión en el judaísmo contemporáneo de Jesús; la sostenían de manera unánime los fariseos y probablemente también los esenios. Tal doctrina se desarrolló progresivamente en el largo período de composición del Antiguo Testamento. La primera lectura de la liturgia de hoy nos ha presentado un bello testimonio del segundo Libro de los Macabeos (7, 12. 9-14), testimonio que es uno de los más claros de la Biblia pre-cristiana. Un joven mártir proclama en ese pasaje su convicción de que el Rey del universo lo resucitará a una vida eterna; pone en Dios su esperanza y sabe que ésta no quedará defraudada. El evangelio que acabamos de escuchar registra una discusión de Jesús con los saduceos sobre el tema de la resurrección de los muertos. Los saduceos se reclutaban sobre todo en la casta sacerdotal; se atenían al texto de las Escrituras, especialmente a la Torá, y rechazaban los comentarios rabínicos. Según el historiador Flavio Josefo, negaban la soberanía de la Providencia y hasta la intervención de Dios en el mundo y en los asuntos humanos; no creían en la supervivencia de las almas, las cuales desaparecerían con los cuerpos, y en consecuencia negaban las recompensas y las penas en el más allá. El Nuevo Testamento confirma en buena medida esa descripción de la primitiva teología saducea; se le atribuye a la secta no admitir la resurrección, ni la existencia de ángeles y demonios (cf. Lc. 20, 27; Hech. 23,8). Los saduceos eran gente acomodada, satisfechos de su suerte aquí abajo, que no se preocupaban demasiado por escrutar los misterios del mundo futuro y se acantonaban en una especie de conformismo y de agnosticismo prudente. No se los encuentra ya después de la destrucción del templo en el año 70, pero no hay que empeñarse mucho para reconocer contemporáneos nuestros – aun sedicentes cristianos- que piensan o viven como saduceos. En la escena evangélica (Lc. 20, 27-38) los objetores le plantean al Señor un caso, para nosotros curioso, de aplicación de la ley del levirato, por la cual un hombre debía casarse con la viuda de su hermano para suscitar descendencia a su linaje. Era ésta una costumbre muy extendida en el Medio Oriente antiguo, que entró a formar parte de la legislación mosaica. Jesús, en su respuesta, afirma que el matrimonio es una realidad del mundo presente y se orienta a asegurar la permanencia de la especie humana en el tiempo, cuando la existencia del hombre se encamina inexorablemente a la muerte. Pero las instituciones terrenas no se prolongarán inmutables en el más allá. Los resucitados no pueden morir y por lo tanto no necesitan asegurarse una posteridad que los reemplace; la procreación, finalidad esencial del matrimonio, resultará inútil en la otra vida, vida nueva y gloriosa, diversa de la de esta tierra. Ya que los saduceos citaban a Moisés, el Señor apela a esa misma autoridad para afirmar la resurrección de los muertos y la vida eterna: el Dios revelado en el misterio de la zarza ardiente es el Dios viviente, fuente de la vida y de la inmortalidad. La fe cristiana en la resurrección de los muertos encuentra su pleno y decisivo fundamento en el acontecimiento real de la resurrección de Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación (cf. Rom. 4, 25). En ese acontecimiento se anticipa como fuente y prenda el acontecimiento metahistórico de la resurrección universal que es objeto de nuestra esperanza. Con la resurrección de Cristo comienza el tiempo final, y nosotros vivimos ya en esa dimensión. El para nosotros de la resurrección de Cristo tiene vigencia, con toda su actualidad, a partir de nuestro bautismo. Nuestra carne, dice Tertuliano, es hermana de Cristo; Dios la ama como prójimo suyo y no puede abandonarla a una destrucción eterna. También la historia humana, en cuyo seno crece silenciosamente el Reino, está destinada a ser recogida en la eternidad de Dios. La dialéctica de la historia despliega el escenario en el cual se va completando el número de los elegidos; ella se mueve el servicio del Cuerpo Místico de Cristo. Para comprender en profundidad el sentido de los sucesos históricos es preciso dirigir la mirada hacia su desenlace final, levantarla hacia el horizonte de la resurrección y de la eternidad. Ésta es la perspectiva que nos brinda la fe. La referencia a la eternidad permite que demos lugar en nuestra vida ordinaria a la extraordinaria primacía de la gracia, a la adoración de Dios y al servicio de su gloria como dichosa finalidad de la existencia. Con esta celebración eucarística damos una digna conclusión al Vº Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos que se ha reunido en nuestra ciudad, organizado conjuntamente por la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria y la Universidad Católica de La Plata. Esta iniciativa pone de manifiesto la importancia que la Iglesia otorga al papel del universitario, singularmente del profesor, del maestro, del investigador, en el proceso de evangelización de la cultura. Juan Pablo II ha enseñado repetidas veces que la fe no arraiga con hondura en un pueblo si no se hace cultura, es decir, si no impregna la concepción de la vida, los criterios con que se juzgan los hechos cotidianos y las grandes coyunturas históricas, las costumbres y las relaciones sociales. Desde los inicios de la evangelización, la fe ha entrado en contacto con las diversas culturas del mundo, se ha acercado a ellas con empatía, ha operado un discernimiento crítico y una lenta transformación de las mismas: este proceso describe el origen de una cultura que puesta en sintonía con el Evangelio merece ser llamada cristiana. Evangelización de la cultura e inculturación del Evangelio son movimientos que se entrelazan y de algún modo se identifican. La cultura cristiana favorece, por su parte, la acción evangelizadora de la Iglesia, hace operantes en el mundo los signos de la presencia de Dios, facilita la conversión de los hombres a la gracia de la salvación y rescata los auténticos valores del orden natural. Cuando la cultura se descristianiza, la sociedad queda a merced de las fuerzas disolventes desencadenadas por las ideologías; la predicación de la fe parece perderse en el desierto de la indiferencia, cuando su voz no es sofocada por el coro desentonado de la hostilidad anticristiana, y se acelera la deshumanización del hombre y de sus articulaciones familiares y sociales. En la actualidad se registra una tendencia alarmante: el Estado, en algunas de sus estructuras, en algunos de sus representantes, parece deslizarse de la neutralidad a la persecución. Benedicto XVI, en su discurso pronunciado el 17 de septiembre pasado en el Parlamento británico, decía: No puedo menos que manifestar mi preocupación por la creciente marginación de la religión, especialmente del cristianismo, en algunas partes, incluso en naciones que otorgan gran énfasis a la tolerancia. Hay algunos que desean que la voz de la religión se silencie, o al menos que se relegue a la esfera meramente privada. Hay quienes esgrimen que la celebración pública de fiestas como la Navidad deberían suprimirse según la discutible convicción de que ésta ofende a los miembros de otras religiones o de ninguna. Y hay otros que sostienen –paradójicamente con la intención de suprimir la discriminación– que a los cristianos que desempeñan un papel público se les debería pedir a veces que actuaran contra su conciencia. Estos son signos preocupantes de un fracaso en el aprecio no sólo de los derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, sino también del legítimo papel de la religión en la vida pública. En algunas partes, ha dicho el Papa; también en la Argentina de hoy, podríamos nosotros señalar. En nombre de la neutralidad del Estado, como un reciclaje del viejo laicismo, se propone suprimir los signos sagrados del cristianismo de los lugares públicos y en nombre de la no discriminación se intenta prohibir que proclamemos abiertamente verdades fundamentales del orden natural que, esclarecidas por la Revelación, integran el patrimonio de la doctrina católica. En las universidades nacionales hay plena libertad para transmitir ideologías subversivas y para burlarse del cristianismo, pero el católico debe ocultar pudorosamente su convicción de la verdad, so pena de ser marginado y perseguido. Durante el debate parlamentario que acabó en la sanción de la ley inicua de alteración del matrimonio, algunos legisladores que se consideran católicos se plegaron cobardemente a la iniquidad y otros desfogaron sin tapujos su odio anticatólico. Esta es la gente a la cual votamos, con insalvable inconsciencia, en la periódica gimnasia electoral que practicamos. Uno de los problemas más graves de la Argentina actual es la ausencia de los católicos –de los verdaderos, digo, no de los mistongos– en la vida pública y en aquellos centros donde se gestan las nuevas vigencias culturales, que van reemplazando lo que resta de humanismo cristiano por los paradigmas devastadores del Nuevo Orden Mundial. El Santo Padre Benedicto XVI ha señalado repetidamente la centralidad de la antropología, de la recta concepción de lo que es el hombre, para asegurar el auténtico desarrollo de los pueblos y el orden justo de la sociedad. A los católicos empeñados en política – quizá haya unos pocos–, a todo ciudadano católico –habría que decir– a los universitarios y profesionales, a los hombres y mujeres de la cultura, corresponde sostener con lucidez y valentía, iluminados por la Verdad e impulsados por la Caridad, los principios no negociables de los que depende el futuro de la sociedad argentina. Ellos deben ejercer y reclamar el derecho que asiste a la religión católica, en razón de su verdad intrínseca y de su peso en la tradición nacional, a una serena presencia en todos los ámbitos de la vida pública, al servicio de la justicia, de la concordia, de la solidaridad. Sería inconcebible que en nombre de la neutralidad religiosa del Estado – una postura contradictoria y en realidad antirreligiosa– se cohíba la libertad de los católicos. Si se desplaza la fe religiosa del espacio público, éste se empobrece y la razón política pierde la referencia a aquellos principios éticos absolutos que marcan sus propios límites y le permiten ejercitar su competencia y cumplir con sus fines en el ordenamiento de la sociedad. Los católicos –me refiero especialmente al laicado– deben hacer presentes esos principios: la defensa de la vida desde la concepción hasta su fin natural; la protección y valoración de la familia fundada sobre la unión estable del varón y la mujer –que eso es el matrimonio–; la libertad de las familias para educar a sus hijos según sus convicciones religiosas y morales, aun y sobre todo en la escuela estatal; la reforma del Estado en vista del bien común, de la primacía del trabajo y de la lucha contra la pobreza. La doctrina social de la Iglesia espera todavía ser conocida en su integridad y aplicada, con la ayuda de las mediaciones técnicas necesarias, a través de programas concretos que puedan ser definidos y ejecutados por las autoridades públicas. El aporte de los universitarios católicos no se reduce, claro está, al terreno político y social sino que se extiende a todo el campo de la cultura. Ya sea en nuestras propias instituciones, ya en otros espacios académicos, ellos pueden brindar una colaboración específica al avance de la ciencia y al desarrollo tecnológico. La razón iluminada por la fe ayuda a la investigación científica a no clausurarse en los límites del cientificismo positivista, para descubrir la continuidad real del conocimiento y reconocer la dimensión metafísica de la realidad y sus consecuencias éticas: las ciencias físicomatemáticas, la biología, las así llamadas ciencias del hombre y las ciencias sociales, conservando su propio estatuto epistemológico, pueden abrirse a la totalidad del saber e integrarse, de acuerdo a su dignidad académica, en el totum fruitivo de la sabiduría. El arte, por su lado, cuando es asumido en la vocación cristiana, alcanza a reflejar la auténtica belleza y se constituye entonces en una especie de Escala de Jacob, aquella que vio el patriarca en sueños, apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo (cf. Gén. 28, 12); por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Por virtud del arte verdadero, los hombres se elevan hacia Dios, y Dios desciende hacia ellos. Nuestra fe en Cristo resucitado, nuestra esperanza en la resurrección universal, nuestra mirada dirigida a la eternidad, truecan el posible y tentador pesimismo natural en un optimismo sobrenatural. También nos infunden arrojo de amor y libertad para mantenernos firmes y no desertar de la misión. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, nos reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena (2 Tes. 2, 16 s.). Amén. + HÉCTOR AGUER Arzobispo de La Plata