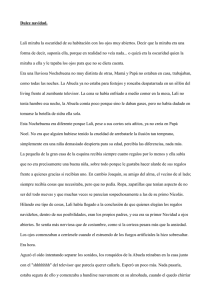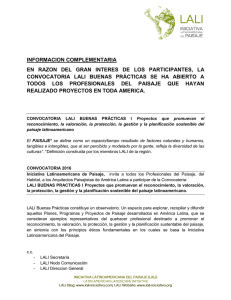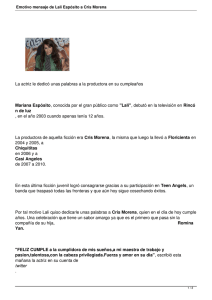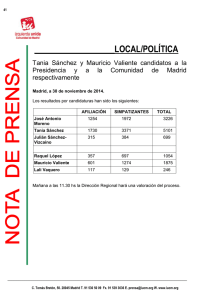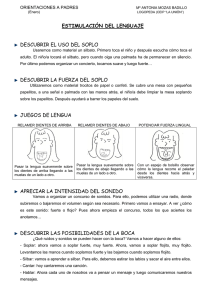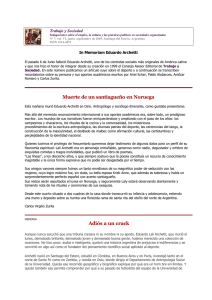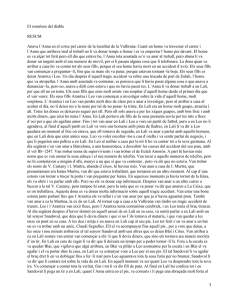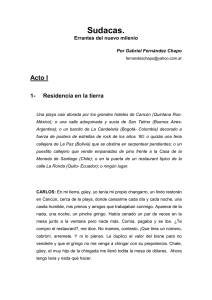Hay que contar con los dedos Ni alta ni baja. Ni gorda ni flaca. Ni
Anuncio

Hay que contar con los dedos La religión es opio para el pueblo Carlos Marx Ni alta ni baja. Ni gorda ni flaca. Ni guapa ni fea. Lali Gutiérrez es lo que en lenguaje popular venimos definiendo como una chica del montón. Que haya llegado a los veintiocho soltera y sin compromiso no es en absoluto sorprendente; lo que sí resulta asombroso es que lo haya hecho virgen. La verdad es que, hasta lo de don Mariano, no se le habían presentado muchas ocasiones, pero también es cierto que esas pocas las había dejado pasar. Entró en los junior cuando iba a catequesis para la comunión. Para que socializara, dijeron sus padres, ya que la niña era un poco retraída. A medida que iban pasando los años fue monitora de los junior y, cuando se hizo mayor, catequista. Es decir, que estaba dedicada en cuerpo y alma a la parroquia. Aunque sería más exacto decir que estaba entregada en alma a Dios y en cuerpo a don Mariano, el sacerdote; y más concreto aún, que estaba dispuesta a entregar el cuerpo al sacerdote y luego pedirle perdón a Dios. Pero el cura, consecuente con su voto de castidad, nunca la vio como mujer, aunque la apreciaba como colaboradora. Por eso, cuando Lali, confundida por la amabilidad del clérigo, insinuó sus deseos fue rechazada de plano, conminada a confesión general y tildada de concupiscente. Esto desconcertó a la joven, que se dio cuenta entonces de las oportunidades perdidas y vio que se le pasaba el arroz, que todas sus amigas ya andaban emparejadas y que ella, a este paso, se quedaba para vestir santos y, lo que es peor, inédita. Dejó de aparecer por la parroquia y, como estaba imbuida de una fuerte religiosidad, buscó refugio en los Testigos de Jehová. Entre semana, como estaba en el paro, salía a evangelizar a media mañana, cuando empezaba a calentar el sol, con Emilia, una anciana muy vital, con la que pateaba el barrio en busca de adeptos. El fin de semana era más ameno. Se incorporaban al grupo varias personas más y eso le daba la oportunidad de alternar las parejas. Casi sin darse cuenta empezó a arrimarse a Diego. El chico tendría más o menos su edad y era tremendamente tímido, así que las conversaciones giraban casi en exclusiva en torno a su labor misionera. Pero a Lali le gustaba Diego y, como ya estaba un poco desesperada por “catarlo”, un día, visitando un edificio, lo arrinconó en un rellano. Él, escandalizado, se la quitó de encima y salió huyendo como alma que lleva el diablo, esparciendo a su paso atalayas y despertades. Además de reprimido, Diego resultó ser un chivato de mucho cuidado. Lali fue expulsada de los Testigos de Jehová por casquivana. Pero ella, erre que erre, convencida de que los mormones eran polígamos le tiró los trastos a Robert, un americano de metro noventa, ojos azules y pelo como la jara, a sabiendas de que tenía novia; pero el chico le dijo que eso de la poligamia era antes y que ahora los mormones son fieles a su única pareja y que él tenía a su chica esperándolo en Oregon. También conoció a un negro de Burkina Faso con el que no le hubiera importado, más que nada por aquello de las dimensiones, pero no se atrevió: don Mariano contaba barbaridades de los musulmanes. Después de tanto desengaño Lali pensó que quizás no eran los hombres sino sus dioses, los reprimidos y decidió entregar su virginidad a un ateo. El tipo no dijo que no, pero resultó ser un nihilista de estos que, en su afán de negarlo todo, negaba hasta el orgasmo femenino; decía que era un mito. Lali solamente le aguantó un gatillazo, lo justito para quitarse de encima el lastre del himen. Pero ahora se sentía más deprimida todavía ya que, aunque no encontrar el amor de su vida empezaba a darle igual, ardía por dentro por experimentar el éxtasis. Días después, tumbada en el sofá viendo una película romántica, descubrió, sin saber cómo ni por qué, que tenía dedos, y que podían ser muy buenos amigos suyos. Ahora, cubiertas las necesidades mínimas, Lali se ha dado cuenta de que para vivir a gusto consigo misma no necesita ni hombres castrados ni dioses castrantes; aunque confía, sin agobiarse como hace meses, en la llegada del hombre adecuado. Y sabe que, cuando aparezca, su dedo índice lo señalará. (Malilla, L’Horta. Veinticinco de diciembre de dos mil trece)