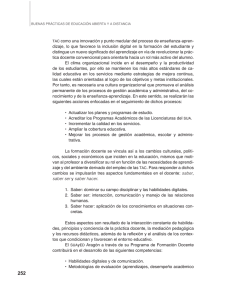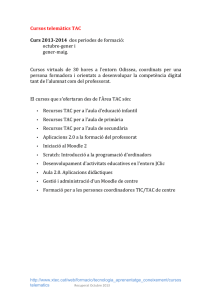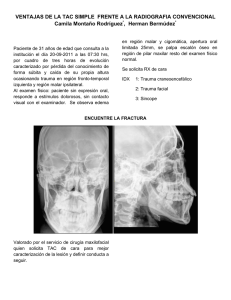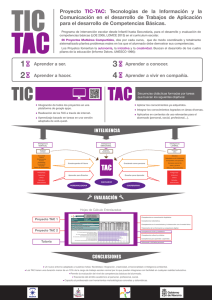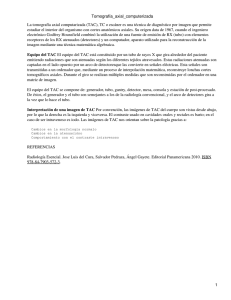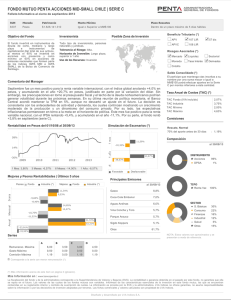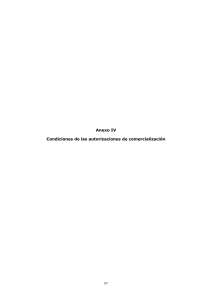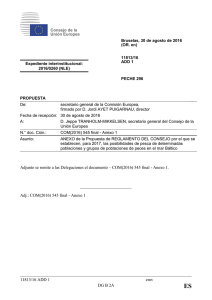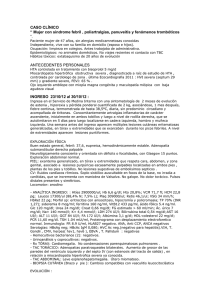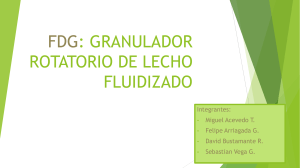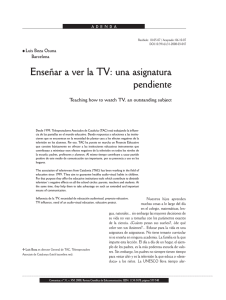La metamorfosis del administrativo Cada mañana me subía por la
Anuncio
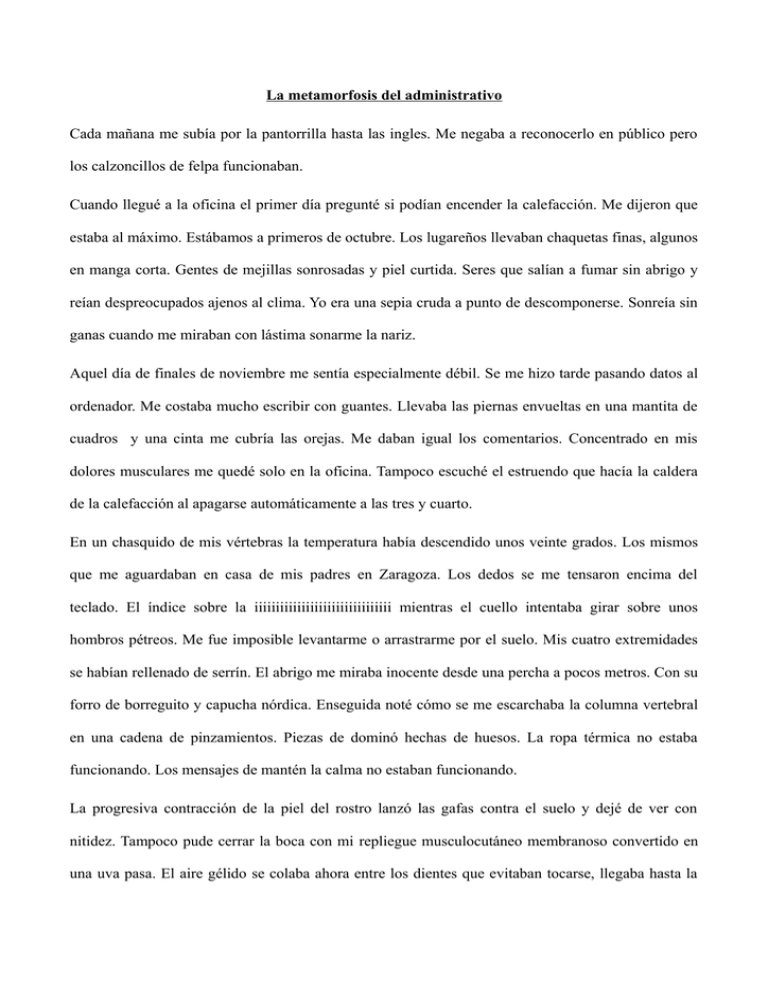
La metamorfosis del administrativo Cada mañana me subía por la pantorrilla hasta las ingles. Me negaba a reconocerlo en público pero los calzoncillos de felpa funcionaban. Cuando llegué a la oficina el primer día pregunté si podían encender la calefacción. Me dijeron que estaba al máximo. Estábamos a primeros de octubre. Los lugareños llevaban chaquetas finas, algunos en manga corta. Gentes de mejillas sonrosadas y piel curtida. Seres que salían a fumar sin abrigo y reían despreocupados ajenos al clima. Yo era una sepia cruda a punto de descomponerse. Sonreía sin ganas cuando me miraban con lástima sonarme la nariz. Aquel día de finales de noviembre me sentía especialmente débil. Se me hizo tarde pasando datos al ordenador. Me costaba mucho escribir con guantes. Llevaba las piernas envueltas en una mantita de cuadros y una cinta me cubría las orejas. Me daban igual los comentarios. Concentrado en mis dolores musculares me quedé solo en la oficina. Tampoco escuché el estruendo que hacía la caldera de la calefacción al apagarse automáticamente a las tres y cuarto. En un chasquido de mis vértebras la temperatura había descendido unos veinte grados. Los mismos que me aguardaban en casa de mis padres en Zaragoza. Los dedos se me tensaron encima del teclado. El índice sobre la iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mientras el cuello intentaba girar sobre unos hombros pétreos. Me fue imposible levantarme o arrastrarme por el suelo. Mis cuatro extremidades se habían rellenado de serrín. El abrigo me miraba inocente desde una percha a pocos metros. Con su forro de borreguito y capucha nórdica. Enseguida noté cómo se me escarchaba la columna vertebral en una cadena de pinzamientos. Piezas de dominó hechas de huesos. La ropa térmica no estaba funcionando. Los mensajes de mantén la calma no estaban funcionando. La progresiva contracción de la piel del rostro lanzó las gafas contra el suelo y dejé de ver con nitidez. Tampoco pude cerrar la boca con mi repliegue musculocutáneo membranoso convertido en una uva pasa. El aire gélido se colaba ahora entre los dientes que evitaban tocarse, llegaba hasta la garganta enrojecida y comenzaba el descenso hasta mis pies. Deseé llevar puesto el jersey de cuello alto que tejió mi madre. Deseé tener entre mis manos una taza caliente de su caldo de pollo. Cuando la ráfaga de aire alcanzó mis caderas me despedí mentalmente de las clases de cumbia que pensaba empezar la semana siguiente. Después de esto solo podría dedicarme al aeromodelismo. Alentado por mis incapacidades físicas intenté gritar. Primero de forma educada: “¿hay alguien ahí?”, “¿me pueden ayudar por favor?”… el silencio reinante significaba miembros amputados, parálisis permanente… entonces se instaló en mí el sentimiento de vergüenza. La imagen de mi mismo petrificado en la oficina. No podría soportar que sintieran lástima del funcionario friolero. Pequeñas dosis de dignidad me ayudaron a gritar un poco más fuerte. ¡¡¡Me muero!!!”, “¡¡¡el administrativo se congela!!!”, “¡¡¡pediré responsabilidades!!!”… . El eco convertía estas frases en vaho absurdo. Entonces tac tac tac se apagaron las luces. Deglutido por la oscuridad solo me quedaba esperar la desvitalización de mis órganos. Cerré los ojos todo lo que me permitió la contracción epidérmica y me puse a tararear aquella canción de la infancia que hablaba del África Tropical. Lentamente descendí diez escalones estrechos de una escalera en penumbra. Al final había una puerta metálica de color gris. Detrás de la puerta me esperaban las chanclas y el bronceador de zanahoria. El sol, el mar y la arena templada entre los dedos de los pies. Entonces todo se nubló. El taxidermista había regresado a la oficina cargado de serrín para terminar su trabajo. Por mi boca fue volcando el saco hasta rellenar todo mi tronco. Con amabilidad rural se despidió de mi rostro semiinconsciente mientras cosía los orificios y terminaba de rellenar. A partir de hoy me encontraréis en el MUTACA, Museo de la taxidermia de Calamocha, bajo el epígrafe “Ciervo Volante (Administrativus friolerus)”.