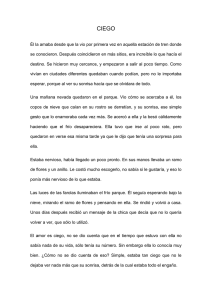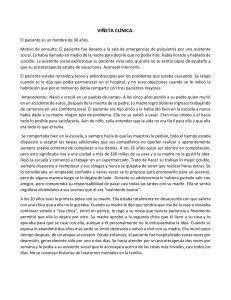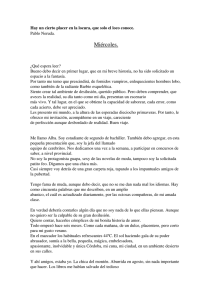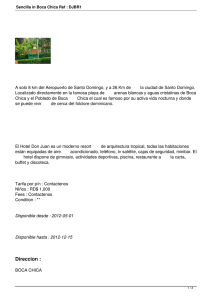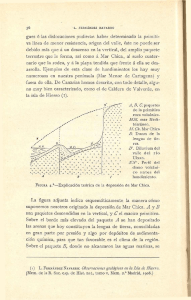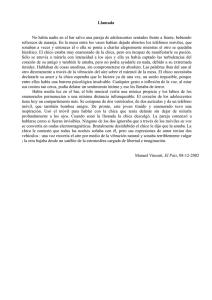relato sincero de una pared enamorada
Anuncio

Rafael Fernández RELATO SINCERO DE UNA PARED ENAMORADA Mi Cabeza Editorial 1 Desde el primer instante en que la vi, quedé de piedra. Tan solo una rápida mirada sobre la fragilidad de aquella figura demostraba, de forma definitiva, la existencia de la tan buscada belleza absoluta, viviendo capturada, pero rebosante de salud y gracia en cada pedazo de su celestial cuerpo de mujer. Eran miles los detalles, como el viento suave y apacible que envolvía sus delicados movimientos; su salvaje pelo prieto, guardado y archivado en un elegante rodete; sus preciosos ojos negros, fabricados con la inmensidad de un lejano océano lleno de corales y verdades que brillaban en su oscuridad, suaves y sinceros; la blanca palidez que caía sobre sus mejillas, pauta de todo lo inocente... y un ilimitado sin fin de virtudes, un suma y sigue que haría creer al más escéptico de los ateos en la grandeza del poder infinito de Dios. Y de su buen gusto. La contemplación continuada de tanta belleza, provocó una hecatombe en toda la materia que me constituía. Hizo que mi cemento hirviese, que mi plomo gritase, que mi cal chirriase, que todos mis elementos me empujasen a revolverme frenéticamente para calmar la ilimitada excitación que su presencia me ocasionaba: ¡Saltar!, ¡Brincar!, ¡Cerveza!, pero luché con mis instintos y callé los gritos. Sabía que un solo paso hacía mi admirada desencadenaría el derrumbamiento de la vivienda donde nos encontrábamos. Así que mantuve el aliento, emocionado mientras la chica paseaba por la salita, escuchando el vivaracho e interminable parloteo de la agente de la inmobiliaria. Era injusto, pero esta mujer al lado de tan descomunal belleza parecía una grotesca caricatura de la especie humana, una broma de mal gusto, un horror. Entre tanto, bastaba mirar a los transparentes ojos de la muchacha para advertir su sentimiento de indiferencia por la casa. Y ese afecto habría continuado palpitante si a la empleada no llega a ocurrírsele la feliz idea de mostrar una pequeña ventanita de la estancia. Yo presentía, pues lo soñaba muy a menudo, que la vista que enseñaba esa ventanita había sido encantada por un mago de barba blanca hace tres mil millones de años; que por allí el cielo y el mar se hacían un mismo azul; que si se miraba mucho al infinito se podían observar otros mundos con sus habitantes; que en la noche, las estrellas entonaban canciones tristes para ver a la luna bailar desnuda y que sólo el sol -al despertarse muy temprano- conseguía poner algo de orden en semejante caos, antes que la humanidad se despertara y se volviera loca. Solamente que yo, desde mi eterna posición, debía de contentarme con la vista de un minúsculo cachito de cielo y una ventana por la que, en ocasiones, se asomaba un tipo sin camisa fumando cigarrillos en tono melancólico. Él era toda mi distracción ahora, al estar en la vivienda deshabitada, pero en el momento que la joven dejó de contemplar la vista pude escuchar, con gran alborozo por mi parte, cómo le decía a la perseverante empleada que por favor se callara, que si lo hacía, juraba quedarse con la casa. Instantáneamente sentí a las gozosas cosquillas de la felicidad inundar mis sustancias. ¡La casa tenía nueva dueña!... y mi corazón a la más bella de las reinas. 2 El ansiado día en que volví a verla, fue acompañada de los hombres de la mudanza que, además de tirarle los tejos de forma continuada, traían sus escasas cajas y muebles. Lo subieron todo en menos de media hora y luego, ella tardó mucho más tiempo en darle calabazas a uno de aquéllos que en tener la casa lista. La sencillez con que se nos decoró quitó un peso de encima a todas las paredes. Aún perduraba el recuerdo de los anteriores propietarios -los Fernández- que habían sobrecargado demasiado ostentosamente cada una de nosotras. A mí, y sin ser una de las paredes más visibles de la casa, me vistieron con cuatro pesados lienzos de 30x20, incrustaron una lámpara bañada en bronce y me provocaron una profunda abolladura con la dura mesita del televisor. Además, vivíamos bajo la permanente amenaza de su hijo menor, Vicente que, como cavernícola del Paleolítico Superior, pintaba aspectos rupestres sobre nosotras. Nunca lo había pasado tan mal, aunque sé que no debo quejarme. Peor hubiera sido que me tocara ser una pared del cuarto de baño, las cuales, por norma general, son totalmente tapadas con crueles azulejos que imposibilitan la visión y, en algunos casos y dependiendo del grosor, les pueden provocar la muerte por asfixia. Sin embargo, el presente era muy diferente. No había nada que delatase la presencia de un atisbo de negrura o muerte en nuestra casa. Pronto me di cuenta que todo lo que oliera a ello se avergonzaba de sus propósitos, un segundo después de encontrarse con la nueva propietaria. Así y durante aquellos días, vi a la vejez pusilánime ante la entrada de la vivienda, gritando y llorando, implorando al cielo o a quien pudiera darle otra misión que tocar aquella joven con su manto senil, que ya llevaba más de un año y ocho meses de retraso intentando rozarla sin atreverse a provocar un simple quiebro en tanta belleza, y que si alguien no hacía algo pronto, esa chica se vería a los setenta años con el mismo rostro que a los veintitrés. También la muerte aparecía por la casa, triste y solitaria. Se hundía en el sofá de la salita y nos contaba, angustiada, su esperanza de que aquí a la época en que mandasen tocarla, le dieran por fin aquel empleo de camarero en el restaurante de un tío suyo, que prefería cobrar mucho menos de la mitad de la mitad, que poner punto y final a lo que Dios había creado con tanto esmero. Y el mismísimo Dios se daba cuenta cada noche, contemplándola desde su habitación, que se había pasado, que una cosa era crear miles de universos con sus galaxias y misterios, y otra bien distinta a una mujer como aquella. En medio de todo este desequilibrio cósmico, fui perdiendo la cordura y, a veces, hasta el sentido del tiempo. Me pasaba horas y horas observándola ensimismado, encerrado en lo que me hacía pared. Su simpatía, su sonrisa, un bostezo, su cuerpo tendido en el sillón, un movimiento impensado, o simplemente su forma de sorber el café con leche, hacían de mí la pared más feliz del mundo. Desde mí ahora privilegiado lugar la veía venir, entrar, salir. Era cómplice de sus pequeñas vesanias y de sus tiernos momentos, como cuando una sola canción -nuestra canción- conseguía, sin demasiados esfuerzos, la lágrima que colmaba su pozo de ternura, para hacerla pasear despreocupadamente en un digno desfile de su mejilla a la barbilla, donde se despedía silenciosa y caía, resignada, al vacío. Eran tiempos felices, momentos sinceros que iluminaban la casa, haciendo sentir a todo aquello que los seres humanos creen, con su inmensa ignorancia, carente de vida. 3 El indeseado instante en que comencé a sospechar que algo iba a ocurrir, fue al observar una sonrisa de cierta tonalidad extraña en el rostro de mi amada. Ella era una chica simpática, siempre con gestos alegres, pero existía un matiz en esa sonrisa que me producía mala espina. Pregunté a las paredes del dormitorio por tal conducta, y sólo pudieron asegurar que aquella actitud de su faz era inalterable; tanto, que se le sostenía imborrable hasta sumida en profundos sueños. Al tiempo, la chica dejó de pasar las tardes en casa, estudiando o viendo la televisión, para desaparecer y volver a aparecer luego, a las tres o a las cuatro de la madrugada, con su sonrisa permanente, canturreando y como si no hubiera pasado nada. Eché en falta la figura de una madre que le preguntara sobre dónde había estado toda la noche. El enigma, cada vez mayor, crecía en progresión con mi angustia. Fue la pared que sostenía el teléfono la que supo dar un nombre y una respuesta fatídica a mis preguntas: Jorge, su novio. Los celos me sacudieron por la tarde, y por la noche me reí de mí mismo, entre sollozos. Me maldecía por haberme enamorado de aquella chica, por pensar que todo seguiría igual, que ella reprimiría su naturaleza, que no fuera humana; de haber creído en toda una vida a su lado y por no haber caído en la lógica observación de que yo no era más que una simple pared, siempre quieta y muda. Lloré y lloré, pero mi sufrimiento no hizo más que comenzar. En la madrugada, no volvió sola. Oí unos pasos sigilosos y cómo una llave se introducía en la cerradura casi sin hacer ruido. Luego, una voz de hombre y la risa de mí amada entraron en la salita. Ella me tocó bruscamente, buscando el interruptor, y al fin pude ver al provocador de sonrisas im- borrables. Era un chico moreno, alto, de pelo engominado, con una llamativa camisa bajo una reluciente chaqueta de cuero negro. Su tez era rosada y me recordó la de un cerdo. Simplemente no sabía lo que podía ver en él. Se abrazaron y cayeron sobre el sillón, en tanto las manos de él la tocaban y su boca la besaba. Ella devolvía sus besos y recibía sus caricias con jadeos. ¿Lo harían allí? ¿Delante de mí? No podría soportarlo. De repente, ella paró y pulsó el mando a distancia del aparato de música. Sonó un “clic” y escapó nuestra canción. Él sonrió y le quitó el traje; mi amada mostraba su cuerpo en ropa interior. Mis lágrimas eran tan amargas que provocaban surcos en mi superficie. Él la siguió besando, mientras era ella ahora quién le quitaba la ropa, y lo acariciaba, presa del deseo. Entonces, de forma inesperada y brusca, lo apartó. Mi admirada se incorporó y me miró fijamente. También yo la miraba con fijeza. —¿Qué ocurre?—le preguntó Jorge. —Vas a pensar que estoy loca —contestó ella— pero a veces creo que esa pared me está mirando. Él calló un momento, sin saber que decir; y luego, al recordar a que había venido, la abrazó. Las piernas de ella le rodearon la cintura y lo recibió, apasionada, en su interior. Yo, sin fuerzas ya para soportar aquello, me giré lo justo. Lo justo para derrumbar el edificio.