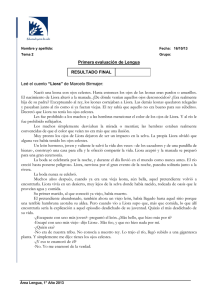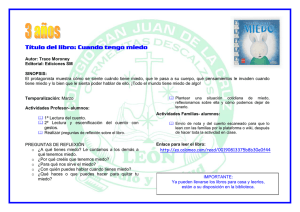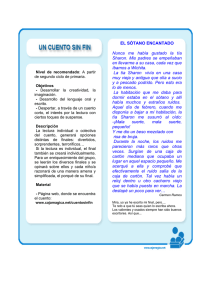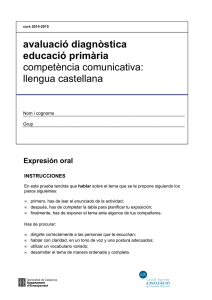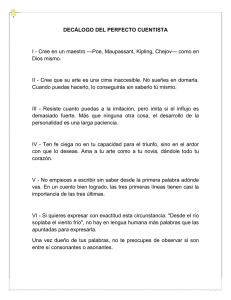El cuento encerrado
Anuncio

El cuento encerrado Eduardo Caccia Liora estaba muerta. Tan muerta como aquellas tardes en Newport Beach entre canales y caminatas que ahora serían recuerdos marchitos. Julio echó un puño de tierra sobre el ataúd, sin resistir el flagelo de memorias que cincelaban su mente. Le dedicó palabras mudas. Ya estas ahí mi amor, guardadita, toda tú, como tanto querías y te gustaba, así, encerrada para ya no salirte, no ver la luz, escondida de la vista de los que te buscan, secreta incluso para mí, guardada, sí, en tú último cajón de roble. Liorita, adiós. Despidió amigos y familiares, pidió que lo dejaran solo, así salió del cementerio, Julio no deseaba compañía ni palabras ni pésames inútiles. Entre pasos, cabizbajo, Caminito Viña le trajo más recuerdos al compás de un verso de Borges cuya primera frase no recordaba. Recitó para sí a partir de la segunda línea, haciendo una versión inédita: Hay tantas otras cosas en el mundo / un instante cualquiera es más profundo / y diverso que el mar. / La vida es corta y aunque las horas son tal largas, / una oscura maravilla nos acecha, / la muerte, ese otro mar, / esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. / La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada; / lo que era todo tiene que ser nada. / Sólo me queda el goce de estar triste, / esa vana costumbre que me inclina al Sur, / a cierta puerta, a cierta esquina. Julio pronunció muy quedo: "La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada" mientras sus pasos eludían con cuidado las líneas de los cuadros de cemento en la acera, como temiendo desgracias escondidas entre las rayas supersticiosas del piso. Apenas ocho años de vida conyugal que terminaban con la partida de Liora. Julio recordó el principio, su residencia de Casals, con vista larga a los abetos, donde llegaron entre regalos de boda y calores veraniegos. Liora se encargó de abrir cada El cuento encerrado/Eduardo Caccia 1 uno de los obsequios, tenía prisa, le urgía guardarlos para "que no se vea todo tirado", y él no atinaba qué cosa le daba más gusto a su mujer, la sorpresa de abrir una caja o el gozo que le daba poner las cosas en su lugar, guardarlas, tener la casa como una foto de revista. Recordó también las noches de películas rentadas cuando él cedía sus preferencias con tal de verla contenta. En más de una ocasión Liora pulsaba el botón de pausa para pedirle a Julio que fuera a la cocina, que los platos ya estaban secos, ya debían ser guardados. Inútil era pedirle que esperara al día siguiente o al menos recoger los platos hasta terminar de ver la película. -­‐-­‐Mi cielo, lo tuyo no es normal-­‐-­‐, le dijo Julio en cierta ocasión, teniendo cuidado de no herirla. -­‐-­‐Me gusta el orden, eso es todo-­‐-­‐, respondío ella ocultando la alteración que le provocaba ver las llaves del auto lejos del lugar previsto. Y sus diálogos llegaban siempre al fondo, al cajón de siempre, por una ruta amable, más alimentada por la paciencia de él que por la aceptación de ella: -­‐-­‐Cariño, ¿has visto los papeles del banco? -­‐-­‐Los guardé ya, los dejaste en la mesa de la entrada. -­‐-­‐ Pero Liora, por Dios, si apenas los acabo de sacar del archivero para llevármelos. -­‐-­‐ Da igual, sabes que no soporto verlos fuera de su lugar. Están en el cajón de siempre. -­‐-­‐ Lo mismo hiciste con mi manuscrito, mi cuento, Liora, entiende, nena, no podré terminarlo si cada aire de inspiración tengo que buscarlo en el sótano. Ahí, en el cajón de siempre, donde Julio ahogaba su exasperación y procuraba comprenderla menos y amarla más, ella ponía orden a su manera. El cuento encerrado/Eduardo Caccia 2 Como en una implosión, Liora iba desnudando la casa paulatinamente. Cuando ya las cosas de uso cotidiano estaban en su lugar, seguía con los adornos y las pinturas de las paredes. Desarrolló, con olfato canino, habilidad para encontrar cajas de cartón en los desechos de los autoservicios. Al ver sus formas vacías, imaginaba las cajas albergando algún objeto de la casa. Llegó el momento en que hubo más cosas guardadas en el sótano que en la superficie, donde Julio cuidaba sus pertenencias para que no fueran empacadas en forma definitiva. Ya con repisas vacías, paredes lisas y blancas, Liora no tuvo más remedio que seguir con los muebles. En eso estaba, forrando de plástico una silla de Alesí cuando sobrevino el desmayo. Vendrían luego la leucemia y el tratamiento que la confinó a la renovación periódica de su sangre mientras Julio la cuidaba y la convencía de no guardar las bolsas de plasma que colgaban de un perchero de hospital. Julio a su lado, incondicional, acariciando su mano y secando sus sudores mortecinos. Estas imágenes acumuló Julio hasta que el maneral y el chirrido de la puerta lo trajeron de vuelta a su realidad ahora ausente de la mujer que más quiso. Había llegado a su casa. Ya podría dejar sus llaves sobre la mesa del comedor, su cartera en el buró o su ropa en el piso frío de la recámara donde sólo él decidiría. Bajó al sótano lleno de la casa vacía. Recorrió las cajas dispuestas en secuencia obsesiva. Llegó al anaquel de los fierros y tomó un puño de clavos. Luego el martillo. Y empezó a clavar por dentro la puerta del sótano. El penúltimo clavo se lo dedicó a Liora. Él mismo se guardaría, como ella seguramente lo hubiera querido. Al menos tendría tiempo para encontrar su cuento inconcluso. Con el último clavo recordó de golpe la primera línea del verso: Ya no seré feliz. Tal vez no importa. El cuento encerrado/Eduardo Caccia 3