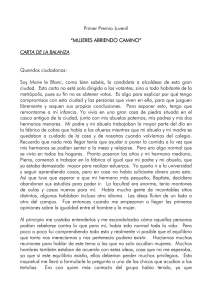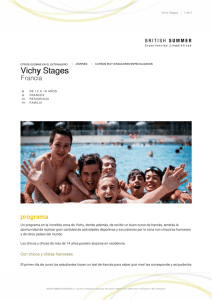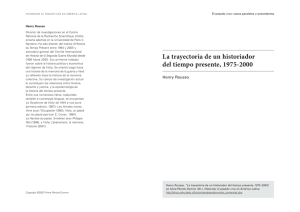El domingo 28 de julio de 1940 fue creada en Vichy la
Anuncio

1 LA FUGA El domingo 28 de julio de 1940 fue creada en Vichy la primera célula de la resistencia francesa. Lo sé bien porque yo fui uno de sus cinco integrantes. Una aventura romántica e idiota, una chiquillada, el primer eslabón de una cadena de desgracias cuyas consecuencias algunos, por supuesto, fuimos incapaces de prever, mientras que a otros pareció dejarlos indiferentes. Nos habíamos puesto a luchar en una guerra perdida de antemano, ¿qué podíamos esperar de tan desigual batalla contra los amos del mundo? Pienso ahora en el resultado final de todo aquello y me parece imposible, no que cinco años más tarde acabáramos ganando sino que no resultáramos triturados de un solo papirotazo nada más iniciar nuestra andadura, cuando sacamos el primer periódico clandestino y lo pegamos en la pared del hotel en el que dormía el mariscal. También me parece imposible que aquel domingo de finales de julio llegáramos a hacer acopio del valor necesario para empuñar una pistola, pero sobre todo que encontráramos el arrojo indispensable para tomar la decisión moral de lanzarnos a una lucha desproporcionada. En fin, echamos a rodar una bola de nieve que nos acabó aplastando a todos (aunque, pensándolo bien, afirmar que nos aplastó a todos tal vez resulte un poco melodramático: algunos pudimos librarnos para ser testigos de la historia y poder contarla). Recuerdo la fecha con tanta seguridad porque he pensado en ella una y otra vez durante todos estos años. No pasa un día sin que reviva la pesadilla en que se convirtieron nuestras vidas a partir de aquel momento. No pasa un día sin que maldiga aquel aburrido villorrio en el que, bajo el apacible aspecto de balneario burgués, fue establecido un verdadero infierno de tiranía, delaciones, hipocresía y mentirosa beatería, empezando por la razón misma que invocaron sus mentores para convertirlo en capital de Francia. La capital del mariscal Pétain. Vichy. GVC. Ésas fueron las primeras siglas de la resistencia: GVC, Grupo Vichy de Combate. Constituido solemnemente por todos nosotros aquel domingo 28 de julio de 1940, al regreso de las carreras de caballos. Desde luego que sí. Y apenas tres meses más tarde, el grupo de héroes a su pesar que lo componían se había esfumado, arrastrado por su incapacidad de hacer nada a derechas. Uno, atado de pies y manos por su servicio al mariscal, no podía salir de Vichy y menos aún intervenir en las acciones de la resistencia. Otro había desaparecido, creo que en París, o al menos de allí nos llegaron las últimas noticias que tuvimos de él, mientras lo perseguía la policía por comunista. Un tercero no había regresado de Toulouse para prestarnos la urgente ayuda prometida antes de marchar: la organización del atentado con el que nos proponía inaugurar, mal que nos pesara, la fase de lucha armada contra los nazis. Y puesto que no acabó de llegar cuando lo esperábamos, cuando más lo necesitábamos, así, de un plumazo, nos quedamos huérfanos del único activista experimentado, curtido en la guerra de España, el único luchador que sabía fabricar una bomba. Es más, si no hubiera sido tan patético, resultaría risible constatar que, por culpa de esta circunstancia seguramente casual, el peso de la organización y ejecución del atentado recayó en el único miembro del GVC incapaz de cualquier violencia. Sí, yo. Yo, abandonado ahora a mi suerte justo al norte de la línea de demarcación que separaba la Francia ocupada por los alemanes de la Francia sedicentemente libre de los que se habían rendido a Hitler, «firmado el armisticio», decían ellos. Carecía de documentación válida con la que cruzar a la Francia libre, no tenía motivo que esgrimir para justificar mi presencia en el tren proveniente de París, iba sin armas con que defenderme y, lo peor, me faltaba el más mínimo deseo de sacrificarme por una causa que ni siquiera era mía. Una de las dos zonas era peor que la otra, es bien cierto, pero no hubiera podido decir cuál. ¿Cómo explicar a cualquiera de los gendarmes del norte o del sur que sin duda me acabaría deteniendo que yo no tenía nada que ver con una cosa o con la otra, que a mí no me buscaban los alemanes, se lo juro, ni la policía de Vichy? ¡Si era conocido del mismísimo mariscal, por dios, amigo del prefecto Bousquet! Hubiera negado, no tres veces, sino mil que me hubieran preguntado, mi relación con nada. Ah, pero no. Quedaba Marie. Dios mío, Marie. La más valiente, la más decidida, la más fuerte de todos nosotros. Separada de mí en la Gare de Lyon por su irreflexiva manía de seguir sus impulsos sin cuestionarlos, había saltado del tren para recuperar los cuadernos de notas de Philippa von Hallen, olvidados sobre la mesa del cuartucho de los ferroviarios. ¿Qué falta nos hacían los malditos cuadernos? ¿Qué contenían que fuera tan precioso? Sólo imaginar los peligros que le acechaban me provocaba una inacabable angustia. Metido entre los bultos que componían el atrezzo de la compañía teatral de Sacha Guitry (escondido de hecho en uno de los grandes baúles del vestuario del propio Guitry) en el vagón que nos trasportaba hacia Vichy, sólo tenía un pensamiento, el único capaz de vencerme el miedo: llegar cuanto antes a la capital para hacer cualquier cosa con tal de encontrar a Marie y recuperarla. ¡Yo! Esta Pimpinela Escarlata de pacotilla intentando poner remedio a un desastre sin paliativos, a una catástrofe que no habría sabido cómo arreglar si no fuera implorando misericordia, que no habría sabido remediar incluso disponiendo de todos los medios imaginables. Y por si hubiera faltado un detalle circense, cuando el tren aún no había salido de París, sobre el baúl dentro del que me encontraba mal respirando apenas por un par de boquetes practicados al efecto, apoyaban sus codos dos soldados de la Wehrmacht que, demasiado perezosos o confiados (¿qué les podía pasar en el París conquistado?, ¿quién habría sido capaz de eludir la búsqueda del ejército más poderoso del mundo?), esperaban en silencio a que alguno de los fugados, Marie, Philippa o yo, cometiera un error estúpido o tosiera o estornudara y desvelara su presencia. Sin embargo, en aquellos momentos de ansiedad, lo único que se me ocurrió fue pensar en el enfado de Sacha Guitry cuando viera que uno de sus preciados baúles de la casa Louis Vuitton había sido agujereado por algún vándalo. Allí estaba yo, en efecto. Escondido entre la ropa muelle de un pomposo autor teatral era, como siempre, el que se las componía para salir mejor parado de un lance de estos. Ellos no podían imaginarlo porque debían suponer que de algún modo habíamos conseguido salir de la ciudad sin saber que en París quedaba Marie, sola, a merced del ejército alemán, sin lugar donde refugiarse, ni siquiera en el piso de sus padres, huidos al sur unos días antes, o en el mío de la plaza de Alma, ocupado ahora por un oficial nazi. ¿Qué habría sido de los demás?, pensaba yo a ratos. ¿Debían ser dados por muertos o tal vez simplemente desaparecidos porque no podían moverse de donde estaban escondidos? ¿Cuál de mis amigos estaba siendo torturado hasta confesar lo que quisieran sus verdugos? ¿Los habrían cazado como a conejos los gendarmes franceses, sus propios compatriotas, los primeros traidores a la patria? Debería decir que ésta es la historia de todos ellos, de todos nosotros hasta que uno por uno fuimos desapareciendo disueltos en el olvido, pero mentiría. Ésta es la historia de Marie. Sólo de Marie.