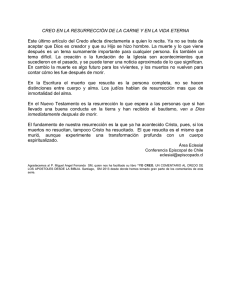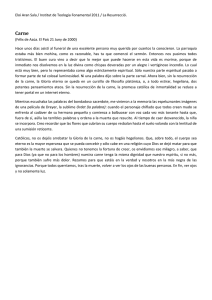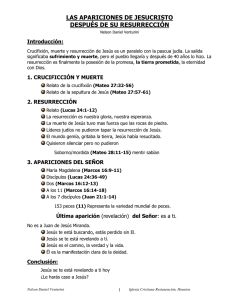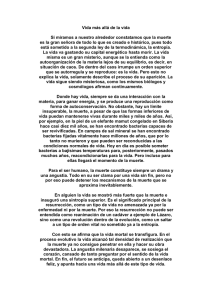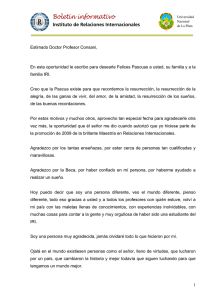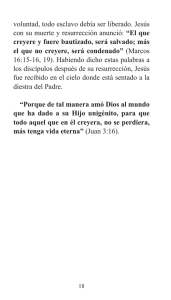la agonía de la resurrección o el descenso a los infiernos
Anuncio

ADOLPHE GESCHÉ LA AGONÍA DE LA RESURRECCIÓN O EL DESCENSO A LOS INFIERNOS El lenguaje teológico echa mano de todos los medios expresivos -conceptuales o simbólicos- a su alcance para balbucear lo indecible. Por esto se ayuda tanto de los conceptos cortados a pico del pensamiento filosófico como de las imágenes de contornos indefinidos de los poetas. Pero hay teólogos que, sin abandonar el rigor del lenguaje conceptual, apuestan por la imagen del poeta, por la paradoja atrevida del literato y osan abordar las cuestiones teológicas por el reverso, como quien se propone observar la luna por su cara oculta. Uno de esos teólogos es, sin duda, Adolphe Gesché, el cual nos tiene acostumbrados a planteamientos paradójicos y sorprendentes. Es lo difícil, lo arduo, lo aparentemente oscuro, lo que ilumina lo presuntamente fácil y claro. Así, en el presente artículo, el motivo temático del "descenso a los infiernos", que recitamos (¿mecánicamente?) en el credo y que a nadie se le antoja ni fácil ni diáfano, sirve para arrojar luz sobre el acontecimiento central de nuestra fe: la muerte y resurrección de Jesucristo. L’agonie de la Résurrection ou la Descente aux Enfers, Revue Théologique de Louvain 25 (1994) 5-29. Hablar de la resurrección de Jesús apelando al tema del descenso a los infiernos es optar por el planteamiento más difícil y problemático, expuesto como está a la ingenuidad cosmológica y al peligro de caer en la mitología. Hay enfoques más racionales: el histórico, el antropológico, el lingüístico, el escatológico. Y vocablos más conceptuales: despertar, vida, exaltación... ¿A qué viene, pues, un planteamiento tan paradójico en un tema ya de sí difícil y delicado? Justamente porque el lenguaje cosmológico y el discurso mitológico posee capacidades de las que la pura razón carece. Pese al riesgo de deriva gnóstica, el lenguaje cosmológico permite un despliegue que el discurso abstracto ignora. Los Padres griegos lo comprendieron así cuando, en cristología y soteriología, echaron mano de las representaciones cósmicas. Y, para la hermenéutica actual, el discurso mitológico, pese a sus riesgos, resulta más rico que el de la pura razón. Entra en juego aquí la famosa "distancia hermenéutica" que permite recurrir a un esquema culturalmente alejado. A propósito del pecado original reconocía ya Kant a las "representaciones religiosas" una fuerza que no posee la expresión filosófica del "mal radical". "No existe para nosotros -afirma Kant- una razón que nos haga comprender de dónde nos podría venir, de entrada, el mal moral. Es ese algo incomprensible lo que la Escritura expresa". La razón no puede traducirlo en palabras, pero, "por lo que se refiere al sentido, la representación no resulta menos exacta filosóficamente". Y ¿cómo no citar aquí un texto sobrecogedor de Schelling precisamente sobre el descenso a los infiernos? "Palabras oscuras -dice Schelling- de los Padres de la antigua Alianza que hablan de un lugar de ocultamiento, simple sombra de vida, bajo tierra, donde todo reposa, y del infierno como de un poder que custodia y no se deja arrebatar su presa, aunque de vez en cuando penetre un rayo de esperanza, un cantar que dice que ADOLPHE GESCHÉ el justo no quedará allí: palabras que no cabe considerarlas todas como fábulas, si es que nos queda todavía una pizca de respeto para las antiguas tradicio nes" A la vista de estos dos testimonios se nos antoja que nada nos impide lanzarnos a una conquista especulativa que más allá de lo ilustrativo alcanzaría el plano conceptual. En teología sabemos por experiencia que, cuanto mayor es el envoltorio mitológico de un dato de fe (caso del pecado original), más importante, pero también más difícil, es el tema. Y por esto ha habido que apelar - inconscientemente- a recursos distintos de las abstracciones comunes. La hipótesis del esquema bajada-subida de los infiernos puede reservarnos sorpresas que -paradójicamente- apuntan a una mejor comprensión de la resurrección que nos permita superar algunas dificultades clásicas. Por lo demás, las fuentes de nuestra fe hablan del descenso a los infiernos. Cuando dos famosos filósofos actúan de una forma tan distinta, sería poco sensato y poco teológico no reflexionar en el significado de un lenguaje tan íntimamente ligado a nuestra tradición de la resurrección. I. EL HECHO DE ESTA TRADICIÓN Prácticamente todos los credos antiguos, todas las liturgias bautismales y eucarísticas, tanto orientales como occidentales, mencionan el descenso a los infiernos como parte integrante de la gesta pascual. Pero vamos a referirnos aquí al texto teológicamente más argumentado, el del discurso de Pedro en Pentecostés, que sintetiza la fe esencial en Cristo resucitado y la conversión que ella entraña. "Este hombre (que) habéis entregado y quitado de en medio haciéndolo crucificar, Dios lo ha resucitado rompiendo las ataduras de la muerte" (según algunos manuscritos: del hades o lugar de los muertos), "pues no era posible que la muerte le retuviera bajo su dominio" (Hch 2, 23-24). La "muerte" de que se habla responde a la concepción de la permanencia entre los muertos vivida como una cautividad ("ataduras"), donde reina un poder que domina. La cita del salmo 15, 8-11, que viene a continuación, lo confirma: "Porque no me abandonarás en la morada de los muertos (hades) ni dejarás a tu fiel conocer la descomposición (diaphthorá)" (Hch 2,27). La cita está tomada de la versión de los Setenta, en la que diaphthorá responde a un término hebreo que significa más bien "fosa" que "descomposición". Nos encontramos, pues, de nuevo en el lugar de los muertos. En el discurso se subraya a continuación la diferencia entre la muerte de Jesús y la de David. Este también "murió y lo enterraron". En cambió, Jesús "no fue abandonado en la morada de los muertos" (hades). "Dios lo resucitó" y así "fue exaltado a la diestra de Dios", lo que no le sucedió a David, "que no subió a los cielos" (Hch 2, 29-35). Importa recalcar en ese texto la secuencia de los lugares que forman el escenario de la resurrección: 1) tierra (crucifixión, entierro) 2) infiernos (bajada, permanencia de "tres días"); 3) cielo (subida de los infiernos el tercer día, resurrección y exaltación, en este ADOLPHE GESCHÉ preciso momento, a la derecha del Padre). Cabe advertir que no se menciona la tumba vacía (aunque tampoco se excluye); que la resurrección no se presenta como un salida de la tumba; que tampoco se menciona n las apariciones (que suponen una etapa de transición en la tierra). En una palabra: no se trata de una salida de los infiernos para volver a la tierra, sino para entrar en el cielo. El esquema es, pues: tierra/infiernos/cielo. Ahora bien, el esquema que espontáneamente tenemos en mente es: 1) tierra (crucifixión, colocación del cadáver en la tumba, permanencia en ella durante tres días y -accesoriamente- una permanencia "parcial" -del alma y/o de la divinidad- en los infiernos); 2) salida de la tumba y vuelta a la tierra (resurrección de la tumba al tercer día, permanencia en la tierra durante cuarenta días, apariciones, sin hacer mención de una permanencia en el cielo); 3) solamente entonces: acceso al cielo (ascensión después de los cuarenta días). El esquema es, pues, aquí: tierra/ segundo episodio en la tierra/cielo. No es que esta segunda secuencia sea falsa. Pero sí que responde a una preocupación cronológica, más "histórica" y, sin duda, más reciente (característica de los Sinópticos, en especial de Lucas), que se superpone al esquema más teológico, más trascendente, del discurso de Pedro. No se trata de discutir si estos dos esquemas son o no pertinentes. De hecho, cada uno tiene sus ventajas. Lo que importa aquí es sacar a la luz del primero -el "mitológico"- todo su contenido teológico oculto, que nos permitirá comprender mejor toda la gesta salvífica de Cristo desde su muerte hasta la subida a la derecha del Padre, pasando por la bajada a los infiernos y la resurrección. II. LA TEOLOGÍA DE ESTA TRADICIÓN Esta tradición nos permite una comprensión mucho más rica de la muerte de Jesús, de su resurrección personal, de las apariciones y de la ascensión, y de la resurrección como acción salvífica. La muerte de Jesús La muerte es, para nosotros, un fenó meno biológico e instantáneo. Sobreviene y tiene lugar un "no se sabe qué" de orden metafísico o religioso: o la nada o el paso del alma a la inmortalidad o la resurrección inmediata o diferida. En todo caso, aunque sea el paso a otra cosa, se trata de un instante en el que dejamos de vivir. Esta misma lectura la hacemos espontáneamente a propósito de Jesús: él muere en cruz en el momento en que expira, tal como testifica legalmente el centurión. La iconografía occidental sitúa también en la cruz el momento de la muerte. Pero, para los hebreos, la muerte es otra cosa. Es un proceso temporal. Sí que es expirar. Pero también (¿y sobre todo?) es entrar (y permanecer) en la morada de los muertos (el sheol). La muerte no es el drama de un instante. Es un acontecimiento que consiste -si cabe hablar así- en vivir la vida de los muertos. Claro que sabían perfectamente que el cuerpo envejecía, sucumbía a la enfermedad y se descomponía en la tumba. Pero, para ellos, la muerte no acaba aquí: el ser que somos no desaparece, se va a la morada de la muerte a vivir una vida de "alma en pena", en un país sin retorno y sin sentido. "Señor ADOLPHE GESCHÉ ¿qué sentido tiene mi vida si ha de terminar en la fosa? ¿te va a dar gracias el polvo o va proclamar tu lealtad?" (Sal 30, 10). Es cierto que algunas tradiciones no desconocen la esperanza de que "un día" pueda ocurrir un salvamento (véase 1 S 2,6; Os 6,2; Jb 19, 25-27; Sb 16,13). Pero ésta no es la idea dominante. Ni deja de incluir la duración larga -eterna- viviendo en los infiernos, cautivo de la muerte. En el fondo, el lugar en el que a uno le entierran es el infierno (véase Lc 16,23). Morir es bajar a los infiernos. Aplicándolo a Jesús, lo que se nos dice con este tema es que Cristo conoció la muerte, la "verdadera" muerte, en toda su ve rdad, "durante tres días". No la vivió como una vela que se apaga, como una lanzada, sino con todas sus consecuencias. Jesús conoció la muerte. No se le dispensó de ella. La vivió con todos sus horrores, que no se reducen a los dolores físicos de la cruz. El supo verdaderamente lo que significa ser hombre. No se zafó de nada de lo que el hombre conoce a partir del pecado, ya que, por si fuera poco, "fue hecho pecado por nosotros" (2 Co 5, 21). A fin de cuentas, al descender a ese lugar de desolación, lejos de los hombres (no está en la tierra) y de Dios (no está en el cielo), no hace sino seguir la lógica de la encarnación. Así vivió hasta las últimas consecuencias, sin eludir nada de lo que es ser hombre, la kénosis total de la encarnación. Vivió esa agonía de sentido que es la muerte para todo hombre. "El mundo de abajo se alarma al anuncio de tu llegada. (¡Así que es verdad! -añade Claudel-). También tú, lastimado, igual a nosotros" (Is 14, 9-10). Incluso cuando se consideran los infiernos como pura representación, todo esto es capital para comprender la realidad y el realismo de la muerte de Jesús. En su poesía "Descenso de Cristo a los infiernos" el gran poeta alemán R.M. Rilke lo expresa de una forma que produce vértigo: "Se plantó allí, sin aliento. / De pie, sin parapeto, dominando el dolor. / Levantó los ojos, raudo, sobre Adán. / Se abismó, brilló, se perdió en la hondura" (invirtiendo el orden de los versos). Jesús no resucitará como si no hubiese conocido del todo la muerte. "Desde lo hondo a ti grito, Señor" (Sal 130,1) "Mi grito sube desde lo más hondo; Señor, escucha mi voz. Si formase parte de la llanura, se habría detenido ante la cima de la montaña y no habría penetrado de lleno en la nube" (E. Hello) ¿No vino para esto? Una vez más: la muerte no es un simple hecho biológico. Quedarse en la muerte en cruz -realísima, por supuesto- ha podido poner el acento en el dolor y la emotividad y generar así una teología soteriológica exagerada, en la que el dolor físico se presta a ser considerado salvífico por sí mismo. La "simple" compasión afectiva por el Cristo moribundo no basta. Se trata de un drama que posee las dimensiones del destino (de la vida: la suya y la de los demás). "En fila con todos los muertos, codo con codo con las hileras de pueblo horizontal, durante treinta horas, los despojos del que queda libre con los muertos ha participado de nuestro cementerio, ha homologado nuestro silo" (Claudel). Se valora, pues, mejor el drama de la muerte de Jesús. Y se adivina lo que esto ha de significar para comprender mejor la resurrección. Pues, en realidad, es de ese estado, de ese lugar en el que la muerte ejerce su poder, de donde Jesús va a ser "despertado". Es acaso algo distinto, algo más que salir de la tumba, lo cual, en el fondo, no sería sino su consecuencia empírica: "ved, ya no está aquí" (véase Mt 28,6). Y que, encima, no se ADOLPHE GESCHÉ vivió como un descubrir a Jesús. Sí que unas mujeres les asustaron -se lamentan los discípulos de Emaús-, pero lo que es a él, no le vieron (Lc 24,24). La resurrección personal de Jesús ¿Qué es lo que dicen nuestros textos? Que Jesús resucita de ese estado: resucitó de entre los muertos. O sea: salió de la morada de los muertos. No se dice (tampoco se niega) que resucite de la tumba. El Evangelio habla sólo de la tumba hallada vacía. Si la piedra estaba corrida no era para que Jesús saliese, sino para que las mujeres y luego los discípulos entrasen (Lc 24,3; Jn 20, 3-9). Cristo, pues, resucita: sale de la morada de los muertos, o sea, de la auténtica muerte. La iconografía oriental lo ha entendido perfectamente. Representa a Cristo saliendo y subiendo del abismo que se abre entre peñas que representan la puerta de los infiernos y no la entrada de la tumba. Los dos temas -salida de la tumba y subida del abismopueden estar imbricados. Pero el segundo prevalece: la anábasis (subida) es una auténtica anástasis (resurrección). En cambio, el hecho de que el mismo vocablo griego mnemeîon signifique a la vez "tumba" y "recuerdo" ¿no es una invitación a dejar la tumba en el rincón de los recuerdos? Jesús sale victorioso de los infiernos. Y ésa sí que es su resurrección: salir de los infiernos a donde ha ido a vivir su muerte -a beberla hasta las heces- y de donde resurge vivo para la vida eterna. Es en esa permanencia ahí (y no simplemente en la tumba) y en ese combate (y no simplemente en la cruz) donde ha vencido la muerte. La ha vencido en su propio terreno. A nadie se le escapa la importancia de esa temática. La resurrección adquiere así una densidad mucho mayor. No corre el riesgo de aparecer como algo puramente "milagroso" (en mal sentido), como cuando se habla de resurrección de la tumba. Ni hay peligro de confundirla con la "reviviscencia", que no propiamente "resurrección", de Lázaro. La resurrección es resurrección-de- los- infiernos: el Señor pasa de los infiernos al cielo (como en el primer esquema). No es tanto el paso de la tumba a la tierra, sino el paso "de este mundo al Padre" (Jn 13,1). La resurrección es un acto de Dios que arranca a Cristo (o un acto de Cristo arrancándose) de la muerte "total" ("metafísica", "teológica": poco importa cómo se la llame), de la verdadera muerte, no de la simple muerte biológica, material, a riesgo de que la resurrección se entienda también únicamente como biológica. Cristo resucita a la verdadera vida (zôe, y no bíos). La victoria de Jesús es sobre la muerte que hace perder la vida. Además, al no ser la resurrección una simple reanimación personal, aparece totalmente como es: una victoria contra la muerte y no simplemente contra una muerte. La muerte es vencida en su propio terreno. No se trata simplemente de un muerto, sino de "uno entre los muertos" que sale de la muerte, del ámbito en el que ella ejerce su poder. No es un simple episodio, sino un acontecimiento. Ahí está el nervio de la cuestión: con la resurrección de Jesús ha sido vencida no simplemente su muerte, sino la muerte. ADOLPHE GESCHÉ Los cuarenta días Aunque esto pertenezca a otra tradición (segundo esquema) ¿qué es de los cuarenta días y de las apariciones en la tierra? ¿con esto no se nos sugiere que Jesús, al abandonar los infiernos, pasó algún tiempo en la tierra antes de pasar al cielo? Vayamos paso a paso. 1. Por importantes que sean las apariciones, la resurrección no se identifica con ellas. Se trata de realidades muy distintas. Las apariciones no constituyen la resurrección: son su mediación -signos y testimonios-, pero no su contenido. La resurrección no es una vuelta - maravillosa- de Jesús a la tierra. 2. No por eso se niegan las apariciones. Por el contrario, se convierten en lo que son: la manifestación de alguien que está en el cielo y no de alguien que se encuentra en algún lugar de la tierra. De repente se esfuman algunas preguntas tontas (¿dónde se escondía Jesús entre aparición y aparición?). Pero, sobre todo, las apariciones recuperan su verdadero sentido: son teofánicas, o sea, que van del cielo a la tierra. De paso nos permiten comprender que Esteban y Pablo puedan hablar de apariciones del Resucitado incluso después del período privilegiado de las apariciones. Cierto que las apariciones poseen un carácter particular (signo, testimonio, afianzamiento de la fe, instrucciones a los apóstoles, envío a la misión) que es propio de estos cuarenta días. Pero las apariciones, aun teniendo un punto de apoyo empírico, son teofanías, manifestaciones "celestes", revelación de la presencia de Dios en Cristo devenido Señor (véase Hch 10,40). No es un Jesús redivivo, sino un Jesús resucitado el que se aparece. No se trata, pues, de negar los cuarenta días. Sí que hubo, durante un período determinado, esas manifestaciones excepcionales del Señor que venía del cielo y compartía en la tierra la intimidad de los creyentes y de los apóstoles para iniciarles en su resurrección y en lo que ella significaba. Pero estos días privilegiados no constituyen una especie de "tregua", durante la cual Jesús residiría (?) como entre cielo y tierra (!). El que se aparece no es un Jesús que está en la tierra, sino un Jesús resucitado que viene de junto al Padre ¿Quién habla de apariciones de Lázaro? 3. Pero entonces ¿qué decir de la ascensión? Si Jesús se encuentra ya en el cielo ¿no se negaría la ascensión, que parece suponer que es justamente después de una permanencia en la tierra cuando alcanza Jesús finalmente el cielo? No es eso. Pues, en realidad, la ascensión constituye con toda propiedad, la última aparición y el final de las apariciones. Los testigos no se beneficiarán ya más de esas manifestaciones excepcionales: desapareció de sus ojos y en adelante no le vieron más (véase Hch 1,9). La ascensión es, pues, la última "subida" al cielo, igual que la que había tras cada aparición. Pero ésta fue la última, ni más ni menos prodigiosa que las otras. En el esquema espontáneo (el segundo) -el de los Sinópticos y sobre todo de Lucas- la ascensión viene a ser el momento único en que el Señor "sube al cielo". Se trata de un esquema más "cronológico", pero que no se impone a la fe. La mayor parte de los credos y los textos citados consideran que la subida al cielo se realiza mucho antes de la ascensión. ¿En qué consiste entonces el carácter excepcional de la ascensión? En que es ADOLPHE GESCHÉ en esta última aparición en la que Jesús confía definitiva y solemnemente a sus apóstoles su misión de Iglesia, que les será confirmada en Pentecostés. Empeñarnos en los días y en la duración concreta sería olvidar que no estamos ante un simple reportaje periodístico. Todo ese subir y bajar no son hechos cosmológicos, sino realidades trascendentes. Non est quaestio motus (no se trata de movimiento) afirma rotundamente santo Tomás a propósito de la ascensión. Y si, a pesar de todo, se habla de días -tres y cuarenta- es porque Dios respeta nuestro tiempo. Ahí está el aspecto importante de esa cronología: ni creación ni salvación fue cosa de un día. Pero en uno y otro caso los números no cuentan. Por otra parte, la existencia de distintos esquemas, refractarios a todo concordismo historicista, nos invita a reparar en el contenido: Jesús experimentó la muerte, la venció, pasó al Padre, se hizo reconocer por los apóstoles y sólo entonces dio por concluida la obra comenzada. Todo esto -permítasenos la expresión- exige tiempo, dado que se trata de un Dios que respeta al hombre en la lentitud de su temporalidad y no de un Dios que le visitaría en una eternidad incandescente. Esto es, pues, lo esencial de las apariciones: son la continuación, con otro estilo, de la enseñanza del Señor a sus apóstoles y su envío en misión, y constituyen otros tantos testimonios destinados a revelar la resurrección. Cierto, en una determinada lógica teológica "habría bastado" con "una voz del cielo" (como en el Jordán) o simplemente con un anuncio como el de los ángeles "hermeneutas", que interpretan el hecho de la tumba vacía. Pero no se puede negar que, de hecho, las apariciones fueron las mediaciones por las que Jesús se hizo conocer como resucitado y viviendo la verdadera vida. Dejando esto a salvo, ni los apóstoles ni nosotros tenemos por qué atribuir un peso excesivo, y a veces exclusivo, a ese carácter testimonial. La historia de la teología muestra que la insistencia apologética en las apariciones acaba ocupando todo el "imaginario", a costa de otros aspectos. Non sunt probationes, sed signa (no son pruebas, sino signos) afirmará una vez más magistralmente santo Tomás. En definitiva: se trata de apariciones del que no está ya en los infiernos (en la muerte), sino a la derecha de Dios. Él no es uno redivivo o un fantasma que se aparece (véase Mt 14,26), sino ho erchómenos, el esperado, el que tenía que venir (Mt 11,3), el que viene (Ap 1,7). Esta es la resurrección y no un simple retorno a la tierra. Y su anuncio es ya saludable. Y lo es más si se llega a captar cómo y por qué nos salva. La resurrección, acto salvífico Todos nuestros textos afirman que lo acontecido con Jesús no concierne únicamente a su destino personal. Si él resucita es "para nuestra rehabilitación" (Rm 4,25). El pensamiento occidental no percibe tan bien el carácter soteriológico de la resurrección como el de la pasión y de la cruz. Una vez más el tema del descenso a los infiernos va a contribuir a que comprendamos la resurrección como un acto específico de salvación. En su conjunto, la tradición ve como tres momentos en el descenso a los infiernos. Se trata de momentos salvíficos. No los convirtamos en cronológicos. 1. Un combate contra el demonio. La tradición oriental ha conservado fielmente este aspecto que nuestro occidente tiende a racionalizar más a base de abstracciones (lucha ADOLPHE GESCHÉ contra el mal, el pecado, la muerte). No es el momento de plantearnos la cuestión de la personalidad demoníaca. Lo que sí importa es captar el significado de ese descenso a los infiernos. ¿Y qué nos dice? Que después de su muerte en cruz, Cristo prosigue, en el último reducto del mal (del Maligno), la lucha contra el pecado, el mal y la muerte, entablada a partir de la encarnación. Pero este combate no ha terminado. Todavía falta un último combate en el propio campo del adversario -los infiernos- donde él domina casi sin resistencia, "en su casa" - la del Maligno, encarnación misma del mal radical (véase Hb 2,14)-. Es la obra de la encarnación y de la redención la que sigue adelante. Esta dramatización tiene la ventaja de subrayar una vez más que Cristo experimentó verdaderamente la muerte. Pero, sobre todo, la de mostrar que el pecado no depende de una situación simplemente moral (en este sentido: "terrestre", o sea, que se refiere a las solas relaciones entre los hombres). En este caso la salvación podría quedar asegurada por un simple esfuerzo moral. La situación reviste una gravedad mucho mayor: por el pecado el hombre ha errado su destino. Ha perdido el acceso a (el árbol de) la vida. El drama del pecado consiste en un error de destino, no de simple moral. En esa "demonización" del descenso a los infiernos se trata de significar que su combate va hasta las raíces "ontológicas" del mal y no parará hasta lograr la victoria contra el que impide el acceso a la vida (significada por el segundo árbol), que constituye el destino del hombre. Ese combate contra el que tiene secuestrada la vida ha de abrir de nuevo el acceso a la vida. ¿No aparece así mejor el aspecto soteriológico de la resurrección? No olvidemos que es de los infiernos de donde Jesús resucita. La resurrección se realiza, pues, al término de un combate. No se trata de un prodigio, sino de una victoria. Y es aquí de nuevo Pedro quien lo ha expresado de una forma sorprendente. 2. La predicación a los cautivos. "Cristo murió por los pecados una vez por todas -el inocente por los culpables-, para llevarnos a Dios; muerto en su carne, vivificado por el Espíritu. Es así como fue a predicar a los espíritus encarcelados, a los rebeldes de antaño, cuando, en los días de Noé, la paciencia de Dios persistía en su empeño..." (1 P 3, 18-21; véase también 4, 6). La tradición occidental, esta vez plenamente de acuerdo con la oriental, se mantuvo fiel a esa visión de las cosas. El Señor va a anunciar la buena noticia también a los que no le conocieron en tierras de Judea y Galilea. Sólo entonces la evangelización se completa. "El que le preguntó a Adán (en el paraíso) dónde estaba, bajó al sheol y lo encontró. Lo llamó y le dijo: He bajado a por ti para llevarte a tu herencia" (San Efrén, Lit. pascual siríaca). El tema del descenso a los infiernos permite universalizar la obra de salvación. Y advirtamos que la predicación a los cautivos se dirige también a los pecadores ("los rebeldes" -dice Pedro-), lo cual acentúa el carácter salvífico del descenso. En el fondo, es en los infiernos donde se manifiesta la victoria de la resurrección. "El Señor se durmió y el mundo entero despertó" (C hromatius de Aquilea). ADOLPHE GESCHÉ 3. La salida victoriosa. Ahora vamos a abordar el carácter resurreccional del descenso a los infiernos, que en adelante deberíamos llamar "subida" de los infiernos. Tras permanecer en los infiernos (combate contra el príncipe del mal, predicación a los muertos), entonces sale Cristo de los infiernos -auténtico éxodo- y finalmente resucita. Ya vimos que, a nivel personal, la resurrección de Jesús era resurrección de los infiernos (lugar donde uno conocía verdaderamente la muerte). Los dos puntos que acabamos de explicar nos permiten ahora abordarla a nivel soteriológico. La salida de los infiernos es una victoria contra el mal que tiene cautivos a los hombres. "Al subir a lo alto, llevó consigo cautiva la cautividad" (Ef 4,8). En esta línea, vale la pena notar que, originariamente, la triple inmersión (no digo la triple invocación) bautismal se refería, no a la Trinidad, sino a los tres días de sepultura en la muerte. El bautismo cristiano es una inmersión en la muerte de Cristo (Rm 6,3) y una subida victoriosa con él. Los iconos orientales representan a Jesús cogiendo del brazo a Adán y Eva, y sacándolos de los infiernos. La resurrección de Jesús es, al mismo tiempo, su resurrección y la de los demás. No se trata sólo de un triunfo personal, sino de una victoria que arrastra consigo a las víctimas del cautiverio. Al resucitar, Cristo es, al mismo tiempo, "resucitado" y "resucitante". La resurrección es también, como la cruz, un combate y una victoria sobre el mal. La resurrección es también agónica (un combate). No lo fue sólo la pasión y la cruz. Hay que haber visto la salida de los infiernos de la pequeña iglesia bizantina San -Salvador in - Chôra en Istanbul, para comprender ese carácter de lucha y de victoria "difícil" de la resurrección: es con "esfuerzo", fatigosamente, que Cristo arranca literalmente los primeros padres del infierno. Este carácter de victoria que "exige esfuerzo" se pone de relieve por el hecho de que Cristo agarra a Adán y Eva por la muñeca, -según afirman los iconólogos- para que no corran el riesgo de deslizarse, si se les sostenía sólo por la mano. La resurrección no fue "asunto de poca monta". El tema de la "derecha del Padre, necesaria para sacarle, y del poder del Espíritu, que le hizo entonces Señor, sugieren una salida de los infiernos "fatigosa", también para Cristo. "¿Hemos de ver en las palabras que relatan la victoria lograda por Cristo sobre el antiguo reino de la muerte formas de hablar muy generales, desprovistas de sentido? Yo creo más bien esto: la muerte se había convertido en un poder" (Schelling). Gracias, pues, a esa temática de los infiernos, la salvación encuentra en la resurrección la expresión de su realización. ¿No se comprende mejor así que la resurrección es parte integrante (no simplemente culminación) de la obra de salvación? Si Cristo hubiese "renunciado" a los infiernos (con lo que no hubiese llevado hasta el extremo su kénosis), si simplemente hubiese resucitado, sin más, no habría que decir que faltaba algo? Al menos a nuestro imaginario ¿no le hubiera faltado un soporte indispensable para concebir la resurrección como lucha victoriosa y como salvación? Por lo demás, no se trata sólo de imaginario: la resurrección fue rigurosamente esa victoria sobre la muerte, de la que Adán y Eva fue ron los primeros beneficiarios. Es en los infiernos donde Jesús vivió la agonía de la resurrección, como en Getsemaní vivió la de la pasión y en la cruz la de su muerte. El destino personal de Jesús y la salvación de los salvados coinciden. ¿No "era necesario" que Cristo fuese -él mismo- salvado de los infiernos (véase Hch 2,24), para que él pudiese salvar a los demás? De un golpe, sale -él- y saca -a los demás- de los ADOLPHE GESCHÉ infiernos. La resurrección fue un combate en este sentido: una agonía (sentido originario del término griego), una victoria "costosa". Uno piensa en el tema de los dolores de parto, que se asocia al de la vida y al del cosmos en espera de la resurrección de los hombres (véase Rm 8, 1924). Una resurrección presentada como la continuación demasiado inmediata, demasiado "fácil", de la cruz, ¿no llega incluso a contradecir el carácter oneroso de la misma cruz? Hablar de agonía de la resurrección se nos ha podido antojar, de entrada, inadecuado. Tras la opresión de la pasión y de la cruz, con ganas de acabar con todo aquello, nos apresuramos a revestirlo de su aspecto de victoria y gloria. Cierto que, tanto para Jesús como para los salvados, la resurrección posee un acento de alegría y liberación inexpresable. Pero esto no impide el que sea un combate contra el mal, como lo son la pasión y la cruz. A Miguel Unamuno "el hombre le parecía impensable sin la referencia a lo divino, pero lo divino también, sin referencia de otro orden a la existencia agónica del hombre". El sábado santo es tan santo como el viernes. Si san Juan habla de la gloria de la cruz, ¿no nos podemos nosotros tomar la libertad de hablar de la agonía de la resurrección? Una agonía no tiene sentido si no desemboca, fuera de ella misma, en una victoria. Pero tampoco la victoria tiene sentido, si no pasa por una combate, por una agonía. ¿No se comprende así mejor el valor soteriológico de la resurrección? Afirmar que Jesús nos salvó por su muerte está de acuerdo con la Escritura. Pero tomado exclusivamente, sabemos a qué peligros está exp uesto en teología de la redención. También está de acuerdo con la Escritura afirmar que nos salva la resurrección. Pero, además de los riesgos propios de una afirmación exclusiva, la cosa no resulta evidente para nuestra sensibilidad. Lo mejor es afirmar que Cristo nos salvó por su muerte y por su resurrección. Es esta afirmación la que se esfuerza por pensar la realidad en cuestión y hacerla verdaderamente comprensible. Una reflexión que se ejerce sobre el tema del descenso a los infiernos, asociando muerte y resurrección en el seno de una misma agonía victoriosa, ¿no da una lectura más apropiada de la salvación? Al no reducir la muerte a la cruz, sino extenderla a todo el desarrollo de un drama en el tiempo y en la eternidad, ¿no permite comprender mejor todo el significado "destinal" de la salvación de Cristo? Para una mejor comprensión, importa recordar la especificidad de la antropología cristiana, como antropología de destino. Entre las numerosas antropologías que ocupan el campo del pensamiento humano -filosófica, cultural, fenomenológica, etc.-, todas ellas válidas y, en principio, no concurrentes, está también la antropología teologal: ¿qué es el hombre según la fe cristiana? Es un ser destinado a participar un día plenamente de la vida de Dios. Ese destino él lo ha recibido del Padre en la creación. Pero en lo que se denomina enigmáticamente un drama original, y que fue precisamente un error de destino, él ha perdido el camino. La resurrección es justamente el acto del Padre por el que remodela la creación. La diferencia entre la creación primordial y esa re-creación está en que ahora nuestra naturaleza se convierte en resurreccional. Para Adán, esto no era necesario. Porque él podía "sin más", escoger el árbol de la vida. Pero, fuera de eso, la resurrección no posee una naturaleza fundamentalmente distinta de la creación. El Hijo ADOLPHE GESCHÉ de Dios hace del hombre un ser resurreccional, igual que el Padre le hizo un ser creacional. En adelante, la resurrección pertenecerá a la capacidad teologal del hombre creado (homo capax Dei), que queda así restituido a su vocación destinal, propuesta en la creación y remodelada en la resurrección (homo capax resurrectionis). En última instancia, cabría decir que es el pecado (error de destino) el que ha modificado el orden de la creación, más que la resurrección, que no hace sino reasumir el antiguo deseo creador para otorgárselo de nuevo al hombre. En adelante, es aceptando su naturaleza resurreccional que el hombre encontrará el camino de su destino. "No soy el Dios de los muertos, sino de los vivientes" (Mt 22, 32). El Hijo de ese Dios de los vivientes es el que lleva adelante esa afirmación: "Yo soy la resurrección y la vida" (Jn 11, 25). Al recurrir al vocabulario de la fuerza dula derecha del Padre y del poder del Espíritu en la resurrección, la Escritura remite a todo el vocabulario de la creación. Ha sido menester fuerza y esfuerzo ("han sido necesarios seis días") para crear. Igualmente ("he terminado la obra" del Padre [véase Jn 14,4]) ha sido menester fuerza y poder ("han sido necesarios tres días") para arrancar a Jesús de la muerte y para que él arrancase de la muerte a los muertos, restableciendo así el acceso al árbol de la vida. Por esto lo hemos llamado "la agonía de la resurrección: desde el huerto de Getsemaní hasta el tercer día en la salida de los infiernos. Pero ¡qué gloriosa, esa agonía! Tradujo y condensó: Màrius Sala