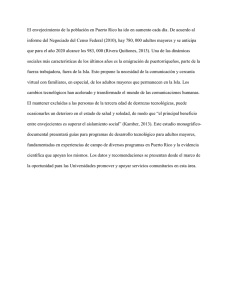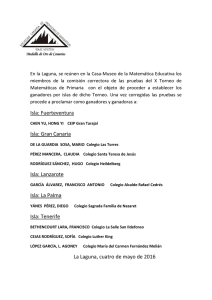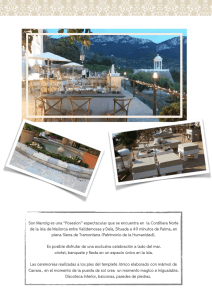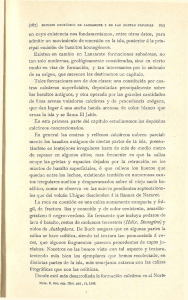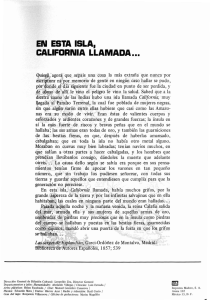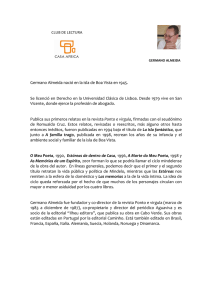1159311884_La Isla Flotante
Anuncio
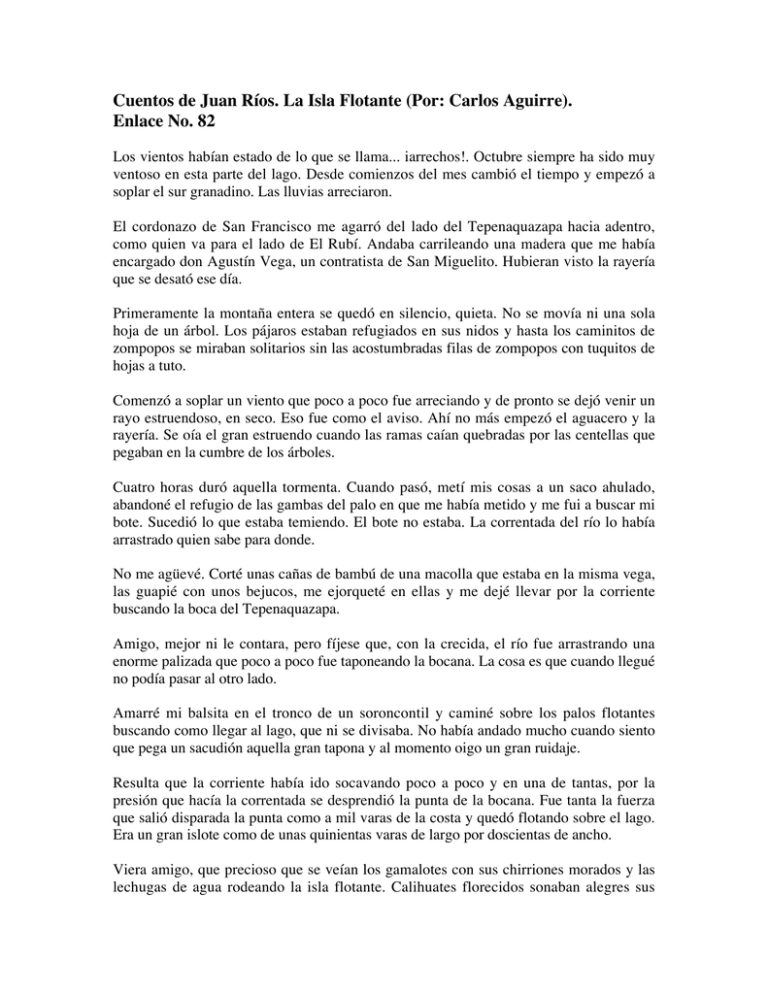
Cuentos de Juan Ríos. La Isla Flotante (Por: Carlos Aguirre). Enlace No. 82 Los vientos habían estado de lo que se llama... iarrechos!. Octubre siempre ha sido muy ventoso en esta parte del lago. Desde comienzos del mes cambió el tiempo y empezó a soplar el sur granadino. Las lluvias arreciaron. El cordonazo de San Francisco me agarró del lado del Tepenaquazapa hacia adentro, como quien va para el lado de El Rubí. Andaba carrileando una madera que me había encargado don Agustín Vega, un contratista de San Miguelito. Hubieran visto la rayería que se desató ese día. Primeramente la montaña entera se quedó en silencio, quieta. No se movía ni una sola hoja de un árbol. Los pájaros estaban refugiados en sus nidos y hasta los caminitos de zompopos se miraban solitarios sin las acostumbradas filas de zompopos con tuquitos de hojas a tuto. Comenzó a soplar un viento que poco a poco fue arreciando y de pronto se dejó venir un rayo estruendoso, en seco. Eso fue como el aviso. Ahí no más empezó el aguacero y la rayería. Se oía el gran estruendo cuando las ramas caían quebradas por las centellas que pegaban en la cumbre de los árboles. Cuatro horas duró aquella tormenta. Cuando pasó, metí mis cosas a un saco ahulado, abandoné el refugio de las gambas del palo en que me había metido y me fui a buscar mi bote. Sucedió lo que estaba temiendo. El bote no estaba. La correntada del río lo había arrastrado quien sabe para donde. No me agüevé. Corté unas cañas de bambú de una macolla que estaba en la misma vega, las guapié con unos bejucos, me ejorqueté en ellas y me dejé llevar por la corriente buscando la boca del Tepenaquazapa. Amigo, mejor ni le contara, pero fíjese que, con la crecida, el río fue arrastrando una enorme palizada que poco a poco fue taponeando la bocana. La cosa es que cuando llegué no podía pasar al otro lado. Amarré mi balsita en el tronco de un soroncontil y caminé sobre los palos flotantes buscando como llegar al lago, que ni se divisaba. No había andado mucho cuando siento que pega un sacudión aquella gran tapona y al momento oigo un gran ruidaje. Resulta que la corriente había ido socavando poco a poco y en una de tantas, por la presión que hacía la correntada se desprendió la punta de la bocana. Fue tanta la fuerza que salió disparada la punta como a mil varas de la costa y quedó flotando sobre el lago. Era un gran islote como de unas quinientas varas de largo por doscientas de ancho. Viera amigo, que precioso que se veían los gamalotes con sus chirriones morados y las lechugas de agua rodeando la isla flotante. Calihuates florecidos sonaban alegres sus hojas al compás del viento por encima de mondongas de flores grandes y bonitas sobra las que corrían escandolosos gallitos de agua. Más allá, entre unas matas de tule que blandían sus espadas verdes por encima de filosas avajuelas, unos piches jóvenes compartían un hermoso tronco flotante con una pareja de tortugas. Hombré, de suerte que llevaba mi saco ahulado con mis cosas. Cuando vi que la isla se metía lago adentro y empezaba a deslizarse en dirección a San Carlos, entonces saqué mi hamaca, la amarré de dos palos de poponjoche que también venían formando la isla y me eché a descansar. Al caer la tarde, sobre la isla se posó una bandada de ganzas dispuestas a pasar la noche y ya entre oscuro y claro divisé una enorme boa colgando entre las ramas de un guabo que se balanceaba con los tumbos. Vaya, pensé, otra pasajera. Amigó, era tal el cansancio que me dormí profundamente. Había dejado de llover y sólo se oían unos truenos lejanos buscando al lado de San Bernardo. Lo último que vi fue unas pocas estrellas renuentes que luchaban por asomarse. Después no supe de nada. Cuando me desperté ya empezaba a clarear el sol. Levanté la cabeza y ¡Ay amigo!... sólo agua divisé por todas parte. De seguro que por la noche cambió el viento y en vez de avanzar para lado de la bocana del Río San Juan la isla viró playa adentro y nos encontrábamos erredados en la propia isla La zanata. A lo lejos se divisaba el cerro Maderas en la Isla de ometepe y por el otro, como flotando en el aire, apenas lo azulito del cerro Mancarrón allá en Solentiname. Jodido, y ahora que hago, pensé. Con la tumbazón se habían ido despegando los gamalotes, lechugas, navajuelas, mondongas, caliguates y matas de tule, sólo quedaban, arrimado a los pedregones de La Zanata, los poponjoches con mi hamaca y el guabo con la boa. Ahora si ya me llevó puta. Como hago para alcanzar la costa. Con esa preocupación estaba cuando voy viendo que la boa se va desenrollando de su palo y empieza a nadar. No la pensé mucho, ahí no más me tiré al agua y me agarré de la cola de la enorme animala. Como a las tres horas estábamos pasando frente a San Migualito. Me solté y seguí al nado en dirección al muelle. La boa siguió nadando para el lado de Pedernal, seguro que buscando su casa.