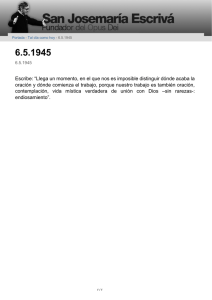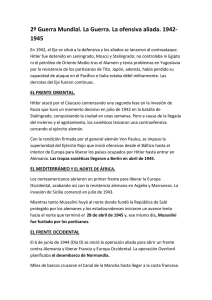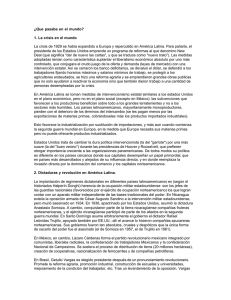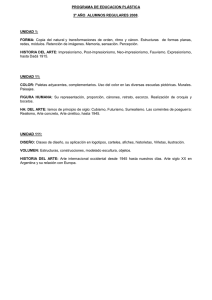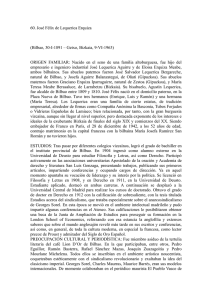EL FIN DE LA GUERRA
Anuncio
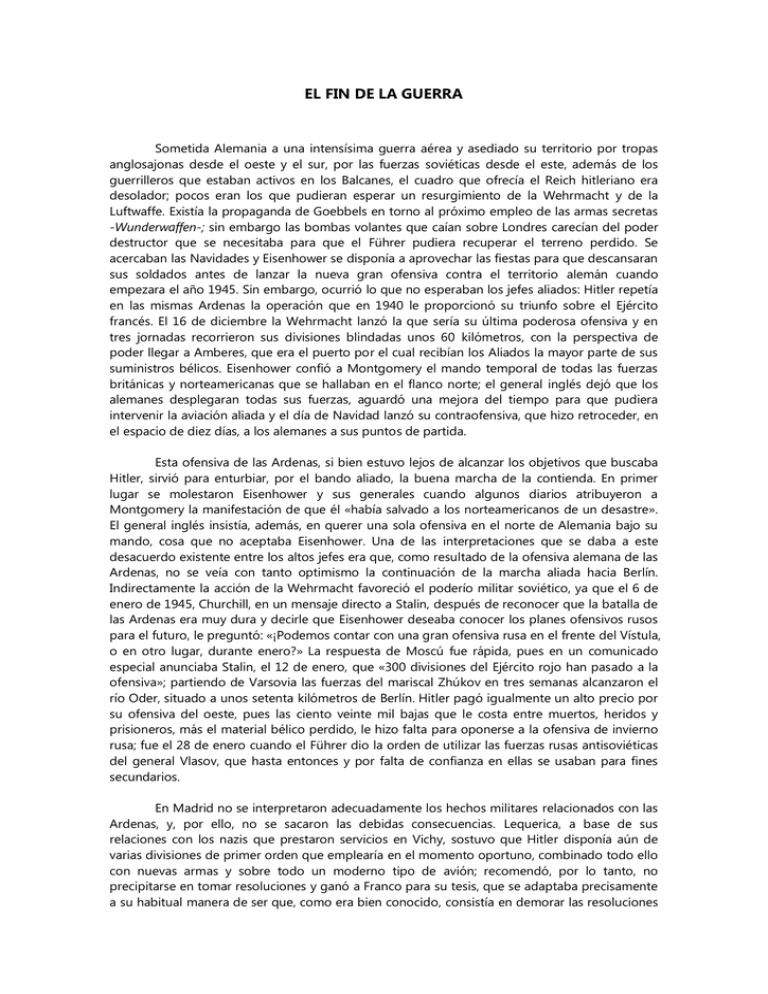
EL FIN DE LA GUERRA Sometida Alemania a una intensísima guerra aérea y asediado su territorio por tropas anglosajonas desde el oeste y el sur, por las fuerzas soviéticas desde el este, además de los guerrilleros que estaban activos en los Balcanes, el cuadro que ofrecía el Reich hitleriano era desolador; pocos eran los que pudieran esperar un resurgimiento de la Wehrmacht y de la Luftwaffe. Existía la propaganda de Goebbels en torno al próximo empleo de las armas secretas -Wunderwaffen-; sin embargo las bombas volantes que caían sobre Londres carecían del poder destructor que se necesitaba para que el Führer pudiera recuperar el terreno perdido. Se acercaban las Navidades y Eisenhower se disponía a aprovechar las fiestas para que descansaran sus soldados antes de lanzar la nueva gran ofensiva contra el territorio alemán cuando empezara el año 1945. Sin embargo, ocurrió lo que no esperaban los jefes aliados: Hitler repetía en las mismas Ardenas la operación que en 1940 le proporcionó su triunfo sobre el Ejército francés. El 16 de diciembre la Wehrmacht lanzó la que sería su última poderosa ofensiva y en tres jornadas recorrieron sus divisiones blindadas unos 60 kilómetros, con la perspectiva de poder llegar a Amberes, que era el puerto por el cual recibían los Aliados la mayor parte de sus suministros bélicos. Eisenhower confió a Montgomery el mando temporal de todas las fuerzas británicas y norteamericanas que se hallaban en el flanco norte; el general inglés dejó que los alemanes desplegaran todas sus fuerzas, aguardó una mejora del tiempo para que pudiera intervenir la aviación aliada y el día de Navidad lanzó su contraofensiva, que hizo retroceder, en el espacio de diez días, a los alemanes a sus puntos de partida. Esta ofensiva de las Ardenas, si bien estuvo lejos de alcanzar los objetivos que buscaba Hitler, sirvió para enturbiar, por el bando aliado, la buena marcha de la contienda. En primer lugar se molestaron Eisenhower y sus generales cuando algunos diarios atribuyeron a Montgomery la manifestación de que él «había salvado a los norteamericanos de un desastre». El general inglés insistía, además, en querer una sola ofensiva en el norte de Alemania bajo su mando, cosa que no aceptaba Eisenhower. Una de las interpretaciones que se daba a este desacuerdo existente entre los altos jefes era que, como resultado de la ofensiva alemana de las Ardenas, no se veía con tanto optimismo la continuación de la marcha aliada hacia Berlín. Indirectamente la acción de la Wehrmacht favoreció el poderío militar soviético, ya que el 6 de enero de 1945, Churchill, en un mensaje directo a Stalin, después de reconocer que la batalla de las Ardenas era muy dura y decirle que Eisenhower deseaba conocer los planes ofensivos rusos para el futuro, le preguntó: «¡Podemos contar con una gran ofensiva rusa en el frente del Vístula, o en otro lugar, durante enero?» La respuesta de Moscú fue rápida, pues en un comunicado especial anunciaba Stalin, el 12 de enero, que «300 divisiones del Ejército rojo han pasado a la ofensiva»; partiendo de Varsovia las fuerzas del mariscal Zhúkov en tres semanas alcanzaron el río Oder, situado a unos setenta kilómetros de Berlín. Hitler pagó igualmente un alto precio por su ofensiva del oeste, pues las ciento veinte mil bajas que le costa entre muertos, heridos y prisioneros, más el material bélico perdido, le hizo falta para oponerse a la ofensiva de invierno rusa; fue el 28 de enero cuando el Führer dio la orden de utilizar las fuerzas rusas antisoviéticas del general Vlasov, que hasta entonces y por falta de confianza en ellas se usaban para fines secundarios. En Madrid no se interpretaron adecuadamente los hechos militares relacionados con las Ardenas, y, por ello, no se sacaron las debidas consecuencias. Lequerica, a base de sus relaciones con los nazis que prestaron servicios en Vichy, sostuvo que Hitler disponía aún de varias divisiones de primer orden que emplearía en el momento oportuno, combinado todo ello con nuevas armas y sobre todo un moderno tipo de avión; recomendó, por lo tanto, no precipitarse en tomar resoluciones y ganó a Franco para su tesis, que se adaptaba precisamente a su habitual manera de ser que, como era bien conocido, consistía en demorar las resoluciones importantes, por haberle demostrado la experiencia que el tiempo siempre es un factor importante en el arreglo de los asuntos difíciles. En el panorama europeo constituyó Franco una excepción en la carrera que emprendieron los varios países que se llamaron oficialmente neutrales, pero se permitieron coquetear económicamente con las potencias del Eje. En 1962 se publicó en Munich un libro sumamente interesante, titulado La Derrota 1945 (Die Niederlage 1945), a base del Dietario confeccionado por el mando superior de la Wehrmacht. Día por día se anotan los hechos militares, políticos y económicos que se debatían en las conferencias que celebraban los altos mandos militares; su examen permite ver claramente cómo la Alemania de Hitler se fue hundiendo a partir de los primeros días del año 1945. Aquí interesa ocuparnos de los cambios operados en los neutrales. Turquía, después de haber prohibido la exportación de cromo a Alemania, en febrero de 1945 declaró la guerra al Reich; según Albert Speer, ministro de Armamentos, las reservas de cromo -materia prima esencial para la industria bélica- se hubieran agotado al llegar el otoño de 1945. Suecia, que había permitido el paso por su territorio de los soldados alemanes con permiso que participaban en la ocupación de Noruega y, además, autorizaba el transporte de las piritas de Narvik, vitales igualmente para la industria militar, prohibió tales comunicaciones y temió Berlín una declaración de guerra por parte de Estocolmo. Suiza, además de cortar sus exportaciones al Reich, prohibió el paso por su territorio de los trenes que transportaban carbón al norte de Italia. En marzo, la Argentina, que siempre había resistido las presiones de Washington, terminó por declarar la guerra al Reich. Y es lógico preguntar: ¿Qué se encuentra en dicho Dietario sobre España? Únicamente figuran referencias sobre Gibraltar, con entradas y salidas de convoyes; sobre Madrid no se halla alusión alguna, como si no existiera la cuestión planteada de buscar la manera de reconciliarse Franco con los anglonorteamericanos; se diría que todos los esfuerzos de Lequerica se concentraban en sobrevivir, en espera que cambiasen las circunstancias y se aclarara el horizonte político. Los Tres Grandes se reunieron del 4 al 11 de febrero de 1945 en Yalta. Roosevelt, cuyo estado físico había declinado visiblemente, quería ver pronto terminada la guerra en Europa a fin de concentrarse en la lucha contra el Japón; realista y oportunista, el presidente norteamericano buscó la cooperación militar rusa en la guerra en el Extrema Oriente. Stalin, en plan de aliado complaciente, prometió nuevas ofensivas contra Hitler y la entrada de Rusia en la guerra contra el Japón para tres meses después de finalizar la lucha en Europa; asimismo aceptó los planes norteamericanos para la organización de las Naciones Unidas, que constituía el proyecto favorito de Roosevelt. Con estas dos promesas de Stalin se dio el presidente norteamericano por satisfecho y, seguramente fatigado para continuar las deliberaciones, propuso finalmente dejar para otra ocasión el debate de los otros temas que figuraban en la lista preparada antes de la conferencia. Churchill resultó el gran derrotado de Yalta, pues le faltó el apoyo de Roosevelt en las polémicas que sostuvo con Stalin; sólo en la cuestión de Polonia pareció ceder Stalin: el gobierno polaco designado por Moscú tendría carácter provisional hasta la celebración de elecciones democráticas. Sin embargo, lo que interesó principalmente a los españoles de la Conferencia de Yalta fue la declaración de principios que formularon Churchill, Stalin y Roosevelt. La parte principal decía: «El establecimiento del orden en Europa y la reconstrucción de la vida nacional deberán ser logrados por procesos que permitan a los pueblos liberados destruir los últimos vestigios del nazismo y el fascismo y crear instituciones democráticas de su propia elección.» Con esta declaración los Tres Grandes confirmaban su fe en la Carta del Atlántico, su fidelidad a las Naciones Unidas y su decisión de trabajar juntos para la paz sobre los principios del derecho internacional. Esta declaración de principios de los Tres Grandes originó una ola de euforia entre los elementos adversarios del franquismo, entre los que figuraban los guerrilleros que habían cruzado los Pirineos y fueron vencidos por las fuerzas de Yagüe y Moscardó, los republicanos que se organizaban en México y Francia, el gobierno de Euskadi en el exilio, los comunistas que habían combatido en varios países europeos y, punto de especial interés aquí, los monárquicos. La cosa curiosa en la citada ola de euforia es que los antifranquistas, sin diferencia de matices, se olvidaron que del dicho al hecho siempre existe una mayor distancia de la calculada. La Mayorga interpretó que la declaración de Yalta era una condena categórica y que sólo faltaba aguardar su pronta ejecución. El optimismo de los antifranquistas subió algunos grados más cuando en el mes de marzo se conoció el texto de la carta que Roosevelt escribió a su nuevo embajador en Madrid, Norman Armour, en la que expresó: «El pasado no se puede borrar mediante una actitud más favorable a nuestra causa, y no veo en la comunidad de los pueblos libres ningún lugar para un gobierno fundado sobre los principios del fascismo.» Dos semanas después de haberse publicado el Manifiesto de Lausana, que lleva fecha de 19 de marzo de 1945, visité la ciudad en que residía don Juan de Borbón, en cuya pequeña corte contaba con algunos buenos amigos que se interesaron por conocer lo que pasaba en Alemania, de donde prácticamente había huido rumbo a Suiza, antes de que establecieran contacto rusos y norteamericanos en la región de Sajonia. El Pretendiente y sus colaboradores respiraban optimismo, como si se pudiera lograr mediante un simple escrito la caída del régimen. Yo me permití preguntar: ¿Con cuántos generales, banqueros y obispos cuenta don Juan? y ¿Se cuenta con el total apoyo de los Estados Unidos y Gran Bretaña? Nadie pudo ilustrarme sobre estos importantes aspectos de la pugna entablada contra Franco. Comprendí, entonces, que en el ánimo del Pretendiente había influido el sector monárquico que buscaba la restauración sin intentar llegar a un acuerdo con el morador de El Pardo. En el citado Manifiesto de Lausana se encuentra una condena terminante del régimen que estaba establecido: «El régimen implantado por el general Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje, tan contrario al carácter y a la tradición de nuestro pueblo, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo.» Si en Lausana se hubiera escuchado la opinión del sector partidario de llegar a una inteligencia con El Pardo, el Manifiesto hubiera empleado un tono bien distinto; en lugar de constituir una total condena del régimen franquista, hubiera constituido un ofrecimiento al pueblo español, e indirectamente a Franco, para pronunciarse contra las condenas de organismos internacionales y esencialmente a favor de la solución de liquidar el falangismo mediante la vuelta al trono español del hijo de Alfonso XIII. No se obró así y se prefirió jugar la carta de la condena internacional de Franco. Entonces procuré resumir en cuatro las razones por las cuales no veríamos la inmediata restauración monárquica, como esperaban muchos. Eran: 1) La política confusa de los Aliados; 2) la desunión existente entre los desterrados españoles; 3) el temor de los militares y el clero de perder los privilegios que poseían, y 4) la decisión de Franco de jugar las cartas que todavía tenía en sus manos para seguir gozando del poder. Si la monarquía no volvió a España como solución a la crisis del franquismo, en 1945, hasta treinta años más tarde, se debió sobre todo a un error de enfoque del problema, como he procurado exponer. Se entiende mejor lo que ocurrió entonces cuando se lee el libro La monarquía por la que yo luché, que publicó Gil Robles en 1976; en la página 141, y con fecha de 26 de noviembre de 1945, el político exiliado en Lisboa da cuenta de la visita que recibió de Mr. Mac Laurin, de la embajada inglesa en la capital portuguesa, y hombre de la confianza de Mr. Churchill. Gil Robles escribe: «Observo que los ingleses desearían que transcurriera el invierno con Franco en el poder, ya que no pueden dar alimentos a España, ni aun sustituyendo al régimen. En cambio, desean que para la primavera el problema esté liquidado. Mac Laurin apuntó, como criterio personal, si no sería bueno que el rey aceptara llegar en cierto modo traído por Franco, para luego eliminarlo sin contemplaciones.» Gil Robles y quienes sostenían que don Juan no podía pactar con Franco estaban convencidos que el Caudillo desaparecería de El Pardo como resultado de la presión anglonorteamericana; sin embargo, Churchill quedó derrotado en las elecciones celebradas inmediatamente después de terminar la guerra, Hoare dejó de jugar un papel en Londres y Bevin, nuevo jefe del Foreign Office, no tardó en dar la consigna de «manos fuera de España». Y lo que no se intentó hacer en 1945, o sea la subida de don Juan al trono de la mano del general Franco, por aquellas ironías que ofrece la historia, se produjo veinticuatro años más tarde, cuando el hijo del Pretendiente, Juan Carlos, fue proclamado Príncipe de España y virtual sucesor del Caudillo en un acto solemne realizado por las Cortes, en 1969. Los Estados Unidos querían cambios en la política española, como expresaron de manera abierta; no tenían preferencia por el sistema monárquico, pues preferían el republicano democrático que se aproximaba más, según creían, al régimen estadounidense. Pero acabada la contienda en Europa con la derrota de Hitler, les quedaba a los norteamericanos derrotar al Japón. Hemos visto las concesiones que Roosevelt otorgó a Stalin a cambio de la entrada de Rusia en la guerra del Extremo Oriente. El Estado Mayor estadounidense se dedicó a planear, a fines de 1944, el rápido traslado de las mejores unidades que tenía en el continente europeo al Lejano Oriente, para utilizarlas en la lucha contra los japoneses. La aviación tenía que jugar un papel esencial en dicho transporte y Washington vio la necesidad de contar con buenas bases en la península Ibérica para la buena marcha de la campaña que preparaba contra el Japón. Se negoció en Madrid y Lequerica firmó el acuerdo de entregar el uso de los aeródromos de Madrid, Barcelona y Sevilla sin solicitar compensaciones políticas y económicas. Los técnicos norteamericanos que construyeron los aeródromos en el norte de África, después del desembarco aliado en noviembre de 1942, intervinieron en la ampliación de los primitivos aeródromos españoles y pronto Barajas quedó en condiciones de recibir de día y de noche los gigantescos aviones que venían o se dirigían a los Estados Unidos. El error cometido por Lequerica pronto fue motivo de crítica, pues se dio a los ricos yanquis todo lo que pedían sin recibir nada a cambio. El humor de Agustín de Foxá seguramente cuajó la mejor definición, aunque cruel enjuiciamiento, de todo lo que sucedió en el curso de unos pocos años: «La segunda guerra mundial empezó al grito de ¡Gibraltar para España!, y termina con el grito de ¡Barajas para los Estados Unidos!» Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 e inmediatamente cayó Berlín en poder del Ejército soviético. En la defensa de la capital alemana no intervino el millón de españoles que un día había ofrecido el Caudillo; en cambio lo hizo un puñado de españoles, que fueron voluntarios de la División Azul y que al ser retiradas sus unidades de Rusia y repatriadas a España prefirieron ingresar en las fuerzas de las SS. Al mando del activista falangista Miguel Ezquerra, estos jóvenes españoles, vistiendo uniforme de las tropas de elite hitlerianas, se batieron en la defensa de Berlín hasta el final contra los rusos y con su sacrificio confirmaron, una vez más, que el verdadero amigo es aquel que sabe acompañar y compartir las desgracias cuando se presentan los tiempos malos, tal y como se aprende cuando se leen nuestros clásicos. El Manifiesto de Lausana tuvo pocas consecuencias prácticas; la gran mayoría de monárquicos continuaron aferrados a sus cargos privilegiados en desobediencia a las órdenes del Pretendiente. En lugar destacado siguió Lequerica, monárquico de siempre, que empleó toda clase de artes en defensa del Caudillo; cuando el semanario Newsweek acusó a Franco de haber colaborado con Mussolini y Hitler, replicó que sólo fue una cosa verbal, pues «unos pocos discursos y unos cuantos gestos, en el fondo, nada significaban». No obstante, nada fácil sería demostrar, como pretendía Lequerica, que el Caudillo había empleado el engaño y la mentira como sistema en sus tratos con el Duce y el Führer.