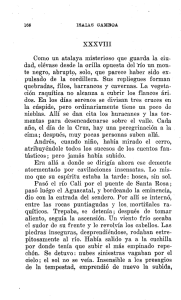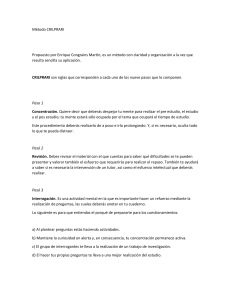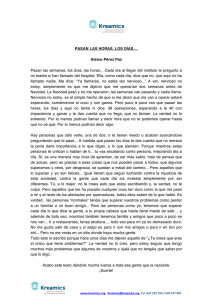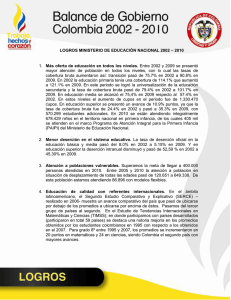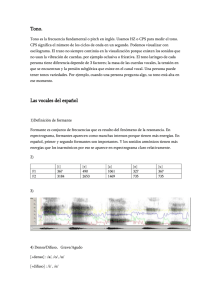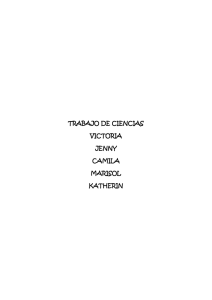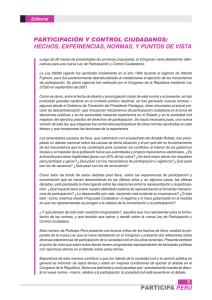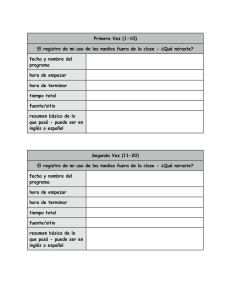Con Cien años de soledad me pasó lo mismo
Anuncio

Con Cien años de soledad me pasó lo mismo que a fray Luis de León con la música de don Francisco Salinas, gracias a la cual, en palabras del poeta conquense y salmantino, “despiertan los sentidos, / quedando a lo demás adormecidos.” ¿No les pasó al leer la novela que de buenas a primeras ya estaban viviendo en aquella casona de Macondo y deambulaban, insomnes, por el corredor de las begonias en el que Rebeca y Amaranta purificaban sus rencores? ¿Nunca ayudaron a Úrsula Iguarán a buscar algún objeto perdido que ella terminaba por encontrar antes con los ojos de la memoria que con los del rostro? ¿No visitaron alguna tarde lluviosa en su melancólico laboratorio al coronel Aureliano Buendía, aprisionado en el círculo vicioso de transformar monedas de oro en pescaditos de oro que vendía en monedas de oro que transformaba en pescaditos de oro? ¿No se asombraron de la sabiduría del patriarca José Arcadio, amarrado a un árbol para que no se le escapara la enceguecedora lucidez de su locura? La verdad es que el mundo creado por la pluma febricitante de Gabriel García Márquez es más nuestro que el que vivimos cotidianamente. En él están plasmados nuestras historias más arcanas, nuestros afanes más empeñosos, nuestras ensoñaciones más esperanzadas. Y el libro pasó de los estudiantes universitarios a los profesores y de los profesores a esa suerte de gineceos donde las señoras ricas prefieren estudiar literatura, filosofía o historia del arte que jugar canasta o comprar zapatos, y de las mujeres sabias a sus maridos y de ahí a los choferes y a las secretarias y a los oficinistas y a quienes a lo mejor nunca habían leído un libro en su vida y después de Cien años de soledad se volvieron lectores consuetudinarios.