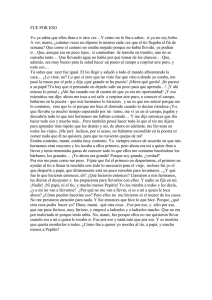LA TRAMPA FABULOSA
Anuncio
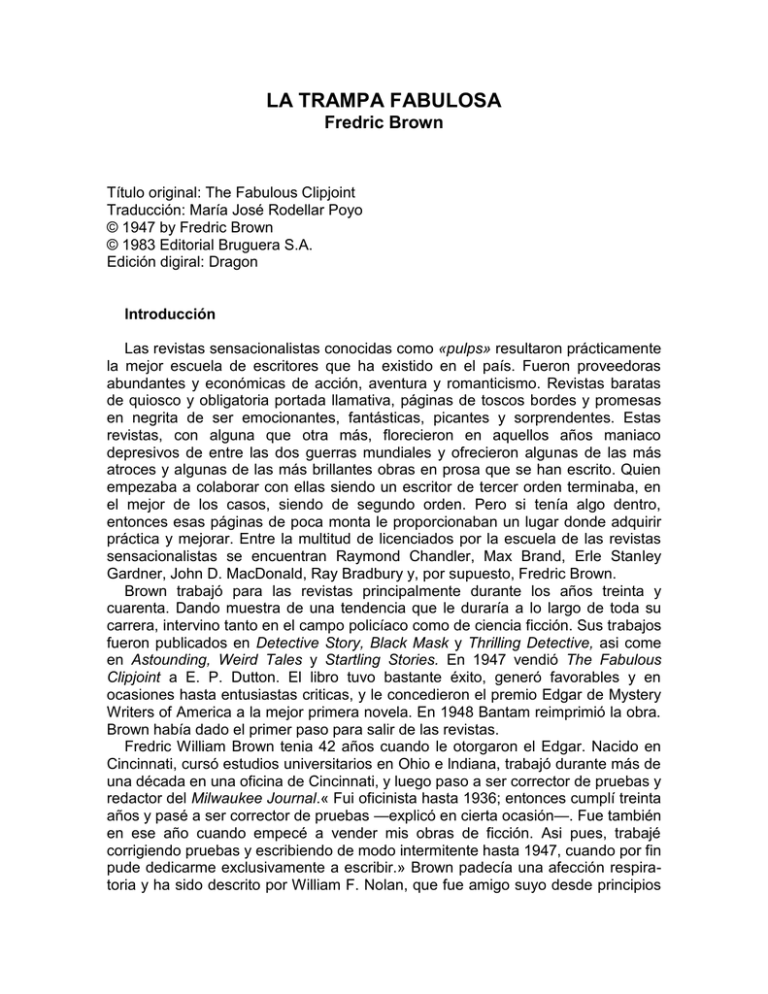
LA TRAMPA FABULOSA Fredric Brown Título original: The Fabulous Clipjoint Traducción: María José Rodellar Poyo © 1947 by Fredric Brown © 1983 Editorial Bruguera S.A. Edición digiral: Dragon lntroducción Las revistas sensacionalistas conocidas como «pulps» resultaron prácticamente la mejor escuela de escritores que ha existido en el país. Fueron proveedoras abundantes y económicas de acción, aventura y romanticismo. Revistas baratas de quiosco y obligatoria portada llamativa, páginas de toscos bordes y promesas en negrita de ser emocionantes, fantásticas, picantes y sorprendentes. Estas revistas, con alguna que otra más, florecieron en aquellos años maniaco depresivos de entre las dos guerras mundiales y ofrecieron algunas de las más atroces y algunas de las más brillantes obras en prosa que se han escrito. Quien empezaba a colaborar con ellas siendo un escritor de tercer orden terminaba, en el mejor de los casos, siendo de segundo orden. Pero si tenía algo dentro, entonces esas páginas de poca monta le proporcionaban un lugar donde adquirir práctica y mejorar. Entre la multitud de licenciados por la escuela de las revistas sensacionalistas se encuentran Raymond Chandler, Max Brand, Erle Stanley Gardner, John D. MacDonald, Ray Bradbury y, por supuesto, Fredric Brown. Brown trabajó para las revistas principalmente durante los años treinta y cuarenta. Dando muestra de una tendencia que le duraría a lo largo de toda su carrera, intervino tanto en el campo policíaco como de ciencia ficción. Sus trabajos fueron publicados en Detective Story, Black Mask y Thrilling Detective, asi come en Astounding, Weird Tales y Startling Stories. En 1947 vendió The Fabulous Clipjoint a E. P. Dutton. El libro tuvo bastante éxito, generó favorables y en ocasiones hasta entusiastas criticas, y le concedieron el premio Edgar de Mystery Writers of America a la mejor primera novela. En 1948 Bantam reimprimió la obra. Brown había dado el primer paso para salir de las revistas. Fredric William Brown tenia 42 años cuando le otorgaron el Edgar. Nacido en Cincinnati, cursó estudios universitarios en Ohio e lndiana, trabajó durante más de una década en una oficina de Cincinnati, y luego paso a ser corrector de pruebas y redactor del Milwaukee Journal.« Fui oficinista hasta 1936; entonces cumplí treinta años y pasé a ser corrector de pruebas —explicó en cierta ocasión—. Fue también en ese año cuando empecé a vender mis obras de ficción. Asi pues, trabajé corrigiendo pruebas y escribiendo de modo intermitente hasta 1947, cuando por fin pude dedicarme exclusivamente a escribir.» Brown padecía una afección respiratoria y ha sido descrito por William F. Nolan, que fue amigo suyo desde principios de la década de los cincuenta, como «bajito, palido y melancólico, con bigotito y gafas de montura metálica». A causa de su salud, Brown terminó afincándose en el sureste, primero en Taos, Nuevo México, y luego en Tucson, Arizona. Pasó periodos breves y de relativo poco éxito en Hollywood, escribiendo guiones para programas de televisión como el de Alfred Hitchcock, e intentando trabajar para el cine. En una época anterior también había recorrido el país con una feria, compartiendo la tienda con el adivino. Murió en 1972, nueve años después de la aparición de su última novela. En este último libro intervenían, como en el primero, el equipo de detectives constituido por Ed Hunter y su tio Am. Durante la década y media en que Brown escribió novelas de misterio publicó siete con los Hunter como protagonistas. Aparte de The Fabulous Clipjoint, son: The Dead Ringer (1948), The Bloody Moonlight (1949), Compliments Of A Friend (1950), Death Has Many Doors (1951), The Late Lamented (1959) y Mrs. Murphy’s Underpants (1963). En ellas desplegó su fascinación por las ferias, el jazz, la bebida como actividad social, los rompecabezas, los juegos de palabras, la lógica fortiana, la fantasía y la mayor de todas las trampas: el mundo en el que le tocó vivir. En este libro, la trampa fabulosa es Chicago: En el último piso había un bar muy elegante y lujoso. Las ventanas estaban abiertas y no hacia calor. A esa altura la brisa era fresca y no parecía que saliera de un horno. Nos sentamos en una mesa situada junto a una ventana del lado sur que daba al Loop. Era una vista muy hermosa bajo la intensa luz del sol. Los altos y estrechos edificios parecían dedos que se estiraran hacia el cielo para tocarlo. Era como el escenario de una novela de ciencia ficción. No parecía real, aunque lo estuvieras mirando. —¿No es impresionante, chico? —Muy hermoso —contestó—. Pero es una trampa. —Es una trampa fabulosa, chico. Aquí pueden suceder las cosas más descabelladas, y no todas son malas. Ed y su tio no suben allí, muy por encima de Chicago, donde hace fresco, reinan la calma y la irrealidad, y el mundo entero parece un eterno carnaval, hasta que el lector no se adentra con ellos a lo largo de todo el libro, por calles y callejas ardientes y barriobajeras, bares baratos y apartamentos ruinosos. Brown se estaba apartando de las revistas con este relato y refleja un mundo más siniestro, más osado, y más explícitamente sensual y mezquino, que el que aparecía generalmente en las revistas y novelas cortas. Trabajaba ciñéndose a la tradición más estricta, come se ve aquí, y, sin embargo, da la impresión de ser un hombre a la vez bondadoso y duro, menos frío y cínico que algunos de sus contemporáneos. En el libro hay cierta sensibilidad subyacente, una valoración de la gente que tiene que abrirse camino en los barrios bajos y todavía se las arreglan para conservar la honradez. Evidentemente, apreciaba la amistad, la integridad, la persistencia, y creía que el destino estaba a favor de un inocente que despierta a la vida, como Ed Hunter, y un obeso charlatán de feria come Ambrose Hunter. Brown no era hombre de un solo libro y The Fabulous Clipjoint no es una novela que sobresalga por encima del resto de su producciónn. Escribió una corta serie de libros de calidad y lectura amena. Excéntricos algunos come What a Mad Universe (1949), experimentales come Here Comes a Candle (1950) y tétricos como The Far Cry (1951). Los que los hemos leido todos tendríamos dificultades en seleccionar el mejor. Mis obras preferidas de Fredric Brown incluiría al menos seis titulos. Digamos ocho. El autor era capaz de darle al lector un susto de muerte o hacerle reír a carcajadas, a veces simultáneamente. No son muchos los escritores que tienen esa habilidad. Fredric Brown era uno de ellos, un magnífico escritor. Este es el libro que lo lanzó, que lo ayudó a alejarse del mundo de a centavo la palabra. Constituyó un debut esperanador en 1947 y todavia es una novela impresionante. Brown escribió dos docenas y pico más después de ésta. Pero, desde luego, no han sido suficientes Ron Goulart. Weston, Connecticut Personajes Ed Hunter: se lanzó a la persecución del asesino de su padre Wally Hunter: un bebedor sosegado y un hombre sosegado. Madge Hunter: Esposa de Walli, veneno para todos los hombres, pero apreciaba a su hijastro Ed. Gardie Hunter: hija de ésta, una chica que andaba loca por los hombres. Am Hunter: Hermano de Wally y ex detective privado. Bunny Wilson: compañero de trabajo de Wally; el único amigo de Wally que a Madge le caía bien. Hank: simplemente un policía. Hoagy: pregonero de un espectáculo erótico. Bassett: un detective de Hominicidos, ni tonto ni honrado. Kaufman: un camarero bajo y grueso con unos brazos más peludos que un mono. Bobby Reinhart: un golfillo presumido que se creía un donjuán. Doctor William Heartel: médico forense. Reagan el Holandés: un matón de oficio. Benny el Torpedc: otro. Claire Raymond: el tipo de chica a la que los hombres no pueden evitar hacer proposicones amorosas. Su número de teléfono era: Wentworth 3842. 1 En mi sueño y tenía el brazo extendido a través del cristal del escaparate de una casa de empeños. Era la casa de empeños de la sección norte de la calle Clark, situada en el lado oeste de la misma, media manzana at norte ec la avenida Grand. Estaba alargando la mano a través del cristal para tocar un trombón de plata. Las otras cosas que había en el escaparate estaban borrosas e imprecisas. La canción me hizo volver la cabeza cuando estaba a punto de tocar el trombón de plata. Era la voz de Gardie. Iba cantando y saltando a la comba por la acera, come solía hacer antes de que empezara el bachillerato el año pasado, se volviera loca por los chicos y empezara a pintarrajearse la cara. Aún no había cumplido los quince; tenia tres años y medio menos que yo. En mi sueño iba maquillada, profusamente, pero también saltaba a la comba y cantaba como cuando era pequeña: «Uno, dos, tres, O’Leary; cuatro, cinco, seis, O’Leary; siete, ocho...» Pero al tiempo que soñaba estaba despierto. Resultaba confusa esa sensación, a medio camino entre un estado y otro. El ruido del ferrocarril elevado que pasa rugiendo casi forma parte del sueño, y los pasos de alguien que anda por el corredor al que da la puerta del piso. Y, una vez ha pasado el tren, se oye el tictac del despertador desde el suelo, junto a la cama, y el pequeño «clic» adicional que emite cuando el timbre está a punto de estallar. Lo apagué y volví a mi posición anterior, pero no cerré los ojos para no volver a dormirme. El sueño se desvaneció. «Me gustaría tener un trombón —pensé—, por eso he tenido ese sueño. ¿Por qué tenia que aparecer Gardie y despertarme? »Tengo que levantarme en seguida —seguí pensando—. Papá estuvo bebiendo por ahí anoche y aún no había regresado cuando me dormí. Esta mañana me va a costar despertarlo. »Ojalá no tuviera que ir a trabajar. Ojalá pudiera tomar el tren hasta Janesville e ir a ver al tío Ambrose a la feria. Hacía diez años que no lo había visto, desde que tenia ocho años, pero me acordé de él porque papá lo había nombrado el día anterior. Le dijo a mamá que su hermano Ambrose estaba con la feria de J. C. Hobart en Janesville aquella semana, que no iban a ir a ningún sitio que estuviera más cerca de Chicago, y que le gustaría poder tomarse un día de vacaciones para ir a Janesville. Y mama (que en realidad no es mi madre, sino mi madrastra) adoptó aquella mirada belicosa y pregunto: «¿Para qué quieres ver a ese sinvergüenza? » Papá no insistió. A mamá no le caía bien mi tío Ambrose, por eso no lo habíamos visto en diez años. Yo pensé que podría ir, pero me crearía problemas como le había pasado a papá y no valía la pena. «Tengo que levantarme », pensé. Salté de la cama, entré en el cuarto de baño y me eché un poco de agua en la cara para acabar de despertarme. Siempre iba al cuarto de baño y me vestía antes de ir a despertar a papá. Mientras él se arreglaba, yo preparaba el desayuno para los dos. Íbamos a trabajar juntos. Papá era linotipista y había conseguido que yo entrara de aprendiz de impresor en el mismo taller, Elwood Press. Hacía un calor sofocante, para ser las siete de la mañana. La cortina de la ventana estaba más tiesa que un palo. Casi resultaba difícil respirar. «Otro día infernal», pensé mientras terminaba de vestirme. Me acerqué al dormitorio de papá y mamá avanzando de puntillas por el pasillo. La puerta de la habitación de Gardie estaba abierta y miré hacia dentro sin querer. Estaba dormida cara arriba con los brazos extendidos. Sin maquillaje tenia cara de niña pequeña, pequeña y algo bobalicona. Aquella cara no hacía juego con el resto de su cuerpo. Quiero decir que, quizá porque había hecho una noche tan calurosa, se había quitado la chaqueta del pijama dejando al aire sus hermosos, redondos y firmes pechos. Tal vez resultarían demasiado grandes cuando se hiciera mayor, pero ahora eran hermosos, y ella lo sabía y estaba orgullosa de ellos. Se notaba en el hecho de que siempre llevaba unos suéteres muy ceñidos para que resaltaran. «Está creciendo muy de prisa —pensé—, y espero que sea lista, porque si no cualquier día llegará a casa preñada, aunque no haya cumplido todavía los quince. » Seguramente había dejado la puerta abierta de par en par a propósito, para que yo mirara adentro y la viera de aquella manera. Y es que en realidad no era hermana mía; ni siquiera media hermana. Era hija de mamá. Cuando papá se volvió a casar, yo tenia ocho años y Gardie era una mocosa de cuatro. Mi verdadera madre había muerto. No, Gardie no perdía oportunidad de fastidiarme. Su máxima aspiración seria tentarme para que yo le hiciera proposiciones amorosas y luego poder armar un gran escándalo. Dejé su puerta atrás pensando: «Maldita sea, maldita sea.» No podía hacer o pensar nada más al respecto. Me detuve en la cocina el tiempo necesario para encender el fuego y poner agua a hervir para el café. Luego regresé, di un golpecito en la puerta del dormitorio de papá y esperé oír sus movimientos. No se movió, lo cual quería decir que tenía que entrar a despertarlo. Por alguna razón no me gustaba entrar en su cuarto. Volví a llamar sin resultado, así que tuve que abrir la puerta. Papá no estaba. Mamá estaba sola en la cama, dormida, y llevaba puesta toda la ropa menos los zapatos. Iba vestida con su mejor traje, el de terciopelo negro. Estaba muy arrugado, y ella debía de haber bebido mucho para dormirse con el vestido puesto. Era su mejor vestido. También estaba despeinada; no se había quitado el maquillaje y se le había estropeado. La almohada estaba manchada de carmín. Toda la habitación olía a alcohol. Había una botella en la cómoda casi vacía y sin tapón. Miré por todas partes para asegurarme de que papá no se había quedado en ningún rincón de la habitación, pero no estaba allí. Los zapatos de mamá estaban tirados en el extremo del rincón más alejado de la cama, como si los hubiera arrojado allí desde el lecho. Pero papá no estaba. Papa no había regresado a casa. Cerré la puerta incluso con mayores precauciones de las que había tomado al abrirla. Me quedé allí de pie un momento, sin saber qué hacer. Entonces, como el hombre que a punto de ahogarse se agarra a cualquier cosa, empecé a buscarlo. «A lo mejor llegó a casa borracho —me dije— y se durmió en algún sitio, en una silla o en el suelo.» Registré todo el piso. Miré debajo de las camas, dentro de los armarios, en todas partes. Sabía que era una tontería, pero lo hice. Tenia que asegurarme de que no estaba. El agua del café hervía con furia y lanzaba grandes bocanadas de vapor. Apagué el fuego y tuve que detenerme a pensar. Supongo que lo había estado evitando con la cacería. Consideré la posibilidad de que estuviera con alguien, alguno de los impresores quizá. A lo mejor había pasado la noche en casa de alguien porque estaba demasiado borracho para volver a la suya. Pero era consciente de que no podía ser; papá sabía beber. Nunca se emborrachaba hasta ese punto. «TaI vez eso es lo que pasó —me dije—.¿Bunny Wilson? Anoche Bunny libraba.» Bunny tenia el turno de noche. Papa bebía con Bunny muchas veces y en un par de ocasiones él se había quedado a dormir en nuestra casa; ye lo había encontrado dormido en el sofá a la mañana siguiente. ¿Debería llamar a la pensión de Bunny Wilson? Me encaminé al teléfono, pero inmediatamente me detuve. Una vez que empezara a llamar tendría que continuar. Tendría que llamar a los hospitales y a la policía, y seguir adelante hasta el final. Si llamaba desde casa, mamá y Gardie podían despertarse y... Bueno, no sé qué importaba eso, pero importaba. Quizá solo quería marcharme de allí. Salí y bajé un piso de puntillas, luego me lancé escaleras abajo corriendo. Crucé la calle y me detuve. Me daba miedo telefonear. Ya eran casi las ocho, así que debía hacer algo en seguida o llegaría tarde al trabajo. Entonces me di cuenta de que daba lo mismo; de todas maneras no iba a ir a trabajar ese día. No sabia lo que iba a hacer. Me apoyé en un poste de teléfonos con una sensación de vació y de mareo, come si no estuviera enteramente allí, como si me faltara una parte. Deseaba que todo hubiera pasado ya. Quería saberlo de una vez, pero no quería preguntárselo a la policial. ¿O se debía llamar primero a los hospitales? A mí me asustaba llamar a cualquiera. Quería y no quería saberlo. Al otro lado de la calle un coche aminoraba la marcha. Dentro iban dos hombres; uno de ellos estaba asomado a la ventanilla y miraba los números de las casas. Se detuvo justo delante de la nuestra y los dos hombres salieron, uno por cada lado. Eran policías; lo llevaban escrito, aunque no fueran de uniforme. «Ya está —pensé—. Ahora me enteraré.» Crucé Ia calle y los seguí al interior del edificio. No intenté alcanzarlos; no quería hablar con ellos. Solo quería escuchar cuando empezaran a hablar. Los seguí escaleras arriba a medio piso de distancia. Cuando llegaron al cuarto, uno de ellos se detuvo mientras el otro enfilaba el pasillo mirando los números de las puertas. —Debe de ser en el piso de arriba —dijo. El que esperaba en el rellano se volvió y me miró. Tuve que continuar subiendo. —Oye, chico, en qué piso está el número quince? —En el siguiente —dije yo—, en el quinto. Continuaron subiendo. Ahora yo iba solo unos pasos detrás de ellos. Así fuimos desde el cuarto piso hasta el quinto. El que iba justo delante de mí tenía el trasero muy gordo y los pantalones le brillaban en la culera. Cada vez que subía un escalón se le pegaban al cuerpo. Es gracioso, eso es lo único que recuerdo de ellos, aparte de que eran corpulentos y policías. No les llegué a ver las caras. Se las miré, pero no se las vi. Se detuvieron en el número quince y llamaron. Yo seguí subiendo hasta el sexto, que era el ultimo piso. Continué hasta el rellano, di unos pasos, me agaché y me quite los zapatos. Volví a bajar la mitad de las escaleras pegado a la pared para mantenerme fuera de su vista. Yo los oía y ellos no me veían. Lo oí todo: oí a mamá arrastrando los pies cuando se acercaba a abrir, oí chirriar un poco la puerta al abrirse, y oí el segundo de silencio que siguió; hasta mí llegada el tictac del reloj de la cocina a través de la puerta abierta; oí unos pasos ligeros de pies descalzos que debían de ser los de Gardie que salía de su habitación y se colocaba en la esquina del pasillo, junto al cuarto de baño, desde donde sin que la vieran oía lo que se decía en la puerta. —Wallace Hunter —dijo uno de los policías—. ¿Vive aqui Wallace Hunter? Yo oí que el corazón de mamá empezaba a latir más de prisa; supongo que aquello bastó come respuesta, y supongo que su mirada respondió a la pregunta siguiente: «¿Es... es usted la señora Hunter?», porque siguió hablando sin esperar contestación. —Me temo que traigo malas noticias, señora. Le... —¿Ha tenido un accidente? ¿Está herido... o...? —Está muerto, señora. Estaba muerto cuando le hemos encontrado. Es decir...,creemos que es su marido. Queremos que venga a iden..., es decir, cuando pueda. No hay prisa, señora. Podemos entrar y esperar a que se recupere de... —¿Cómo? —la voz de mamá no era histérica; era una voz sorda, apagada—. ¿Cómo? —Bueno..., pues... Oí la voz del otro policía. La voz que me había preguntado en qué piso estaba el número quince. —Robo, señora —dijo—. Lo habían golpeado y dejado en un callejón. Alrededor de las dos de la noche, pero le habían quitado la cartera, por eso hasta esta mañana no hemos averiguado quién... ¡Cógela, Hank! A Hank debió de faltarle rapidez. Se oyó un estruendo, la voz de Gardie, excitada, y los policías que entraban en el piso. No sé por qué pero me dirigí hacia la puerta, con los zapatos todavía en la mano. Se me cerró en las narices. Volví a la escalera y me senté de nuevo. Me puse los zapatos y me quedé allí sentado. Al cabo de un rato alguien empezó a bajar las escaleras desde el piso de arriba. Era el señor Fink, el tapicero; ocupaba la vivienda que quedaba justo encima de la nuestra. Me apreté contra la pared para dejarle sitio suficiente para pasar. Cuando llegó al rellano se detuvo, con una mano en la barandilla, y se volvió a mirarme. Yo no lo miré; me dediqué a observar su mano. Era una mano fofa, con las uñas sucias. —¿Te pasa algo malo, Ed? —me preguntó. —No —le respondí. Apartó la mano de la barandilla y luego la volvió a poner. —¿Por qué estás sentado ahí, eh? ¿Te han despedido o qué? —No —repetí—. No pasa nada. —Narices no pasa nada. No estarías ahí sentado. ¿Se ha emborrachado tu padre y te ha echado, o...? —Déjeme en paz —le interrumpí—. Lárguese. Déjeme en paz. —Bueno, si te pones así... Yo solo quería ser amable contigo. Tú podrías ser un buen chico, Ed. Tienes que apartarte de ese borracho holgazán de tu padre... Me levanté y empecé a bajar las escaleras hacia él. Creo que iba a matarlo; no estoy seguro. Me miró a la cara y su rostro cambió. No había visto nunca a un hombre asustarse tanto y tan de prisa. Dio media vuelta y se alejó rápidamente. Yo me quedé allí de pie, hasta que lo oí dos pisos más abajo. Entonces me volví a sentar y apoyé la cabeza entre las manos. Al cabo de un rato oí que se abría la puerta de nuestra casa. No me moví ni miré por la barandilla, pero deduje por las voces y los pasos que se marchaban los cuatro. Cuando se apagaron los ruidos, entré utilizando mi llave. Volví a encender el fuego. Esta vez puse café en la cafetera y lo preparé todo. Entonces me acerqué a la ventana y me quedé allí mirando hacia el patio de cemento. Pensé en papá y deseé haberlo conocido mejor. Nos llevábamos bien, nos llevábamos de primera, pero no se me había ocurrido hasta entonces, cuando ya era demasiado tarde, pensar en lo poco que en realidad lo conocía. Era como si lo estuviera mirando desde un sitio muy lejano y viera lo poco que sabía de él, y me parecía que me había equivocado en muchas cosas. Principalmente respecto a la bebida. Me di cuenta de que aquello no era importante. No sabía por qué bebía pero debía de tener una razón para hacerlo. Quizás estaba empezando a vislumbrar la razón al mirar por aquella ventana. Era un bebedor sosegado y un hombre sosegado. Yo lo había visto enfadado muy pocas veces, y siempre estaba sereno. Te pasas el día sentado ante una linotipia componiendo octavillas para A & P y una revista que trata de pavimentos asfálticos y el informe financiero de un concilio eclesiástico, y luego regresas a casa donde te espera una esposa que es una bruja y que se ha pasado la tarde bebiendo y busca pelea, y una hijastra que es una aprendiz de bruja. Y un hijo que piensa que es algo mejor que tú porque es un golfo sabelotodo que sacaba matrículas de honor en el colegio y cree que sabe más que tú y que es mejor que tú. Y eres demasiado decente pana abandonar semejante panorama, y ¿qué haces entonces? Bajas a tomarte unas cervezas sin intención de emborracharte, pero te emborrachas. O a lo mejor si que pretendías emborracharte, ¿qué más da? Me acordé de que había una fotografía de papá en su dormitorio, así que entré y me la quedé mirando. Se la había hecho unos diez años antes, más o menos en la época en que se casaron. Me quedé allí de pie mirándola. Yo no lo conocía. Era un extraño para mí. Y ahora estaba muerto y nunca llegaría a conocerlo. Cuando dieron las diez y media, y mamá y Gardie seguían sin aparecer, me marché. A esa hora el piso parecía un horno, y en las calles, donde el sol caía de plano, hacía un calor abrasador. Desde luego, era un día infernal. Me dirigí al oeste por la avenida Grand, andando debajo del ferrocarril elevado. Pasé por un drugstore y pensé que debía entrar y llamar a la Elwood Press para decirles que no iba a ir a trabajar aquel día. Y que papá tampoco iba a ir. Luego pensé que no valía la pena; debía haber telefoneado a las ocho, ahora ya estarían enterados de que no íbamos a ir. Y aún no sabia lo que les iba a decir cuando me preguntaran que cuando iría. Pero la razón principal era que todavía no quería hablar con nadie. De hecho aún no se había hecho totalmente realidad, como sucedería cuando tuviera que empezar a decirle a la gente: ¡Papá ha muerto.! Lo mismo ocurría respecto a la policía; tendría que pensar y hablar del funeral y de todas esas cosas. Había estado esperando a que volvieran mamá y Gardie, pero me alegraba de que no hubieran regresado. Tampoco quería verlas a ellas. Le había dejado una nota a mama diciendo que me iba a Janesville a decírselo al tío Ambrose. Ahora que papá había muerto no podía negarse a que se lo dijera a su propio hermano. En realidad no es que tuviera tantas ganas de ver al tío Ambrose; supongo que ir a Janesville no era más que una excusa para huir. Por la calle Orleans bajé hasta Kinzie y crucé el puente, seguí canal abajo hasta la estación de C&NW de la calle Madison. El próximo tren para St. Paul que pasaba por Janesville salía a las once y veinte. Saqué el billete y me senté en un banco de la estación a esperar. Compré las ediciones de primeras horas de la tarde de un par de periódicos y los hojee. No nombraban a papá, ni siquiera había ninguna referencia de unas pocas líneas en una página interior. «Este tipo de cosas deben de ocurrir docenas de veces al día en Chicago — pensé—. No son dignas de que se gaste tinta en ellas, a no ser que intervenga algún pez gordo de los gangsters o alguien importante. Un borracho desplumado en un callejón; el que se lo cargó estaba trompa y le dio demasiado fuerte o no le importaba lo fuerte que le daba. »No merecía el honor de la tinta. No intervenía ninguna banda ni salía ningún nido de amor. »Por el depósito de cadáveres pasan a cientos. No todos son asesinatos, desde luego. Vagabundos que se duermen en un banco de la plaza Burghouse y ya no se despiertan. Gente que alquila camas de diez centavos o habitaciones de medio dolar compartidas en una pensión de mala muerte, y a la mañana siguiente alguien los sacude por el hombro para despertarlos y están rígidos. El empleado les registra rápidamente los bolsillos a ver si llevan alguna moneda de cuarto de dolar o algún dolar, y luego llama al Ayuntamiento para que los vayan a recoger. Así es Chicago. »Y está también el negro que encuentran hecho picadillo con una cuchilla a la entrada de un sótano de la sección sur de la calle Haisted, y la chica que tomó laúdano en la habitación de un hotel barato; y el impresor que había bebido demasiado y lo habían seguido a la salida de la taberna porque le habían visto billetes verdes en la cartera, ya que ayer era día de paga. »Si pusieran estas cosas en los periódicos la gente se llevaría mala impresión de Chicago, pero ésa no era la razón por la que no las ponían. Las excluían porque había demasiadas. A no ser que se tratara de alguien importante o de alguien que había muerto de un modo espectacular, o que saliera el sexo por alguna parte. »La chica de alterne que seguramente ingirió el laudano en alguna parte anoche, o quizá fue yodo o una sobredosis de morfina, o, si estaba suficientemente desesperada, tal vez fuera incluso matarratas, podía haber tenido un día glorioso en la prensa. Podía haber saltado desde la ventana de un piso alto que diera a una calle de mucho tránsito, después de esperar en una cornisa a que se hubiera reunido un buen público y la policía hubiera intentado hacerla volver a entrar, y a que los periódicos tuvieran tiempo de hacer llegar allí sus cámaras. Podía haber saltado para convertirse en una masa sangrienta con las faldas arremangadas a la altura de la cintura y para que los fotógrafos pudieran sacar unas buenas tomas mientras yacía muerta en la acera.» Deje los periódicos en el banco, salí por la puerta principal y me quedé allí mirando a la gente que pasaba por la calle Madison. «No es culpa de los periódicos —pensé—. Los periódicos no hacen más que dar a la gente lo que pide. Es toda la maldita ciudad; la odio. » Miraba pasar a la gente y los odiaba a todos. Si eran pulcros y parecían contentos, comeo sucedía en algunos casos, aún los odiaba mas. «Les importa un rábano —pensé— lo que les ocurre a los demás, por eso ésta es una ciudad en la que un hombre no puede volver a casa con unas copas en el estomago sin que lo maten por un par de asquerosos dólares. »A lo mejor ni siquiera es la ciudad —seguí pensando—. A la mejor, la mayoría de las personas son así, en todas partes. A lo mejor, esta ciudad solo es peor porque es mas grande.» Mientras tanto no perdía de vista el reloj de una joyería que había enfrente, y cuando marcaba las once y siete minutos regresé al andén a través de la estación. Los pasajeros estaban subiendo al tren de St. Paul. Ye subí también y me senté. Hacía un calor horrible en el tren. El vagón se llenó rápidamente y una mujer gorda se sentó a mi lado y me arrinconó contra la ventanilla. Había gente de pie en los pasillos. No daba la impresión de que fuera a ser un buen viaje. Es curioso que, por muy mal que se esté anímicamente, las incomodidades físicas pueden hacerte sentir todavía peor «¿Para qué estoy haciendo esto, de todas maneras? —me pregunté—. Debería bajar del tren, irme a casa y enfrentarme a la realidad. Lo único que hago es huir. Al tio Ambrose le puedo mandar un telegrama.» Cuando iba a levantarme, el tren se puso en marcha. 2 Los terrenos de la feria no eran más que un ruido mecánico. El órgano de vapor del tiovivo competía con los altavoces del escenario para la exhibición de fenómenos y con el tronar de un anuncio, a bombo y platillo, del espectáculo de los negros. Debajo del toldo del bingo una voz gritaba los números ante un micrófono y se oía en todo el recinto. Me quedé de pie en medio de todo aquello, todavía aturdido, preguntándome si podía encontrar al tio Ambrose sin tener que preguntar. Solo lo recordaba vagamente, y lo único que sabia de lo que hacía en la feria era que llevaba un puesto. Papá nunca hablaba mucho de él. «Mas vale que pregunte», decidí. Miré a mi alrededor buscando a alguien que no estuviera ocupado o que no gritara, y vi que el vendedor dc golosinas estaba apoyado en un poste con la vista fija en el vacío. Me acerqué a él y le pregunté si sabía dónde podía encontrar a Ambrose Hunter. Sacudió el dedo gordo, señalando la avenida central, y dijo: —En el juego de las pelotas. Primera botella de leche. Miré hacia donde me señalaba. Vi a un hombre regordete con bigote que se inclinaba sobre el mostrador para ofrecer tres pelotas de béisbol a unos transeúntes. No era tio Ambrose. Sin embargo, me acerqué dc todas maneras. Quizá mi tio lo había contratado y me podría decir donde estaba. Me acerqué más. «Dios mío —pensé—, si que es tio Ambrose.» Su cara me resultó familiar. Pero era mucho más alto y..., bueno, supongo que a un niño de ocho años todos los adultos le parecen altos. Y había engordado, aunque ahora veía claramente que no era gordo, como me había parecido a primera vista. Con todo, tenia los mismos ojos; par eso le reconocí. Me acordaba muy bien de sus ojos. Parecía que te dirigían un guiño, como si supiera algo de ti que fuera secreto y resultara graciosísimo. Ahora yo era más alto que él. En aquel memento me ofrecía las pelotas de béisbol a mí diciendo: —Tres tiros por diez centavos. Naturalmente, no me reconocía. Se cambia tanto de los ocho a las dieciocho años que nadie te reconocería. Sin embargo, yo estaba algo desilusionado. —¿No se acuerda de mí, tio Ambrose? Soy Ed. Ed Hunter —dije—. He venido desde Chicago para decirle que anoche mataron a papá. Su cara se iluminó como si realmente se alegrara de verme cuando empecé, pero al terminar había cambiado por completo. Se relajó un memento y luego se puso en tensión otra vez, pero de una forma distinta, no sé si me explico. Ya no quitaba los ojos y parecía un hombre totalmente distinto, que aún se diferenciaba mas del hombre que ye recordaba. —¿Que lo han matado?,¿Cómo? Ed, ¿quieres decir...? Ye asentí con la cabeza. —Lo han encontrado en un callejón, muerto. Desplumado. Era día de pago y había salido a tomar unas copas... Pensé que no tenia sentido continuar. Lo que seguía era evidente. El movió la cabeza despacio, dejó las tres pelotas de béisbol en uno de los recipientes cuadrados del mostrador y dijo: —Apártate. Voy a bajar la persiana. Así lo hizo y a continuación dijo: —Ven. Mi vivienda esta aquí detrás. Me condujo más allá de las cajas en las que se amontonaban las falsas botellas de leche, que se suponía tenían que sen derribadas con las pelotas dc béisbol, y levantó el panel lateral de la parte dc atrás. Le seguí hasta una tienda que se levantaba a unos doce metros de su caseta. La abrió y entró en primer lugar. Era una tienda de unos dos metros por tres de base; las paredes eran retas hasta una altura de un metro y luego se inclinaban hasta unirse en el centro. Allí se podía estar de pie cómodamente. En un extremo había un catre, un baúl grande y un par de sillas plegables de lona. Pero lo primero que vi fue la chica que dormía en el catre. Era menuda, esbelta y muy rubia. Aparentaba unos veinte a veinticinco años, e incluso dormida era muy guapa. Estaba vestida, con la excepción dc los zapatos, pero no parecía llevar nada debajo del vestido estampado de algodón. Mi tío le puso la mano en el hombro y la despertó. Cuando abrió los ojos, le dijo: —Tienes que largarte, Toots. Este es Ed, mi sobrino. Tenemos que hablar y yo tengo que hacer el equipaje. Ve a buscar a Hoagy y dile que necesito verlo de inmediato. Y diñe que es importante, ¿oyes? Ella ya se estaba poniendo las zapatos, completamente despierta. Se había despertado en un segundo, y ni siquiera tenia cara de sueño. Se puso de pie y se alisó el vestido mirándome. —Hola, Ed. ¿Tú también te llamas Hunter? —preguntó. Ye asentí con la cabeza. —En marcha —dijo mi tío—. Ve a buscar a Hoagy. Ella le dedicó una mueca y salió. —Una chica del espectáculo de poses —me explicó mi tío—. No trabajan hasta la noche, así que ha venido a echar una siesta. La semana pasada me encontré un canguro en la cama. En senio. John L., el canguro boxeador del espectáculo del Goso. En una feria puedes encontrarte cualquier cosa dentro de la cama. Yo estaba sentado en una de las sillas de lona. El había abierto el baúl y extraía cosas de el y las metía en una estropeada maleta que había sacado de debajo del catre. —¿Estás ahi, Am? —preguntó una voz grave desde el interior. —Entra, Hoagy —respondió mi tio. La tienda se abrió y entró un hombre corpulento. Ocupaba todo el extremo de la tienda y la cabeza casi le llegaba al tubo del techo. Tenia una cara totalmente inexpresiva. —¿Qué hay? —dijo. —Mira, Hoagy —empezó mi tio. Dejó de meter cosas en la maleta y se sentó junto a ella—. Tengo que ir a Chicago. No sé cuándo regresaré. ¿Quieres ocuparte de la caseta mientras estoy ausente? —Claro que sí. Aquí estoy parado y te apuesto diez contra uno a que también estaré parado en Springfield. Y si Harry puede usar la encerrona después de Springfield, que se busque una danza del vientre. ¿Qué porcentaje quieres? —No quiero nada —respondió mi tío—. Dale a Maury lo mismo que le doy yo, y tú quédate el resto. Solo quiero que te ocupes de ella hasta que yo regrese. Vigila el baúl. Si cuando termine la temporada no he regresado, déjala en algún sitio para que me la guarden. —De acuerdo, muchacho. ¿Cómo puedo ponerme en contacto contigo? —Lista de correos, Chicago. Pero no hace falta. Nadie sabe a donde iremos después de Springfield, pero puedo seguiros en Billboard, y cuando regrese ya nos veremos, ¿de acuerdo? —De acuerdo. Vamos a celebrarlo con un trago. —El hombrón se sacó una botella plana de media litro del bolsillo y se la alargó a mi tìo—. ¿Es éste tu sobrino Ed? Toots se llevará una desilusión; quería saber si se iba a quedar con nosotros. Este chico no sabe lo que se pierde, ¿eh? —Y yo qué sé —replicó el tío Ambrose. El hombrón se rió. —Mira, Hoagy, ¿por qué no te largas? Tengo que hablar con Ed. Su padre, mi hermano Wally, murió anoche —dijo mi tío. —¡Jesús! —exclamó el hombrón—. La siento, Am. —Gracias, Hoagy. ¿Me dejas esta botella? Oye, puedes levantar la persiana ahora mismo si quieres. Hay bastante gente; no me iba mal. —Bueno. Am, siento mucho lo de... Ya sabes la que quiero decir. El hombrón se marchó. Mi tío se quedó sentado mirándome. Ye no dije nada y él tampoco durante un minuto o dos. Luego él me preguntó: —¿Qué te pasa, chico? ¿Qué es lo que te come por dentro? —No lo sé —le contesté. —No me vengas con ésas —replicó—. Mira, Ed, no soy tan tonto como parezco. Y te voy a decir una cosa: tú no te has desahogado. No has llorado, ¿verdad? Estás más tieso que un palo. Y así no puede ser. Será peor para ti. Estás amargado. —Estoy perfectamente. —No. ¿Qué es lo que te pasa? Todavía tenia en la mano la botella plana de medio litro que Hoagy le había dado. No le había quitado el tapón. Yo la miré y le dije: —Déjame beber un trago, tío Ambrose. Sacudió la cabeza lentamente. —Esa no es la respuesta. Si bebes, tiene que ser porque quieres. No para escapar de algo. Has estado huyendo desde que te has enterado, ¿no? Wally intentó... Demonios, Ed, tú no... —Escucha —dije yo—. Yo no conocía a papá. Lo he descubierta esta mañana. Ye creía que era demasiado bueno para él. Pensaba que era un borrachín, y él lo debía notar. El debía de notar que yo pensaba que era un inútil, y nunca llegamos a conocernos, ¿entiendes? Mi tío no dijo nada. Movió la cabeza lentamente. —Yo aún odio esa porquería —proseguí—. El sabor, quiero decir. La cerveza no me disgusta, pero no soperto el sabor del whisky. Quiero tomar una copa... a su salud. Para compensar, solo un poco, de algún modo. Ya sé que él no se enterará, pero quicero..., quiero tomarme una copa a su salud, como se hace muchas veces, como para... Demonios, no lo sé explicar mejor! —¡Mira por donde! —dijo mi tío. dejó la botella en el catre y se acercó al baúl—. Tengo unos vasos de metal por ahí. Para un juego de vasos y pelotas. En una feria casi es ilegal beber en algo que no sea una botella, pero caray, chico, ésta nos la tenemos que beber juntos. Ye también quiero beber a la salud dc Wally. Sacó tres vasos de aluminio metidos uno dentro de otro. Sirvió el líquido, generosamente, en dos de ellos hasta un tercio de su capacidad, y me alcanzó uno. —Por Wally —dijo él. —Por papá —dije yo. Hicimos entrechocar los bordes de los vasos de aluminio y nos bebimos su contenido de un trago. Quemaba como el fuego, pero me las arreglé para no atragantarme. Ninguno de los dos dijo nada durante un minuto; luego mi tío declaró: —Tengo que ir a ver a Maury, el dueño de la feria, para decirle que me voy. Salió rápidamente. Yo me quedé allí sentado, con el horrible sabor de aquel whisky sin refinar en la boca, pero no pensaba en eso. Pensaba en papá, y en que papá estaba muerto y no le volvería a ver. De pronto me encontré llorando a lagrima viva. No era el whisky, porque, aparte del saber y la quemazón, no actúa hasta un rato después de haber tomado el primer trago. Era solamente que algo había estallado dentro de mí. Supongo que mi tío sabía que iba a suceder y por eso me había dejado solo. Sabía que a un chico de mi edad no le haría ninguna gracia ponerse a berrear delante de nadie. Sin embargo, cuando dejé de llorar empecé a notar los efectos del alcohol. Estaba mareado y tenía el estómago revuelto. El tío Ambrose regresó. Debió de advertir que yo tenía los ojos enrojecidos porque dijo: —Ahora te encontrarás mejor, Ed. Tenías que desahogarte. Estabas más tirante que la piel de un tambor. Ahora pareces humano. Yo conseguí hacer una mueca y dije: —Supongo que no soy un campeón de la bebida, y me parece que voy a vomitar. ¿Dónde está el retrete? —En una feria se dice «el jardín». En el otro lado del recinto. Pero no es mas que un campo. No te preocupes por eso. Sal fuera si lo prefieres. Salí, me fui a la parte de atrás de la tienda e hice lo que tenia que hacer. Cuando regresé, mi tio ya había acabado de llenar la maleta y dijo: —Aunque no estés acostumbrado, una copa no tenia por qué marcarte, chico. ¿Has comido? —¡Anda! —exclamé—. No he comido nada desde anoche. No se me ha ocurrido. —No me extraña —se rió—. Venga, primero iremos a que nos den el rancho, y cuando tengas algo en el estómago recogeré la maleta y saldremos para la estación. El tío Ambrose me pidió una comida completa y esperó hasta que me vio empezar a comerla; entonces dijo que volvería en seguida y me dejó comiendo. Regresó justo cuando ya estaba terminando. Se deslizó en el asiento del otro lado de la mesa y me dijo: —Acabo de llamar a la estación. Podemos tomar el tren que llega a Chi a las seis y media de la tarde. Y también he llamado a Madge —Madge es el nombre de mama— y me ha contado lo que pasó. Todo sigue igual y el interrogatorio es mañana por la tarde. En la funeraria Heiden de la cable Wells. Ahi es donde..., donde le han llevado. —¿No lo han...? Yo creía que lo llevarían al depósito —dije yo. Mi tío meneó la cabeza. —En Chicago no, Ed. Lo que hacen es llevar el cadáver, a no ser que se trate de alguien o algo especial, a la funeraria privada más cercana. El Ayuntamiento corre con los gastes, claro, a menos que los parientes le encarguen al de la funeraria que se ocupe de ello. Del funeral, quiero decir. —¿Y si los parientes no aparecen? —A la fosa común. Lo que ocurre es que abren una investigación inmediatamente para recoger los testimonios mientras las hechos están frescos. Y si no pueden realizarla la posponen. Yo asentí con la cabeza y pregunté: —¿Estaba mamá enfadada porque..., bueno, parque huí? —No lo creo. Pero ha dicho que el detective que se ocupa del caso quería hablar contigo y le ha sentado mal que no estuvieras. Ha dicho que le explicaría que ya estabas en camino. —¡ Que se vaya al infierno ese detective!—exclamé—. Yo no le puedo aclarar nada. —No te pongas así, chico. Nos conviene que esté de nuestra parte. —¿Nuestra parte? Me miró de un modo extraño. —Claro, Ed. De nuestra parte. Tú estás conmigo ¿no? —¿Quieres decir que vas a...? —Ya lo creo. Por eso he tenido que hablar con Hoagy y Maury, y dejarlo todo arreglado —Maury compró la feria esta temporada, pero la dejó a nombre de Hobart— para poder ausentarme todo el tiempo necesario. Ya lo creo, chico. ¿No creerás que vamos a dejar que un hijo de perra mate a tu padre impunemente? —¿Qué podemos hacer nosotros que no haga la policía? —pregunté. —Ellos solo se ocupan de los asuntos durante un tiempo limitado, a no ser que tengan una buena pista. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Eso ya es algo. Y además tenemos una cosa que ellos no tienen. Nosotros somos los Hunter. Cuando dijo eso yo sentí un hormigueo, como un estremecimiento. «Nosotros somos los Hunter (en castellano, cazador) —pensé—. El nombre es apropiado. Vamos a ir a la caza de un asesino por los oscuros callejones. El asesino de mi padre.» Quizás era descabellado, pero ye le creí. «Nosotros tenemos una cosa que ellos no tienen. Nosotros somos los Hunter.» Me alegraba de no haber mandado un telegrama. —De acuerdo, atraparemos a ese hijo de perra —dije. Sus ojos volvían a hacer guiños. Pero detrás de ellos había algo más..., algo mortífero. A pesar de aquel guiño de sus ojos, ya no parecía un hombre bajito y gracioso con un gran bigote negro. Parecía alguien a quien uno desea tener de su parte cuando hay jaleo. Cuando bajamos del tren en Chicago, tío Ambrose dijo: —Ahora debemos separarnos durante un tiempo, chico. Tú vuelves a casa, haces las paces con Madge y esperas al detective, si va a regresar. Ye te llamaré para decirte dónde estoy. —¿Y después? —Si no es demasiado tarde y tú no estás cansado, podemos encontrarnos. A lo mejor, hasta se nos ocurre algo que hacer..., quiero decir un punto de partida. Tú sácale lo que puedas a ese detective, y a Madge. —De acuerdo —convine—. Pero ¿por qué no vienes conmigo a casa? Él meneó la cabeza con lentitud. —Cuanto menos nos veamos Madge y yo, en general, mejor nos llevaremos. Ha estado correcta cuando la he llamado por teléfono desde Jancsville, pero no quiero forzar las cosas, ¿entiendes? —Creo que no lo sería. Supongo que tienes razón. —Además, si te fueras y a Madge le pareciera mal, me echaría la culpa a mi y ambos caeríamos en desgracia, y... Bueno, mira, Si vamos a trabajar en el caso debemos estar en buenas relaciones con todo el que tenga algo que ver con ello. ¿Entiendes lo que quiero decir? —Mamá no ha sido, si eso es lo que quieres decir —manifesté yo—. Se peleaban de vez en cuando, pero ella no le habría matado. —Eso no es lo que yo quería decir. Yo tampoco creo que ella lo matara. Pero tienes que quedarte en casa durante un tiempo. Allí es donde vivía tu padre, ¿entiendes? Tenemos que desentrañar este asunto desde el centro. No desde fuera. Tú te mantienes en buenas relaciones con Madge y con el detective, y asi les puedes hacer preguntas cada vez que lo creamos conveniente. No podemos desperdiciar ninguna oportunidad, ¿entiendes? Mamá estaba sola cuando llegue a casa. Gardie había salido para ir quién sabe adónde; no le pregunté dónde estaba. Mamá llevaba un vestido negro que yo no recordaba. Tenia los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado mucho, y no iba maquillada, salvo un poco de carmín que se había puesto en los labios y que estaba algo estropeado en una esquina. Su voz había cambiado totalmente. Era sorda, apagada, casi carente de inflexión. De algún modo éramos como extraños. —Hola, Ed —dijo ella. —Hola, mamá —dije yo. Entré en la sala de estar y me senté, y ella también entró y se sentó. Yo estaba junto a la radio y jugueteaba con las botones, sin encenderla. —Mamá, siento haber..., bueno, haber huido y haberte dejado sola esta mañana. Debí haberme quedado —confesé, y era sincero, aunque me alegraba de haber ido a buscar a tío Ambrose. —Es igual, Ed —me contestó—. Su... supongo que entiendo por qué querías huir. Pero ¿cómo te has enterado? Quiero decir que ya no estabas cuando han venido los policías y... —Estaba en las escaleras —aclaré—. Lo he oído. No... no he querido entrar. ¿Has llamado a Elwood Press para decírselo? Ella asintió con la cabeza. —Hemos llamado desde la funeraria. Pensaba que habías ido a trabajar solo y hcmas llamado para decírtelo. El encargado ha estado amable. Ha dicho que podías tomarte los días de fiesta qué quisieras y que volvieras cuando tuvieras ganas. ¿Vas..., vas a volver, verdad, Ed? —Supongo —respondí. —Es una buena profesión. Y... Wally decía que estabas aprendiendo muy de prisa. Deberías seguir. —Supongo que así lo haré. —¿Has comido, Ed? ¿Quieres que te prepare algo? Estaba cambiadísima. Antes nunca le había importado mucho si yo comía a dejaba de comer. —He comido en Jancsville —respondí—. Tío Ambrose se ha ido a un hotel. Ha dicho que nos telefonaría para decirnos en cual se iba a alojar. —Podía haber venido aquí. Yo no supe qué contestar. Volví a juguetear con los botones de la radio sin mirarla. Parecía tan desgraciada que yo no quería mirarla. Al cabo de un rato dijo: —Escucha, Ed... —Sí, mamá. —Ya sé que no te caigo bien, ni Gardie tampoco. Ya sé que ahora querrás independizarte. Tienes dieciocho años, no nos unen lazos de sangre y... no te culpo. Pero ¿te quedarás al menos un tiempo? »Luego ya lo arreglaremos todo. Gardie y yo buscaremos un piso mas pequeño y yo buscaré trabajo. Quiero que ella termine el bachillerato, como tú. Pero el alquiler está pagado hasta el primero de septiembre y tendremos que avisar con un mes de antelación y pagar otro mes, y este piso es demasiado grande para nosotras dos y... ¿Entiendes lo que quiero decir? Si pudieras quedarte hasta entonces... —De acuerdo —accedí. —Te irá bien. Y nos llevaremos bien hasta entonces, ¿verdad, Ed? —Claro que si. —Después del funeral me buscaré un trabajo. De camarera otra vez, supongo. Podemos vender los muebles antes de marcharnos dc aquí. Todo está pagado. No valen mucho, pero quizá saquemos lo suficiente para casi todos los gastos del funeral. —Puedes venderlos, pero no te preocupes por el funeral; bastará con la indemnización del sindicato —observé. Parecía confundida y yo se lo expliqué. Papa no cotizó durante un tiempo, unos años atrás, y no lo había hecho durante el tiempo suficiente para cobrar el máximo, pero entre el internacional y el local nos pagarían unos quinientos dólares. No lo sabia exactamente. Alrededor de esa cifra. —¿Lo sabes con certeza, Ed? —preguntó—. Que nos corresponde una indemnización, quiero decir. —Con toda certeza —repuse—. El ITU es un buen sindicato. Puedes contar con ella. Quizá también nos den algo en Elwood. —Entonces me voy a ver a Heiden ahora mismo. —¿Para qué, mamá? —Quiero que Wally tenga un buen funeral, Ed. El mejor que le podamos dar. Pensaba que tendríamos que endeudarnos y quizá pagar una parte con los muebles. Le dije que unos doscientos era todo lo que podíamos pagar. Le voy a decir que sea el doble. —Papá no querría que te lo gastaras todo en eso. Deberías quedarte algo para el principio, hasta que Gardie y tú estéis organizadas. Y además del entierro, habrá que pagar el alquiler y siempre hay gastos, y..., bueno, no creo que debas hacerlo. —Voy a hacer lo que he dicho —insistió—. Un funeral de tres al cuarto... —No es hasta pasado mañana. Ya lo cambiarás mañana, cuando sepamos a cuánto asciende la indemnización por defunción. Espera hasta mañana por la mañana, mamá. Ella dudó y por fin dijo: —Está bien, de acuerdo. Mañana por la mañana aún habrá tiempo. Voy a hacer café, Ed, y nos tomaremos una taza. Aunque no tengas hambre, puedes tomar café. —Bueno —accedí—. Gracias. ¿Quieres que te ayude? —Quédate ahí sentado. —Echó una mirada al reloj—. El hombre ese de homicidios que quiere hablar contigo se llama Bassett; va a venir a las ocho. Cuando llegó a la puerta se volvió y dijo: —Y gracias, Ed, por... por decidir quedarte y todo eso. Pensaba que quizá... Le rodaban las lagrimas por las mejillas. Yo misma casi sentí ganas de llorar. Parecía tonto allí sentado sin decir nada. Pero no se me ocurría qué decir. —Mamá... Deseaba poder abrazarla e intentar consolarla, pero no se puede hacer una cosa así de repente, cuando nunca se ha hecho. En diez años. Salió de la habitación, entró en la cocina y oí el chasquido del interruptor. Yo volví a sentirme mareado. 3 Bassett llegó a las ocho. Mamá y yo estábamos tomando café y ella le sirvió una taza. El se sentó al otro lado de la mesa, enfrente de mi. No paresia un detective de la policía. No era alto, sino de estatura media, mas o menos como yo, y tampoco era más grueso que yo. Tenía el cabello de un tono pelirrojo descolorido, y pecas descoloridas también. Sus ojos parecían fatigados detrás de unas gafas de obtura de concha. Pero era simpático y amable. No parecía policía en absoluto. En vez de disparar una serie de preguntas, se limitó a preguntar: —Bueno, ¿qué te ha pasado a ti, chico? Luego escuchó mientras yo se lo contaba todo, desde el momento en que llamé a la puerta de su habitación y papá no contestó. Lo único que no mencioné fue que mamá estaba completamente vestida con la excepción de los zapatos. Eso no podía tener nada que ver, y a él no le importaba. Daba lo mismo adónde hubiera ido. Una vez hube terminado, él se quedó allí sentado, tomándose el café sin decir nada. Yo no volvía a abrir la boca y mamá tampoco. Entonces sonó el teléfono y yo dije que seguramente era para mí, así que fui a la sala de estar para contestar la llamada. Era tío Ambrose. Se iba a hospedar en el Wacker de la sección norte de la calle Clark, a pocas manzanas de casa. —Magnífico —dije—. ¿Por qué no vienes ahora mismo? El señor Basset, el detective, está aquí. —Sí, me gustaría ir —contestó él—. ¿Crees que le importará a Madge? —Claro que no. Ven inmediatamente. Regresé a la cocina y les dije que tío Ambrose iba a venir. —¿Dices que trabaja en una feria?— preguntó Basset. Yo asentí con la cabeza y aseveré: —Es un tío estupendo. Mire, señor Basset, ¿le importa si le hago una pregunta directa? —Dispara chico. —¿Qué posibilidades tiene la pol..., tienen ustedes de atrapar al culpable? Más bien escasas, ¿no? —Más bien —repuso—. No tenemos por dónde empezar, ¿entiendes? Si un tipo hace un trabajo como ese, hay muchas posibilidades de que lo atrapen... en el momento en que lo está haciendo. Puede que pase un coche patrulla..., y suelen iluminar con sus faros los callejones de ese distrito. Tiene que vigilar que no se acerque el policía de guardia. El individuo al que está atacando puede oponer resistencia y llevar la mejor parte. »Pero una vez que lo ha hecho y se ha ido sin dejar rastro, está bastante seguro. Si mantiene la boca cerrada..., puede que haya una posibilidad entre mil, o quizá entre diez mil, de que lo atrapemos. —En un caso como este —yo quería seguir generalizando; no quería hablar de papá—, ¿en qué podría consistir esa posibilidad? —Podrían ser muchas cosas. A lo mejor la clave es el reloj del hombre que ha matado. Comunicamos el número a las casas de empeño, y al cabo de un tiempo puede que aparezca en una de ellas y le podemos seguir el rastro. —Papá no llevaba reloj. Lo llevó a arreglar hace unos días. —Bueno, otra manera. Podría ser que alguien lo hubiera seguido. Quiero decir que pudo haber dejado ver que llevaba dinero encima en una taberna, y al salir cabe que alguien le siguiera. Alguno de los que estaban en la taberna puede recordarlo y darnos una descripción, o incluso es posible que alguien conociera al individuo, ¿entiendes? Yo asentí con la cabeza —¿Sabe usted dónde estuvo anoche? —Primero en la calle Clark. Allí entró al menos en dos tabernas; puede que fueran más. Sólo se tomó un par de cervezas en cada una. Iba solo. También sabemos cual fue el último lugar donde estuvo; estamos bastante seguros de que fue el último. Hacia el oeste, en la avenida Chicago, al otro lado de Orleáns. Allí también estaba solo, y nadie salió inmediatamente detrás de él. —¿Cómo saben que ése fue el último lugar?— pregunté. —Porque compró unas botellas de cerveza para llevárselas a casa. Además era alrededor de la una, y lo encontraron hacia las dos. El lugar donde lo encontraron está entre esta casa y aquella taberna, como si se dirigiera ya hacia casa. En esa ruta casi no hay tabernas. Sólo hay un par de ellas y ya las hemos investigado a fondo. Pudo haberse detenido en una, pero... ¿y las botellas de cerveza, y el tiempo y todo eso? Lo más probable es que no lo hiciera. —¿Dónde... dónde lo encontraron? —En un callejón, entre Orleáns y Franklin, dos manzanas y media al sur de la avenida Chicago. —¿Entre Hurón y Herie? Él asintió con la cabeza. —Debía de ir andando hacia el sur por Orleáns y atajó por el callejón hacia Franklin. Pero... Dios mío, en ese barrio, ¿por qué iba a querer pasar por un callejón? —Hay dos respuestas —dijo Basset—. Una es que había bebido mucha cerveza. Que sepamos, no había bebido nada más, y había estado dando vueltas por ahí desde las nueve hasta la una. Un individuo que se dirige a casa rebosando cerveza puede muy bien querer atajar por un callejón, aunque como tú dices no es un barrio adecuado para hacerlo. —¿Cuál es la otra respuesta? —Que no atajó por el callejón. Estaba cerca de Franklin, así que pudo haber ido por Chicago hasta Franklin, y, una vez en Franklin, hacia el sur. Lo asaltan a la entrada del callejón, y el que o los que lo hacen lo meten en el callejón, le dan una paliza y le roban. Esas calles están desiertas a esa hora de la mañana. Ha habido muchos atracos allí debajo del tren, en la calle Franklin. Yo asentí pensativo. Ese Bassett no parecía un detective, pero no se chupaba el dedo. Cualquiera de las cosas que había dicho podía haber sucedido. Tenía que haber sido de una manera o de la otra; las posibilidades estaban al cincuenta por ciento y parecía que las de que atraparan al culpable eran muy escasas; una entre mil, como había dicho él. »Puede —pensé— que sea más listo que tío Ambrose en cosas de este tipo.» Había seguido a papá bastante bien, y eso no era un juego de niños en un barrio como el mío. En la calle Clark y en la avenida Chicago no gustan los policías. Incluso a la gente que no está fuera de la ley. Cuando llegó tío Ambrose, mamá fue a abrirle. Hablaron unos minutos en el pasillo y, aunque yo oía las voces, no entendí lo que decían. Cuando entraron en la cocina no estaban enfadados. Mamá sirvió otra taza de café. Bassett y mi tío se dieron la mano e inmediatamente parecieron simpatizar el uno con el otro. Bassett empezó a hacerle preguntas, unas pocas. No le preguntó si yo había estado en Janesville; inquirió con bastante indiferencia en qué tren había venido yo, qué tal era el servicio al regreso y cosas así. Comprobó algunos puntos de la historia que yo le había contado para ver si le había dicho la verdad. «Un tipo listo», pensé de nuevo. Pero no me había dado cuenta ni de la mitad hasta que tío Ambrose empezó a preguntarle cosas referentes a la investigación. Bassett respondió a las dos primeras preguntas y después una de las comisuras de su boca se elevó un poco. –Pregúntele al chico. Ya se lo he contado todo —dijo—. Ustedes dos se van a meter en esto juntos. Que tengan suerte. Mi tío me miró con las cejas algo arqueadas. Bassett no me estaba mirando, así que sacudí un poco la cabeza para hacerle saber que no me había ido de la lengua con el detective. Un tipo listo. No sé cómo se dio cuenta tan de prisa. Entonces llegó Gardie y mamá se la volvió a presentar a tío Ambrose. La había mandado al cine, y supongo que allí había estado sino no habría vuelto a casa tan temprano. Yo me reí al ver cómo tío Ambrose le daba una palmadita en la cabeza y la trataba como a una criatura. A Gardie no le gustó; lo noté. Cinco minutos de vida familiar y se fue a su habitación. El tío Ambrose me dirigió una mueca. El café se había enfriado y mamá estaba a punto de ir a preparar más cuando el tío Ambrose dijo: —Vamos a tomarnos una copa. ¿Qué le parece, Bassett? —Por mí de acuerdo. Ahora ya no estoy de servicio. Mamá meneó la cabeza. —Id los dos —les dijo Yo insinué que quería ir con ellos. Dije que tenía sed y que me apetecía un Seven Up o una Coca Cola. Tío Ambrose dijo que podía ir y mamá no protestó, así que me fui con ellos. Fuimos a un bar de la avenida Grand. Bassett dijo que era un lugar tranquilo donde podríamos hablar. Si que era tranquilo: casi éramos los únicos clientes. Nos sentamos en un reservado y pedimos dos cervezas y una Coca Cola. Basseett dijo que tenía que llamar por teléfono y se fue a la cabina. —Es simpático. Me cae bien —dije. Mi tío asintió con la cabeza lentamente y contestó: —No es tonto, no es honrado y no es un canalla. Es justo lo que necesitábamos. —¿Qué? ¿Cómo sabes que no es honrado? No era que yo fuera inocente; sabía perfectamente que muchos policías no eran honrados, sólo me extrañaba que tío Ambrose estuviera tan seguro en tan poco tiempo..., o quizá no dijera más que disparates. –Se nota cuando lo miras —explicó—. No sé cómo, pero lo sé. Antes llevaba un puesto de metoposcopia en la feria, Ed. Es un engaño, claro, pero llegas a poder juzgar a las personas. Me acordé de algo que había leído. —Lombroso ha sido... —Al infierno Lombroso. No es la forma de la cara. Es una sensación. Se puede hacer con los ojos cerrados. No sé cómo. Pero a este poli pelirrojo lo vamos a comprar. Sacó la cartera y, manteniéndola debajo de la mesa para que un par de hombres que había junto a la barra no vieran lo que había, sacó un billete y se la volvió a meter en el bolsillo lateral. Yo alcancé a ver el billete mientras lo doblaba dos veces y se lo escondía en la palma de la mano. Era de cien dólares. Me dio un poco de miedo. No entendía por qué tenía que sobornar a Bassett, y temía que se equivocara y que ofrecerle dinero resultara peor. Bassett regresó y se sentó. —Mire Bassett —dijo mi tío—, yo sé a lo que se enfrentan ustedes en un caso como éste. Pero Wally era mi hermano, ¿entiende?, y quiero ver al individuo que lo mató a la sombra. Quiero verlo en la silla eléctrica. —Haremos todo lo que podamos —aseguró Bassett. —Ya lo sé. Pero no podrán dedicarle mucho tiempo, y usted lo sabe. Yo quiero ayudar en lo que pueda y sé que pudo hacerlo de un modo. Quiero decir que hay veces que con unos pocos dólares aquí y allí se puede hacer que cante alguien que de otra manera no cantaría. Ya me entiende. —Sí, le entiendo. A veces ayuda. Mi tío extendió la mano con la palma hacia abajo y dijo: —Métase esto en el bolsillo, por si puede usarlo donde nos sirva de ayuda. Confidencialmente. Bassett cogió el billete. Le vi echar una mirada a la esquina por debajo de la mesa; luego se lo metió en el bolsillo. Su cara permaneció impasible. No dijo nada. Pedimos otra ronda, o más bien la pidieron. A mí todavía me quedaba la mitad de la Coca-Cola. Los ojos de Bassett, detrás de las gafas con montura de concha, parecían algo más fatigados, algo más velados. —Lo que le he contado al chico es lo único que sabemos —dijo—. Dos paradas en la calle Clark, de una media hora cada una. La última parada en la avenida Grand, donde compró la cerveza. Diez contra uno a que fue la última parada que hizo. Si podíamos averiguar algo, tenía que ser allí. Pero no había nada que averiguar. —¿Y el resto del tiempo? —preguntó mi tío. Bassett se encogió de hombros. —Hay dos tipos de bebedores. Unos se aposentan en un sitio y se quedan allí a beber lo que tengan que beber. Los otros pasean. Wallace Hunter era de los que pasean, al menos esa noche. Estuvo por ahí cuatro horas, y se quedaba una media hora en cada sitio, el tiempo suficiente para beberse dos o tres cervezas en cada uno de los tres lugares que hemos averiguado. Si ésa es la media, seguramente se detuvo en seis o siete bares; hay que dejarle algún tiempo para andar. —¿Sólo bebía cerveza? —Al menos principalmente. Uno de los camareros no estaba seguro de lo que bebió. Y en la avenida Chicago se tomó un whisky con la última cerveza; luego compró las botellas para llevarse. Era el bar de Kaufman. Kaufman estaba detrás de la barra. Dijo que parecía un poco bebido, un borracho sosegado, sin hacer eses ni nada. Controlado. —¿Quién es Kaufman? Quiero decir además del dueño del bar. —Nadie importante. Yo no sé si es honrado o no, pero si no lo es nosotros no lo hemos descubierto. Estuve hablando con los compañeros de la comisaría de la avenida Chicago sobre esto. Que ellos sepan, no está metido en nada. —Usted habló con él. ¿Lo está? —Si lo está es poca cosa, y no tiene nada que ver con esto. Identificó la fotografía de su hermano después de que yo le empujara un poquito. Usé lo mismo que con los demás; quiero decir que les dijimos que sabíamos que había estado allí y sólo queríamos averiguar a qué hora se había marchado. Primero aseguró que no lo había visto en su vida. Yo le dije que tenía pruebas de que había estado allí y sólo quería saber cuándo, y que a él no lo metería en problemas. Así que volvió a mirar; entonces lo soltó. —¿Todo? —Creo que sí —dijo Bassett—. Ya lo verá y lo dirá mañana en el interrogatorio. —Magnífico —me dijo mi tío—. Mira, tú no me conoces mañana, nadie me conoce. Yo me siento en la parte de atrás y nadie sabe quien soy. De todas maneras, no me van a hacer declarar. Los ojos de Bassett se aclararon un poco, sólo un poco, y preguntó: —¿Cree que querrá hacer uno por su cuenta? —Quizá. Parecían entenderse entre ellos. Sabían de qué estaban hablando. Yo no tenía ni idea. Como al hablar Hoagy, el hombrón, con mi tío de que la encerrona estaba parada. Pero aquello era el lenguaje de la feria; por lo menos sabía por qué no lo entendía. Esto era diferente; usaban palabras que yo conocía, pero no les encontraba el sentido. Me daba igual. —Una posibilidad queda eliminada. No hay seguro —dijo Bassett. Eso sí que lo entendí. —Mamá no ha sido —manifesté yo. Bassett me miró y empecé a preguntarme si me caía tan bien como había creído. —El chico tiene razón —dijo tío Ambrose—. Madge es... —se detuvo.— Ella no hubiera matado a Wally. —Con las mujeres nunca se sabe. Dios mío, he visto casos... —Seguro, un millón de casos. Pero no ha sido Madge. Mire, ella podía esperar a que llegar a casa y atacarle con un cuchillo de cocina o algo parecido. Pero no ocurrió así. Ella no lo hubiera seguido hasta un callejón y le hubiera dado con una cachip... Oiga, ¿era una cachiporra? —No. Algo más duro. —¿Cómo qué? —Cualquier cosa que pese lo suficiente para blandirla y que no tenga punta ni filo en el lado que lo golpeó. Un mazo, un trozo de tubería, una botella vacía, un... Casi cualquier cosa. «Un instrumento romo —pensé—. Así lo describirían los periódicos si hablaran de ello.» Observé una cuchara que se estaba arrastrando por el suelo, alejándose de la barra. Era de esas grandes y negras, y se movía como dando tirones, corría un poco y luego se quedaba inmóvil. Avanzaba un palmo, se detenía un segundo, y luego avanzaba otro palmo. Uno de los hombres que estaban de pie en la barra también la observaba. Se acercó a ella, pero se le escurrió debajo del pie justo a tiempo. La segunda vez no tuvo tanta suerte. Oí un crujido. —Mire —decía Bassett—. Tengo que irme a casa. Acabo de llamar a mi mujer; está algo pachucha. Nada serio, pero quería que le llevara un medicamento. Hasta mañana en el interrogatorio. —De acuerdo —asintió mi tío—. Pero allí no podemos hablar, como he dicho antes.¿Qué le parece Si después nos encontramos aquí? —Muy bien. Adiós. Adiós, chico. Se marchó. «Cien dólares es mucho dinero, pensé. Me alegraba de no tener un trabajo en el que alguien pudiera ofrecerme cien dólares por hacer algo que no debiera. Pensándolo mejor, no era eso; no le pagaban por hacer nada incorrecto. Sólo para que estuviera de nuestra parte; para que fuera franco con nosotros. Para que nos diera los datos exactos. Eso no estaba mal; lo que estaba mal era aceptar dinero para hacerlo. Pero tenia a su esposa enferma. Entonces pensé que mi tío no sabía que tenía a su esposa enferma. Pero mi tío sabía que aceptaría el dinero. —Es una buena inversión —dijo. —Quizá —repuse yo—. Pero si no es honrado, ¿cómo sabes que no te hará trampas a ti? Puede que no te dé nada a cambio de esos cien dólares. Y eso es mucho dinero. —A veces diez centavos es mucho dinero. A veces cien dólares no lo es. Creo que le sacaremos provecho al dinero. Mira, chico, ¿qué te parece si hacemos la ronda? Quiero decir si recorremos los bares en los que él estuvo. Quiero averiguar una cosa. ¿Te apetece? —Bueno —respondí—. De todas maneras no podría dormirme. Y son solo las once. Me miró de arriba abajo y dijo: —Creo que aparentas los veintiuno. Si te preguntan, yo soy tu padre, y tendrán que creer lo que les diga. Los dos podemos enseñar la tarjeta de identidad con el mismo apellido, pero no nos conviene. —¿Quieres decir que no nos conviene que sepan quiénes somos? —Eso es. En cada sitio que entremos pediremos una cerveza para cada uno. Yo me beberé la mía de prisa, y tu vas tomando sorbitos de la tuya. Luego intercambiamos el vaso, ¿entiendes? De ese modo... —Un poco de cerveza no me hará daño —interrumpí yo—. Ya tengo dieciocho años, caramba. —Un poco de cerveza no te hará daño, y no vas a beber más que eso. Cambiaremos de vaso, ¿entendido? Yo asentí con la cabeza. No tenía sentido discutir; especialmente cuando él tenia razón. Anduvimos por Grand hasta Clark y nos dirigimos al norte. Nos detuvimos en la esquina de Ontario. —Aquí es más o menos donde empezó —dije yo—. Es decir, debió de venir por Ontario desde Wells, y desde aquí se dirigió hacia el norte. Yo estaba allí de pie, mirando Ontario abajo, y casi tenía la sensación de que lo iba a ver acercarse. Era una tonteria. «Yace sobre un mármol en Heiden —pensé—. Le han quitado la sangre y lo han llenado con líquido de embalsamar. Lo habrán hecho de prisa, porque hace mucho calor. »Ahora ya no es papá. A papá no le molestaba el calor. El frío si que le afectaba; no le gustaba nada andar por la calle cuando hacia frió, ni siquiera una manzana o dos. Pero cel calor no le molestaba.» —El Barril y el Glaciar, ésos son los bares, ¿no? —preguntó tío Ambrose. —Supongo que Bassett lo dijo cuando yo no escuchaba. No lo sé —respondí. —¡No escuchabas? —Estaba observando la cucaracha. No dijo nada más. Empezamos a andar, mirando los nombres de los bares por los que pasábamos. Hay una media de tres a cuatro tabernas por manzana en la sección de la calle Clark, desde el Loop hasta la plaza Bughouse. El Broadway de los pobres. Llegamos al Glaciar justo después dc cruzar Huron. Entramos y nos quedamos en la barra. El griego que había al otro lado del mostrador apenas me miró. Sólo había unos pocos hombres en la barra, y ninguna mujer. Un borracho se había dormido en una mesa del fondo del local. No nos quedamos más que el tiempo de tomarnos una cerveza cada uno. El tío Ambrose se bebió la mayor parte de la mía. Hicimos lo mismo en el Barril, que estaba al otro lado de la calle, cerca de Chicago. Era del mismo estilo, algo mayor, algo más de gente, dos camareros en lugar de uno, y tres borrachos dormidos en las mesas en vez de uno. No teníamos a nadie cerca, así que podíamos hablar tranquilamente. —¿No vas a intentar sonsacarles para averiguar lo que hacía o algo así? — pregunté. El agitó la cabeza. Yo quise saber qué intentábamos averiguar. —Lo que hacía. Lo que buscaba. Medité. No era lógico que averiguáramos algo sin preguntar nada. —Ven. Te lo demostraré —dijo mi tío. Salimos a la calle, volvimos atrás media manzana y entramos en otro bar. —Ya lo entiendo —dije yo—. Ya veo lo que quieres decir. Había sido algo idiota. Este bar era diferente. Había música, si se podía llamar así. Y casi el mismo número de mujeres que de hombres. Mujeres marchitas la mayoría. Unas pocas eran jóvenes. La mayoría estaban borrachas. No eran chicas de alterne. Quizá unas cuantas, decidí, eran prostitutas, pero no muchas. No eran mas que mujeres. Nos volvimos a tomar nuestra cerveza por barba. «Me alegro de que papá no viniera a sitios como éste en lugar de ir al Barril y al Glaciar —pensé—. Salió a beber; solo a beber.» Nos dirigimos al norte otra vez, cruzamos de nuevo al lado oeste de la calle y volvimos la esquina de la avenida Chicago. Pasamos par la comisaría de policía. Cruzamos La Salle y lucgo Wells. «En este punto pudo dirigirse hacia el sur —pensé. Debían de ser alrededor de las doce y media cuando pasó por aquí. »Anoche. Sólo vino por aquí anoche. Seguramente iba par el mismo lado de la calle por el que nosotros vamos ahora. Pero anoche, y aproximadamente a la misma hora. Deben de ser casi las doce y media.» Pasamos par debajo del ferrocarril elevado a la altura de Franklin. Un tren rugió sobre nuestras cabezas y estremeció la noche. Resulta curioso que los trenes hagan tanto ruido por la noche. En nuestro piso de Wells, que está a una manzana del tren, oigo todos los que pasan, si estoy despierto. O por la mañana temprano, cuando me acabo de levantar o estoy todavía en la cama. Durante el resto del día ni se oyen. Continuamos andando hasta la esquina de la calle Orleáns. Allí nos detuvimos. Enfrente había un letrero de cerveza Topaz. Estaba en el lado norte de la avenida Chicago, a dos casas de la esquina. Tenía que ser el bar de Kaufman. Tenía que serlo porque era la única taberna de la manzana. La última parada que hizo papá. —¿No vamos a ir ahí? —pregunté. Mi tío meneó la cabeza lentamente. Nos quedamos en el mismo sitio unos cinco minutes, sin hacer nada, ni siquiera pensar. No le pregunté por qué no entrábamos en el bar de Kaufman. —Bueno, chico... —empezó al cabo de un rato. —Vamos —dije yo. Dimos media vuelta y empezamos a andar por Orleáns hacia el sur. Nos dirigíamos allí. Nos dirigíamos al callejón. 4 El callejón no era más que un callejón. En el extremo de Orleáns había un aparcamiento en un lado y una fabrica de caramelos en el otro. A la largo de la fábrica de caramelos había un gran andén de carga y descarga. El callejón estaba pavimentado con toscos Iadrillos rojos y no había aceras. Frente al extremo de la calle Orleáns había una farola, una de las pequeñas que ponen en mitad de la manzana. En el extremo dc Franklin había otra de esas farolas, debajo del ferrocarril elevado, justo a la izquierda de la entrada del callejón. No estaba especialmente oscuro. Si te situabas en el extremo dc Orleáns veías el otro extremo. La luz era alga escasa a mitad del callejón, pero se veía, y si había alguien allí su silueta destacaba ante el extremo de Franklin. Ahora no había nadie. Hacia la mitad del callejón se veía la parte trasera de unas casas de pisos, viejas y destartaladas, cuya fachada principal daba a Huron y Eric. Las del lado de Eric tenían balcones de madera con barandillas y unas escaleras también dc madera por las que se llegaba a las puertas traseras de los pisos. Las del lado dc Hudson no tenían balcones y estaban al nivel del callejón. —Si vino por aquí, debía de seguirle alguien —dijo el tío Ambrose—. Si hubiera habido alguien esperándolo en el callejón, lo hubiera visto. —Podía haber alguien subido en uno de ésos —dije yo señalando los balcones—. Un hombre va haciendo eses debajo. El que sea baja par las escaleras y llega abajo justo después de pasar él, lo alcanza cerca del otro extremo, y... —Pudiera ser, chico. Pero es poco probable. Si estaba en el balcón es que vivía allí. Nadie hace cosas como ésa en su propio callejón, tan cerca de casa. Y dudo de que fuera haciendo eses. Claro que no te puedes fiar de lo que dice un camarero cuando asegura que un cliente iba sereno al salir de su bar. No quieren complicaciones. —Pude haber sucedido así. No es probable, pero pude haber sucedido —dije. —Claro. Lo tendremos en cuenta. Hablaremos con todos los que viven en esos pisos. No vamos a descartar ninguna posibilidad; no quería decir eso cuando he dicho que no era probable. Hablábamos en voz baja, come se hace en un callejón por la noche. Habíamos dejado atrás la zona central y las viviendas. Estábamos en la parte de atrás de los edificios que daban a la calle Franklin. Eran casas de ladrillo de tres pisos, con tiendas en la planta baja y viviendas encima; eran iguales a los dos lados. Mi tío se detuvo y se inclinó. —Cristales de botella de cerveza —dijo—. Aquí es dónde ocurrió. Yo experimenté una extraña sensación, casi de marco. «Aquí es donde ocurrió, justo donde estoy yo ahora. Aquí es donde ocurrió.» Quería quitarme de la cabeza aquellos pensamientos, así que me agaché y empecé a buscar también. Sí, era cristal ámbar, y en un área de unos pocos metros había el suficiente para formar dos o tres botellas. Desde luego, no podía estar como cuando acababa de caer. Lo habían pisoteado la gente que pasaba por el callejón, y los camiones. Ahora estaba roto en trozos más pequeños y más esparcido. Pero alrededor del centro del área que ocupaba el cristal debió de ser dondec se le cayeron las botellas. —Aquí hay un trozo con parte de la etiqueta —dijo mi tío—. Podemos ver si es la marca que vende Kaufman. La cogió y fuimos a situarnos bajo la luz de la farola del extremo del callejón. —Es un trozo de la etiqueta de Topaz. Las he visto a miles en las botellas que papá traía a casa. Kaufman tiene un letrero de Topaz, pera es una cerveza muy común aquí. No lo prueba con seguridad. Él se acercó y nos quedamos dc pie mirando en ambas direcciones de la calle Franklin. Un tren elevado pasó casi justo por encima de nuestras cabezas. Era muy largo; debía de ser uno de North Shore y hacía tanto ruído que parecía el fin del mundo. «Un ruido suficientemente fuerte para ahogar el de unos disparos de revólver — pensé—, y no digamos el que haría un hombre al caer, incluso con botellas de cerveza. Quizá por eso sucedió aquí, cerca de este extremo del callejón, en lugar de en el centro, donde había menos luz. El ruido también influía, lo mismo que la oscuridad. Cuando llegaron aquí, el asesino acercándose a papá por detras, pasó el tren. Aunque papá hubiera gritado pidiendo ayuda, el ruido del tren hubiera apagado sus gritos.» Miré hacia las tiendas de ambos lados del callejón. Una era un almacén de materiales de fontanería. La otra estaba vacía. Parecía que hacía mucho tiempo que estaba vacía; el cristal estaba tan sucio que no se veía nada a través de él. —Bueno, Ed —dijo mi tío. —Vamos. Supongo que no podemos hacer nada más esta noche. Fuimos por Franklin hasta Erie y cruzamos a Wells. —Ya sé lo que me pasa —dijo mi tío—, Estoy muerto de hambre. No he comido desde las doce, y tú no has comido desde alrededor de las dos. Vamos a acercarnos a Clark, a ver si encontramos algo de comer. Entramos en un lugar donde servían carne a la parrilla durante toda la noche. Yo no tuve hambre hasta que no probé el bocadillo de lomo a la parrilla; entonces lo devoré ávidamente, igual que las patatas fritas y la ensalada de col. Los dos quisimos repetir. —Ed, ¿a qué aspiras? —preguntó mi tío mientras esperábamos. —¿Qué quieres decir? —Me refiero a lo que vas a hacer con tu vida durante los próximos cincuenta y pico de años. La respuesta era tan obvia que tuve que pensármela dos veces. —Nada importante, supongo. Soy aprendiz de impresor. Puedo estudiar para linotipista cuando haya aprendido un poco más, o puedo ser encargado de taller. Es un buen oficio. —Supongo que sí. ¿Te vas a quedar en Chicago? —No lo he pensado —le contesté—. No voy a marcharme pronto. Cuando termine el aprendizaje seré oficial y podré trabajar en cualquier parte. —Tener un oficio es bueno, pero debes ser tú quien tenga el oficio; no dejes que el oficio te tenga a tí. Lo mismo ocurre con... Ay, demonios, ya te estoy dando lecciones. Hizo una mueca. Estaba a punto de decir «con las mujeres». Sabía que yo lo sabía, así que no hacía falta que lo dijera. Me alegré de que creyera que tenía tanto sentido común. —¿Con qué sueñas, Ed? Lo miré. Hablaba en serio. Le pregunté: —¿ Estamos en el puesto de metoposcopia o me estás psicoanalizando? —Lo mismo da una cosa que otra. —Esta mañana he soñado que alargaba la mano por el escaparate de una casa de empeños para coger un trombón. Gardie aparecía saltando a la comba por la acera y me he despertado antes de coger el trombón. Ahora supongo que ya no tengo secretos para tí, ¿no crees? Se rió entre dientes. —Eso sería como dispararle a un pato inmóvill, Ed. Dos patos con una bala. Ten cuidado con uno de esos patos. Ya sabes a cuál me refiero. —Supongo. —Es peligrosa, chico, para un muchacho come tú. Igual que Madge lo fue... No importa. ¿Y qué es eso del trombón? ¿Has tocado el trombón alguna vez? —En realidad, no. Cuando hacía segundo de bachillerato me prestaron uno en el colegio. Iba a aprender para hacerme de la orquesta. Pero los vecinos protestaron. Supongo que hacía mucho ruido. Cuando se vive en un piso... A mamá tampoco le hacía mucha gracia. El camarero nos trajo los segundos bocadillos. Yo ya no tenía tanta hambre. Con las guarniciones parecía mucha comida. Primero me comí unas cuantas patatas fritas. Luego levanté la tapa del bocadillo, incliné la botella de ketchup y me eché una buena cantidad. Parecía... Volví a colocar la tapa del bocadillo con un golpecito e intenté no pensar en lo que parecía. Pero mi mente estaba otra vez en el callejón. Ni siquiera sabía si había habido sangre; quizá no. Se puede matar a alguien de un golpe sin producir sangre. Pero pensé en la cabeza de papá cubierta de sangre y en una mancha de la sangre caída anoche allí en los toscos ladrillos del callejón..., ahora absorbida, barrida, borrada. ¿La habrían borrado ellos? Pero seguramente no habría habido sangre. Sin embargo, me daba asco solo el pensar en aquel bocadillo. Ojalá pudiera apartar los pensamientos de él. Cerré los ojos y empecé a repetir la primera tontería que me vino a la mente para evitar pensar en nada más: «Uno, dos, tres, O’Leary; cuatro, cinco, seis, O’Leary...» Unos segundos después me di cuenta de que había vencido y ya no me afectaba. Pero miré hacia tío Ambrose y traté de no mirar al mostrador. —Oye, a lo mejor mamá me está esperando despierta —dije—. No se nos ha ocurrido decirle que llegaríamos tarde. Es más de la una. —Dios mío. Se me había olvidado. Jesús, espero que se haya acostado. Más vale que vuelvas a casa corriendo. Le dije que de todos modos no quería comerme lo que quedaba del segundo bacadillo, y él casi había terminado el suyo. A la salida nos separamos; él se dirigió al Wacket, hacia el norte, y yo me fui de prisa hacia casa. Mamá había dejado una luz encendida en el fondo del recibidor para cuando yo llegara, pero no estaba levantada. Su habitación estaba a oscuras. Me alegré. No quería dar explicaciones y disculparme, y, si hubiera estado levantada esperando, preocupada, quizá le hubiera echado la culpa al tío Ambrose. Me fui a la cama rápidamente y en silencio. Debí de dormirme en el mismo instante en que cerré los ojos. Cuando me desperté, había algo extraño en la habitación. Diferente. Como siempre, era por la mañana, hacía calor y el cuarto estaba mal ventilado. Tardé un minuto a dos, allí tumbado, en darme cuenta de que la diferencia consistía en que no se oía el tictac del despertador. No lo había puesto en hora ni le había dado cuerda. No sé qué podía importarme la hora que era, pero quería saberlo. Me levanté y fui a mirar el reloj de la cocina. Eran las siete y un minuto. «Qué curiaso —pensé—. Me he despertado a la hora de siempre, sin tener siquiera un reloj en marcha en la habitación.» No había nadie más despierto. La puerta de Gardie estaba abierta y tampoco llevaba puesta la chaqueta del pijama. Pasé de prisa. Puse el despertador en hora, le di cuerda y lo volví a dejar en su sitio. «Podría dormir una hora a dos más —pensé—. Soy capaz.» Pero no pude dormirme; no tenía sueño. El piso estaba muy silencioso. Tampoco parecía que hubiera mucho ruido en la calle, excepto cuando pasaba el tren elevado por Franklin cada pocos minutos. El tictac del reloj se iba intensificando cada vez más. «Esta mañana no tengo que despertar a papá —me dije—. Nunca más lo volveré a despertar. Nadie volverá a despertarle.» Me levanté y me vestí. Camino de la cocina, me detuve en la puerta del cuarto de Gardie y miré al interior. « Ella quiere que mire —pensé—; yo quiero mirar, así que ¿por qué no voy a hacerlo?» Sabía perfectamente cuál era la respuesta. Quizás estaba buscando un antídoto contra la sensación de frío que me producía el no tener que despertar a papá aquella mañana. Quizás una sensación de frío y una de calor se eliminarían mutuamente. No sucedió así, con exactitud, pero un minuto después me disgusté conmigo mismo y continué mi camino hacia la cocina. Hice café y me senté para tomarlo. Me preguntaba qué podía hacer para llenar la mañana. Tío Ambrose dormiría hasta tarde; trabajando en una feria, debía de estar acostumbrado a dormir hasta tarde. De todos modos no podíamos hacer nada para la investigación hasta después del interrogatorio. Y luego hasta después del entierro. Además, a la luz del día todo parecía un poco tonto. Un hombre bajito y con bigote y un chico imberbe piensan que pueden encontrar, en todo Chicago, al atracador que había escapado después de dar el golpe. Pensé en el individuo de Homicidios, con su cabello pelirrojo descolorido y los ojos cansinos. Lo habíamos comprado por cien dólares, o eso pensaba tío Ambrose. Al menos en parte tenía razón; Bassett había aceptado el dinero. Oí unos pasos de pies descalzos y Gardie entró en la cocina en pijama. Incluida la chaqueta. Llevaba las uñas de los pies pintadas. —Buenos días, Eddie. ¿Me sirves una taza de café? —dijo. Bostezó y se desperezó como un gatito zalamero. Tenía las zarpas preparadas. Cogí otra taza y le serví el café; ella se sentó a la mesa frente a mí. —Oye, el interrogatorio es hoy —dijo. Parecía que tenía ganas de ir. Como si hubiera dicho: «Oye, hoy es el partido.» —No sé si querrán que testifique. ¿Qué voy a atestiguar yo? —No, Eddie. No lo creo. Dijeron que sólo mamá y yo. —¿Por qué tú? —Identificación. Yo fui la única que lo identificó al principio. Mamá casi se desmayó en la funeraria, en Heiden. No querían que se desmayara, así dije que ya miraría yo. Luego, cuando ya estaba un poco más calmada, después de hablar con el detective, el señor Bassett, ella también quiso mirar y la dejaron. —¿Cómo averiguaron quién era? —pregunté—. Quiero decir que no le debía quedar ningún tipo de documentación encima; de lo contrario hubieran venido durante la noche después de encontrarlo. —Bobby lo conocía. Bobby Reinhart. —¿Quién es Bobby Reinhart? —Trabaja para el señor Heiden. Está aprendiendo el oficio. Yo he salido con él varias veces. Conocía a papá de vista. Cuando llegó a trabajar, a las siete, les dijo quién era, en cuanto entró en el... depósito. —Ah —dije yo. Ahora lo situaba. Un golfillo presumido de dieciséis o diecisiete años. Se ponía brillantina en el pelo y siempre llevaba su mejor ropa a la escuela. Pensaba que era un don juán y se creía guapísimo. Me impresionó pesar en él ayudando a preparar el cadáver de papá. Terminamos el café. Gardie lavó las tazas y regresó a su habitación para vestirse. Oí que mamá se estaba levantando. Entré en la sala de estar y cogí una revista. Empecé a leer la historia de un hombre rico que habían encontrado muerto en la suite de su hotel, con un lazo de cuerda de seda amarilla alrededor del cuello, pero lo habían envenenado. Había muchos sospechosos, todos con algún móvil. Su secretaria, a quién había hecho proposiciones amorosas, un sobrino que heredó, un estafador que le debía dinero, el novio de la secretaria. En el tercer capítulo, casi habían demostrado que había sido el estafador, y entonces lo mataban a él. Encuentran un cordón de seda amarilla alrededor de su cuello y ha sido estrangulado, pero no con el cordón de seda. Dejé el libro. «Tonterías —pensé—. los asesinatos no son así.» Los asesinatos son así. No sé por qué me acordé de la vez que papá me llevó al acuario. No sé por qué me acordé de aquello; sólo tenía seis años, quizá cinco. Mi madre aún vivía, pero no venía con nosotros. Recuerdo que papá y yo nos reíamos mucho juntos de las expresiones de las caras de algunos peces, la pasmada sorpresa de los que tenían la boca abierta en círculo. Al pensar en ello me pareció que papá se reía mucho por aquellos días. Gardie le dijo a mamá que se iba a casa de una amiga y que regresaría antes de las doce. Estuvo lloviendo toda la mañana. En el interrogatorio parecía que lo único que íbamos a hacer era quedarnos allí sentados esperando a que empezara. Tenia lugar en la sala principal de la funeraria Heiden. No había ningún letrero que anunciara «Hoy interrogatorio», pero debía de haber corrido la voz porque había bastante gente. Había asientos para unas cuarenta personas, y estaban todos ocupados. Allí estaba tío Ambrose, en un extremo de la última fila. Me había dedicado un guiño y luego fingió no conocerme. Yo no me resistí a que me separaran de mamá y Gardie y me senté en la parte de atrás, en el otro lado de la habitación. Un hombre menudo con gafas de montura dorada se movía nerviosamente por la parte delantera. Era el funcionario encargado de averiguar la causa del fallecimiento. Después me enteré de que se llamaba Wheeler. Parecía que tenía calor, que estaba nervioso y molesto, y que deseaba que empezara todo para poder terminar cuanto antes. Allí estaban Bassett y otros policías, uno de uniforme y los demás de paisano. Había un individuo con una nariz larga y fina que parecía un jugador profesional. Había también seis hombres sentados en unas sillas alineadas a un lado de la parte delantera de la sala. Por fin, lo que estaba retrasando el comienzo debió de solucionarse. El funcionario habló con el presidente del tribunal y se hizo el silencio. Preguntó si había alguna razón por la que alguno de los seis hombres que habían sido elegidos miembros del jurado no actuara como tal. No la había. Les preguntó si habían conocido a un hombre llamado Wallace Hunter, si estaban al corriente de las circunstancias de su muerte y si habían hablado del caso con alguien; si había alguna razón por la que no pudieran emitir un veredicto justo e imparcial basándose en las pruebas que les serían presentadas. Le contestaron con negativas verbales y con movimientos negativos de la cabeza en cada ocasión. Entonces se llevó a los seis al depósito para ver el cadáver, y luego les tomó juramento. Todo era muy formal, de una manera un tanto informal. Estaba ya muy visto. Parecía una mala película. Cuando hubieron despachado todos esos asuntos, preguntó si estaba presente algún miembro de la familia del fallecido. Mamá se puso en pie y se adelantó. Levantó la mano derecha y contestó algo que no se entendió cuando le preguntaron algo que tampoco se entendió. Su nombre, su dirección, su ocupación, su relación con el fallecido. Había visto el cadáver y lo había identificado como el de su marido. Muchas preguntas sobre papá; su ocupación, empresa donde trabajaba, residencia, cuánto tiempo había vivido allí y todas esas cosas. —¿Cuándo fue la última vez que vio a su marido vivo, señora Hunter? —El jueves por la noche, alrededor de las nueve. Cuando salió. —¿Dijo adónde iba? —Pues... no. Sólo dijo que se iba a tomar una cerveza. Supuse que iría a la calle Clark. —¿Salía solo a menudo? —Bueno..., sí. —¿Con qué frecuencia? —Una o dos veces a la semana. —¿Y a qué hora regresaba? —Generalmente alrededor de las doce. A veces más tarde, a la una o las dos. —¿Cuánto dinero llevaba encima el jueves por la noche? —No lo sé exactamente. Veinte o treinta dólares. Le habían pagado el miércoles. —¿No puede dar una cifra más aproximada? —No. Me dio veinticinco dólares el miércoles por la noche para comida y... y gastos de la casa. Siempre se quedaba el resto. El pagaba el alquiler y las facturas del gas y de la luz, y esas cosas. —¿No tenia enemigos que usted sepa, señora Hunter? —No, ninguno en absoluto. —Piénselo detenidamente. ¿No sabe de nadie que pudiera..., pudiera tener algún motivo para odiarlo? —No. —¿Ni de nadie que pudiera beneficiarse económicamente de su muerte? —¿Qué quiere decir? —Quiero decir si tenía dinero. ¿Era accionista de alguna empresa o negocio? —No. —¿Tenía algún seguro? —No. En una ocasión lo sugirió. Yo le dije que no, que debíamos poner el dinero de las primas en el banco. Pero no lo hicimos. —Señora Hunter, el jueves por la noche ¿lo esperó usted levantada? —Sí, lo esperé un rato. Luego pensé que iba a llegar demasiado tarde y me quedé dormida. —Cuando su marido bebía, señora Hunter, ¿le parece a usted que... era dado a correr riesgos como pasar por callejones o barrios peligrosos, o cosas de este tipo? —Me temo que sí. Ya lo habían atracado dos veces. La última vez fue hace un año. —Pero ¿no le hicieron daño? ¿No intentó defenderse? —No. Sólo lo atracaron. Yo escuchaba con atención. Aquello era nuevo para mí. Nadie me había dicho que habían atracado a papá, ni siquiera una vez. Entonces comprendí una cosa. Un año antes había dicho que había perdido la cartera; tuvo que sacarse otro carnet de la seguridad social y del sindicato. Seguramente, supuso que no era asunto mío saber cómo la había perdido. El funcionario preguntaba si alguno de los policías presentes quería hacer más preguntas. Nadie contestó y le dijo a mamá que podía regresar a su sitio. —Creo que hay otra identificación. La señorita Hildegarde Hunter también ha identificado al fallecido —dijo—. ¿Está presente? Gardie se levantó y pasó por todo el galimatías. Se sentó en la silla y cruzó las piernas. No tuvo que arreglarse la falda, ya era suficientemente corta. A ella sólo le preguntaron si había identificado a papá. Se notaba que estaba decepcionada cuando regresó a su asiento junto a mamá. Luego llamaron a declarar a uno de los hombres de paisano. Era uno de los policías del coche patrulla. Su compañero y él encontraron el cadáver. Circulaban a las dos hacia el sur, despacio, por la calle Franklin, debajo del ferrocarril elevado, y el callejón estaba oscuro; dirigieron el foco al interior del callejón y lo vieron allí tumbado. —¿Estaba muerto cuando se acercaron? —Sí. Llevaba una hora muerto, más o menos. —¿Buscaron la documentación? —Sí. No llevaba cartera, ni reloj, ni nada. Lo habían desplumado. Llevaba algo de cambio en el bolsillo. Sesenta y cinco centavos. —¿Había tan poca luz donde estaba como para que los que pasaban por la calle no lo vieran? —Supongo. Hay una farola en Franklin, en ese extremo del callejón, pero estaba apagada. También informamos de este hecho después, y pusieron otra bombilla. O dijeron que iban a hacerlo. —¿Había algún indicio de lucha? —Bueno, tenía arañazos en la cara, pero pudo habérselos hecho al caer abajo cuando lo golpearon. —Eso no lo sabe usted —dijo el funcionario severamente—. ¿Quiere decir que estaba tumbado boca abajo cuando lo encontraron? —Sí. Y había cristales procedentes de varías botellas de cerveza y también olía a cerveza. El suelo y su ropa estaban mojadas de cerveza. Debía de llevar... Bueno, está bien, es otra deducción. Había cerveza y cristales de botellas de cerveza. —¿Llevaba sombrero el fallecido? —Había uno en el suelo, junto a él. Un sombrero de paja duro. Lo que se llama un canotier. No estaba aplastado; no podía llevarlo puesto cuando lo golpearon. Eso y el modo en que estaba tumbado me hace pensar que lo golpearon por detrás. El atracador lo alcanzó, le derribó el sombrero con una mano y blandió la porra con la otra. No es posible quitarle el sombrero a alguien para pegarle por delante sin que se entere, y esta persona hubiera... —Por favor, limítese a los hechos, señor Horvath. —De acuerdo... ¿Qué me había preguntado? —Si el fallecido llevaba sombrero; eso es lo que le he preguntado. —No, no llevaba sombrero. Pero había uno en el suelo junto a él. —Gracias, señor Horvath. Esto es todo. El policía bajó del estrado que ocupaban los testigos. Yo pensé que en la noche anterior no habíamos hecho las conjeturas correctas. No sabíamos que la farola estaba apagada. En ese caso, sí que debía de estar oscuro el extremo de Franklin. El funcionario volvió a mirar detenidamente sus notas. —¿Está presente el señor Kaufman? —preguntó. Un hombre bajo y gordo avanzó arrastrando los pies. Llevaba gafas de gruesos cristales detrás de las cuales se ocultaban sus ojos. Se llamaba, según declaró, George Kaufman. Era el dueño de la taberna de la avenida Chicago conocida como bar de Kaufman, donde también trabajaba. Sí, Wallace Hunter, el fallecido, había estado en su taberna el jueves por la noche. Estuvo allí media hora, no más, y después se marchó diciendo que se iba a casa. En el bar de Kaufman se tomó un whisky y dos o tres cervezas. Respondiendo a otra pregunta admitió que podían haber sido tres o cuatro cervezas, pero nada más. Estaba seguro de que había sido únicamente un whisky. —¿Iba solo? —Sí, entró solo y se fue solo. —¿Dijo que se marchaba a casa cuando salió? —Sí. Estaba de pie en la barra y dijo algo de irse a casa; no me acuerdo de las palabras exactas. Y compró cuatro botellas para llevarse. Las pagó y se marchó. —¿Lo conocía usted? ¿Había estado en su bar alguna vez? —Sí, alguna que otra vez. Lo conocía de vista. No sabía cómo se llamaba hasta que me enseñaron la foto y me dijeron lo que había pasado. —¿Cuántas personas había en el bar mientras estaba él? —Cuando entró había dos personas. Estaban a punto de marcharse y se marcharon. No entró nadie más. —¿Quiere dar a entender que él era el único cliente? —Sí, casi todo el rato que estuvo. Fue una noche poco movida. Cerré temprano. Poco después de marcharse él. —¿Cuánto tiempo después? —Cuando se marchó empecé a limpiar para cerrar. Eso fue unos veinte minutos antes de cerrar. Quizá treinta. —¿Vio usted cuánto dinero llevaba encima? —Pagó con un billete de cinco dólares. Se lo sacó de la cartera, pero yo no vi lo que había dentro, ni al sacarlo ni al meter el cambio. No sé cuánto dinero llevaba. —¿Conocía usted a los dos hombres que se marcharon cuando entró él? —Algo. Uno de ellos tiene una tienda de embutidos y comidas preparadas en la calle Wells. Es judío; no sé cómo se llama. El otro viene siempre con él. —¿Diría usted que el fallecido estaba intoxicado? —Había bebido. Se le notaba, pero yo no diría que estaba borracho. —¿Andaba normalmente? —Si. Tenía la voz un poco ronca y hablaba de un modo algo confuso. Pero no estaba totalmente borracho. —Esto es todo, señor Kaufman. Gracias. Le tomaron juramento al médico forense. Resultó ser el hombre alto de la nariz larga y fina, el que yo había pensado que parecía un jugador de faraón de los que salen en las películas. Se llamaba doctor William Haertel. Tenía el consultorio en la calle Wabash y vivía en la calle División. Había examinado el cuerpo del fallecido. Dio una explicación técnica. La muerte se produjo a causa de un golpe en la cabeza, con un objeto duro y romo. Parecía que había sido golpeado desde atrás. —¿A qué hora examinó usted el cadáver? —A las tres menos cuarto. —¿Cuánto tiempo diría usted que llevaba muerto? —Una hora o dos. Probablemente, más bien dos. Sentí una mano que me tocaba tímidamente el hombro a la salida de Heiden. Me volví y dije: —Hola, Bunny. Aún tenía más cara de conejo asustado de lo normal. Nos colocamos a un lado de la puerta y dejamos pasar a los demás. —Caray, Ed, lo... Ya sabes lo que quiero decir. ¿Puedo hacer algo para ayudar? —dijo. —Gracias, Bunny, pero supongo que no. Nada. —¿Cómo está Madge? ¿Cómo lo está tomando? —No muy bien. Pero... —Mira, Ed, si puedo hacer algo, avísame. Quiero decir que tengo algo de dinero en el banco... —Gracias, Bunny, ya nos las arreglaremos. Me alegré de que me lo hubiera ofrecido a mí y no a mamá. Ella lo hubiera aceptado y probablemente yo hubiera tenido que devolverlo. Nos las arreglaríamos con lo que tuviéramos. Bunny no tenía dinero para prestar sin que se lo devolvieran; yo sabía para qué estaba ahorrando. Una pequeña imprenta propia era el sueño de Bunny Wilson, pero cuesta mucho abrir una imprenta. Hay que sacrificarse mucho para empezar, y se requiere capital. —¿Quieres que pase por tu casa, Ed, para charlar con vosotros? ¿Crees que a Madge le gustaría? —Claro que sí. Mamá te aprecia mucho. Supongo que eres el único amigo de papá que le cae bien. Ven cuando quieras. —Muy bien, ya pasaré, Ed. Quizá la semana que viene. Mi noche libre, el miércoles. Tu padre era un tío estupendo, Ed. Bunny me caía bien, pero yo ya había tenido bastante con aquello. Me aparté de él y me fui a casa. 5 Tío Ambrose me dijo por teléfono: —Oye, chico, ¿estás dispuesto a ser un granuja armado? —¿Qué? —Ya puedes ir haciendo acopio de valor porque lo vas a ser. —Ni soy un granuja ni tengo ningún arma. —Eso es verdad a medias —dijo él—. Pero no necesitas el arma. No vas a hacer más que darle un pequeño susto a cierto individuo. —¿Seguro que no seré yo el que se asuste? —Si te asustas ya te quitaré yo el miedo y te daré alguna indicación. —¿De verdad hablas en serio? —Sí —respondió. Así, rotundamente. Y yo sabia que hablaba en serio. —¿Cuándo? —le pregunté. —Esperaremos a pasado mañana, después del entierro. —Bueno. Una vez hube colgado, me pregunté a qué demonios me estaba prestando. Entré en la sala de estar y encendí la radio. Daban un programa de gángsters y la volví a apagar. Pensé en lo bien que iba a estar yo en el papel de pistolero. Al pensar detenidamente en ello me hice una idea de lo que había querido decir. Estaba un poco asustado. Era viernes por la tarde, acababa de tener lugar el interrogatorio. Mamá estaba en la funeraria, concretando los últimos detalles. No sé dónde estaba Gardie. Seguramente en el cine. Me acerqué a mirar por la ventana. Todavía llovía. A la mañana siguiente había dejado de llover. El día estaba húmedo y brumoso, y hacía un calor pegajoso. Por supuesto, me puse mi mejor traje para el funeral. Se me adhirió al cuerpo como si hubiera estado forrado de pegamento. Ya me había puesto la chaqueta, para estar vestido del todo, pero me la quité y la volví a colgar hasta que faltara menos tiempo. «Un granuja armado —pensé—. A lo mejor mi tío está un poco chiflado. Bueno, quizá yo también esté un poco chiflado. Sea lo que sea, lo intentaré.» Oí que mamá se levantaba y me fui. Me quedé un rato mirando la fachada de Heiden. Después, entré. El señor Heiden estaba en su despacho, en mangas de camisa, trabajando con unos papeles. Dejó el cigarro en el cenicero y dijo: —Hola. Tú eres Ed Hunter, ¿verdad? —Sí —respondí yo—. Quería... Sólo quería preguntarle si puedo hacer algo. Meneó la cabeza. —Todo está, listo, chico. No queda nada por hacer. —No se lo he preguntado a mamá. ¿Habrá portaféretros y todo? —Unos compañeros de trabajo, si. Esta es la lista. Me tendió una hoja de papel y leí los nombres. El encargado del taller, Jake Lancey encabezaba la lista. Seguían otros tres linotipistas y dos operarios. Yo ni siquiera me había acordado del taller. Me sorprendió un poco el saber que iban a venir. —El funeral es a las dos. Todo está preparado. También habrá un organista. Yo asentí con la cabeza. —Le gustaba mucho la música de órgano. —A veces, chico, los familiares preferirían... En fin, verlo por última vez y despedirse en privado, como ahora, y no desfilar frente al ataúd durante el funeral. ¿Has venido por eso, chico? Supongo que si. Asentí con la cabeza. Me condujo a una habitación que daba a una de las salas. No era la misma en que había tenido lugar el interrogatorio, sino una del mismo tamaño situada al otro lado del pasillo principal. Allí había un féretro colocado encima de una plataforma. Era un féretro muy bonito. Estaba forrado en gris y adornado con perfiles cromados. Levantó la parte de la tapa que cubría la mitad superior del cuerpo y salió de la habitación sin hacer ruido. Yo me quedé allí de pie, mirando a papá Al cabo de un rato volví a colocar la tapa con suavidad y me alejé. Cerré la puerta del cuartito al salir. Me marché sin ver al señor Heiden ni a nadie más. Primero me dirigí hacia el este, luego hacia el sur. Atravesé el Loop y recorrí un buen trecho de la parte sur de la calle State. Entonces empecé a andar más despacio, me detuve, di media vuelta y regresé por donde había venido. Había muchas floristerías en el Loop, lo cual me hizo recordar que no me había ocupado de las flores. Todavía me quedaba algo de dinero de la última paga. Entré en una y pregunté si podrían mandar unas rosas rojas inmediatamente a un funeral que iba a tener lugar al cabo de pocas horas. Dijeron que sí. Después, entré en un bar para tomarme un café y luego me fui a casa. Llegué alrededor de las once. En cuanto abrí la puerta me di cuenta de que pasaba algo malo. Lo noté en el olor. El aire, caliente y denso, estaba cargado de whisky. Olía igual que la parte oeste de la calle Madison un sábado por la noche. «Dios mío —pensé—. Aún faltan tres horas para el funeral.» Cerré la puerta y no sé por qué le eché la llave. Me acerqué a la puerta del dormitorio de mamá, la abrí sin llamar y entré. Estaba vestida. Llevaba el traje negro nuevo que debía de haberse comprado el día anterior. Se había sentado en el borde de la cama y llevaba una botella de whisky en la mano. Parecía como aturdida, atontada. Intentaba fijar la vista en mí. Se había recogido el pelo, pero ahora la mitad le caía a un lado. Los músculos de la cara se le habían vuelto fláccidos y se había avejentado mucho. Estaba como una cuba. Se balanceaba adelante y atrás. Yo estaba al otro lado de la habitación y me apoderé de la botella antes de que reaccionara. Pero después de habérsela quitado, ella intentó agarrarla. Se levantó con intención de venir a por ella y casi se cayó. Le di un empujón y se desplomó de espaldas en la cama. Empezó a insultarme e intentó levantarse de nuevo. Yo llegué a la puerta, saqué la llave de la cerradura y la metí por la parte de fuera. Cerré con llave antes de que ella pudiera alcanzarla. Esperaba que Gardie estuviera en casa; tenía que estar en casa para ayudarme. Ella sabía manejar a mamá mejor que yo. Necesitaba ayuda. En primer lugar corrí a la cocina, sostuve la botella de whisky boca abajo encima del fregadero y la vacié. Tenía la impresión de que lo que corría más prisa era eliminar el whisky. La voz de mamá llegó hasta mí desde detrás de la puerta cerrada. Decía palabrotas, lloraba y manipulaba el picaporte. Pero no gritaba ni daba golpes fuertes; gracias a Dios no estaba armando un escándalo. El picaporte dejó de chirriar en el mismo momento en que yo dejé .la botella vacía en el fregadero. Me dirigí a la habitación de Gardie, pero entonces oí algo que me paralizó. Estaban abriendo una ventana. La ventana del dormitorio de mamá daba al patio de ventilación. Iba a saltar. Corrí a la puerta y agarré la llave para abrirla. Se resistió un poco, pero la ventana también se estaba resistiendo. Aquella ventana siempre había sido difícil de abrir. Yo la oía debatirse con ella. En ese momento sólo sollozaba; ya no gimoteaba ni soltaba tacos. Conseguí abrir la puerta y la alcancé justo cuando intentaba salir por la ventana. Sólo había logrado subir el cristal hasta una altura de algo más de treinta centímetros, y en ese punto se le había atascado. Sin embargo, intentaba introducirse por la abertura. La arranqué de allí y ella alargó la mano hacia mi cara con la intención de arañarme. Sólo ocurrió una cosa. Le di un golpe en la barbilla, fuerte. Me las arreglé para sujetarla antes de que cayera con demasiada fuerza. Se había desmayado completamente. Me quedé allí de pie durante un momento intentando recobrar el aliento y temblando, empapado en un sudor frío y pegajoso, dentro de aquel cuarto tórrido y apestoso. A continuación fui a buscar a Gardie. Ni se había despertado. No sé cómo había seguido durmiendo. Eran las once de la mañana y aún estaba como un tronco. La sacudí y ella abrió los ojos y se incorporó. Cruzó los brazos sobre el pecho en un arranque de súbito pudor, debido a que no estaba lo suficientemente despierta para ser impúdica, y abrió unos ojos como platos. —Mamá está borracha. Faltan tres horas para el funeral. Date prisa —le dije. Le alcancé una bata, o un salto de cama o lo que fuera, que había en el respaldo de una silla y salí de la habitación a toda velocidad. Sus pasos me siguieron de cerca. —En su habitación. Voy a abrir el agua —dije. Entré en el cuarto de baño y abrí el grifo del agua fría de la bañera. Lo abrí al máximo; al principio, mientras estaba vacía salpicaba mucho y parte del agua caía fuera, pero ¿qué importaba eso? En el dormitorio Gardie se había puesto a trabajar de inmediato. Le estaba quitando a mamá los zapatos y las medias. —¿Cómo ha ocurrido? ¿Dónde estabas tú? —preguntó. —He estado fuera desde las ocho hasta hace poco —respondí—. Ha debido de levantarse poco después de irme yo. Habrá bajado a la calle y habrá comprado la botella. Ha tenido tres horas enteras para hacerlo. Yo sostuve a mama por los hombros y Gardie la cogió por las rodillas. Entre los dos la pusimos encima de la cama y empezamos a quitarle el vestido por la cabeza. De repente me asaltó una preocupación y dije: —Debe tener otra combinación, ¿no? —Claro. Creo que conseguiremos que esté en condiciones a tiempo. —No hay otro remedio. No le quites Ia combinación. ¿Qué más da? Vamos a llevarla al cuarto de baño. Pesaba como un muerto. No logramos hacerla andar. Tuvimos que medio arrastrarla, medio llevarla a cuestas, pero al final llegamos. La bañera ya se había llenado. Lo peor fue meterla dentro. Tanto Gardie como yo nos mojamos bastante, pero la metimos. —Sosténle la cabeza fuera del agua —le dije a Gardie—. Voy a preparar un café bien fuerte. —Abre una ventana en su cuarto para que se vaya el olor —me indicó ella. —Ya lo he hecho. Puse una olla con agua al fuego y café en la cafetera, de modo que todo estuviera dispuesto para verter el agua encima y servirlo a continuación. Puse todo el café que había. Regresé corriendo al cuarto de baño. Gardie le había envuelto el pelo a mama en una toalla y le echaba agua fría a la cara. Estaba volviendo en si. Gimoteaba un poco e intentaba mover la cabeza para evitar el agua. Tiritaba y tenía carne de gallina en los brazos y en los hombros. —Ya está despertando. Pero no ..... Dios mío, Eddie, tres horas... —Algo menos —dije yo—. Mira, cuando se recupere la ayudas a salir de la bañera y a secarse. Yo me voy a la farmacia. Hay un medicamento. No sé cómo se llama. Entré en mi cuarto y rápidamente me puse una camisa y unos pantalones secos. Iba a tener que llevar el traje de diario al funeral, pero no me quedaba otra solución. Al pasar junto al cuarto de baño, la puerta estaba cerrada y se oía la voz de Gardie y la de mamá. Hablaba de modo poco claro, pero no estaba histérica y no soltaba tacos ni nada por el estilo. «A lo mejor lo conseguimos a tiempo», pensé. El agua del café ya hervía. La eché en la parte superior de la cafetera y coloqué ésta sobre un fuego muy bajo para mantenerla caliente. Bajé a la farmacia de Klassen. Consideré que era preferible hablar con él, ya que lo conocía y sabía que no lo contaría. Así que le expliqué la parte de verdad que estimé necesaria. —Tenemos un remedio nuestro que no está mal —me dijo—. Te lo voy a preparar. —Para el aliento también —añadí yo—. Tendrá que estar cerca de la gente en el funeral. Dame algo para eso. Lo conseguimos. Se recuperó. El funeral fue muy hermoso. En realidad no me impresionó. Para mí no era exactamente el funeral de papá. El rato que estuve solo con él, allí en aquel cuartito; bueno, aquello fue lo importante para mí. Ya le había dicho adiós entonces. Esto se tenía que hacer por la otra gente y por respeto a papá. Yo me senté a un lado de mamá y Gardie al otro. Tío Ambrose se sentó junto a mí. Después del funeral, Jake, el encargado del taller, se me acercó y me dijo: —Tú vas a volver, ¿no, Ed? —Sí, claro, volveré. —Tómatelo con calma, si quieres. Ahora hay poco trabajo. —Antes quiero hacer una cosa, Jake. Dentro de una o dos semanas, quizá. ¿Qué te parece? —Como quieras. Ya te lo he dicho. La cosa está bastante parada en este momento. Pero no cambies de opinión en lo de regresar. No será lo mismo trabajar sin tu padre. Pero estás empezando muy bien en un buen oficio. Y nosotros queremos que vuelvas. —Seguro que volveré. —Hay varias cosas en el armario de tu padre. ¿Te las mandamos a casa o prefieres pasar a recogerlas? —Pasaré a buscarlas —respondí—. También tendré que recoger el cheque de esos tres días y papá debe de tener uno igual, de lunes a miércoles. —Yo les diré a los de la oficina que te los preparen, Ed. Después del cementerio, después de que echaran tierra sobre el ataúd, tío Ambrose vino a casa con nosotros. Nos sentamos y apenas teníamos nada que decir. Tío Ambrose sugirió que jugáramos a cartas, y mamá, él y yo jugamos un rato. Jugamos al rummy. Cuando se marchaba, yo le acompañé hasta la escalera. —Esta noche tómatelo con calma, chico —me dijo—. Descansa y prepárate para la acción. Ven a buscarme al hotel mañana por la tarde. —De acuerdo —accedí yo—. Pero ¿no puedo hacer nada esta noche? —No. Yo voy a ir a ver a Bassett; tú no tienes por qué venir. Lo voy a incordiar para que averigüe quién vive en esos apartamentos que dan al callejón. El se puede ocupar de los preliminares mejor que nosotros, y si hay alguna pista investigaremos por ese lado también. —¿También? ¿Te refieres a Kaufman? —Sí. En el interrogatorio dijo alguna mentira. Te diste cuenta, ¿no? —No estaba muy seguro. —Yo sí. Eso es lo que se le escapó a Bassett. Pero nosotros nos ocuparemos de ello. Ven a buscarme a media tarde. Te esperaré en mi habitación. Hacia las siete, mamá pensó que sería buena idea que me llevara a Gardie al cine, por el Loop quizá. «¿Por qué no?», me dije yo. Tal vez mamá quería estar sola. La estudié con disimulo mientras Gardie miraba la cartelera del periódico. No parecía dispuesta a beber de nuevo. «Desde luego no debería —pensé— después de lo de esta mañana. » Había sido bastante fuerte, pero se había recuperado muy bien y durante el funeral estuvo hablando con la gente y todo eso sin que nadie se diera cuenta. Seguro que ni tío Ambrose se imaginaba lo que había ocurrido. Aparte de Gardie, Klassen el farmacéutico, y yo, nadie lo sabía. Tenía los ojos rojos y la cara algo hinchada, pero se le hubieran puesto así de todas formas al llorar. Pensé que realmente quería a papá. Gardie quería ver una película que a mí me parecía que iba a ser una sensiblería, pero salía una buena orquesta de swing, así que no puse objeciones. Yo tenía razón; la película era una porquería. Sin embargo, la orquesta tenía un grupo de metal que era divino. Divino. Había dos trombones que eran el no va más. Uno de ellos, el que hacia los solos, era al menos tan bueno como Teagarden. Quizá no tanto en los movimientos rápidos, pero tenía un tono que te llegaba adentro. «Daría un millón de dólares por hacer eso —pensé—; si tuviera un millón de dólares.» La pieza final fue un número movido y los pies de Gardie no paraban quietos. Después quería ir a bailar a algún sitio, pero yo le dije que nones. Ir al cine la noche del funeral ya estaba bastante mal. Cuando llegamos a casa, mamá no estaba. Yo me quedé leyendo una revista un rato y luego me fui a la cama. De repente me desperté. Oía voces. Mamá parecía estar borracha. La otra voz me sonaba, pero no sabía de qué. No era asunto mío; sin embargo, sentía curiosidad por saber de quién era la otra voz. Al final me levanté y fui hasta la puerta, donde estaría más cerca. Pero la voz masculina dejó de hablar y la puerta se cerró. No había oído ni una palabra, sólo las voces. Oí a mamá entrar en su habitación y cerrar la puerta. Por su manera de andar se deducía que había bebido mucho, pero tenía mayor dominio de sí misma que aquella mañana. No parecía histérica ni nada; las voces eran amistosas. Decidí no molestarme en mirar por la ventana. Una vez en la cama, me quedé mucho rato pensando, intentando identificar la voz. Por fin lo hice. Era Bassett, el policía de Homicidios, el del pelo descolorido y los ojos descoloridos. «A lo mejor piensa que ha sido ella —me dije—, y la ha emborrachado para sonsacarla.» Aquello no me gustó nada. Quizá no era ésa la razón; aunque no es que tal posibilidad me pareciera mejor. Que Bassett tuviera intención de seducirla, quiero decir. Recordaba que había dicho que tenía a la esposa enferma. No me hacían gracia ninguna de las dos. Y si estaba combinando los negocios con el placer, bueno..., eso lo convertía en un sinvergüenza peor que cada posibilidad tomada por separado. Y al principio me había caído simpático. Incluso después de aceptar el soborno de tío Ambrose me caía bien. Tardé un poco en dormirme. Sólo pensaba en cosas desagradables. A la mañana siguiente me desperté con mal sabor de boca. Aquella humedad pegajosa todavía impregnaba el aire. «¿Cada mañana voy a levantarme a las siete —pensé—, tanto si pongo el despertador como si no?» Hasta que me hube levantado, y mientras me estaba vistiendo, no se me ocurrió que a lo mejor Bassett no era tan malo. Quiero decir que podía equivocarme en ambas suposiciones. Mamá podía haber salido a recorrer las estaciones de la calle Clark y él podía haberla encontrado por casualidad y haberla traído a casa. Por su bien, quiero decir. Una vez hube terminado de vestirme, no supe qué hacer. Mientras tomaba café, Gardie entró en la cocina. —Hola, Eddie. No puedo dormir. Así que más vale que me levante, ¿no crees? —Sí, más vale. —Guárdame un poco de café caliente —me pidió. —De acuerdo. Volvió a su habitación, se vistió, regresó y se sentó a la mesa enfrente de mi. Le serví un poco de café y ella sacó un bollo de la panera. —Eddie. —Dime. —¿A qué hora regresó mamá a casa anoche? —No lo sé. —¿No la oíste entrar? Hizo ademán de levantarse, como si quisiera ir al cuarto de mamá a ver si estaba. —Sí que está en casa —la tranquilicé—. La oí llegar. Sólo quería decir que no sé qué hora era. No miré el reloj. —Pero bastante tarde, ¿no? —Supongo que si. Ya me había dormido. Seguro que no se despertará hasta mediodía. Gardie mordisqueaba el bollo, pensativa. Siempre dejaba carmín en el bollo después de morderlo. Yo me preguntaba por qué se molestaría en pintarse los labios antes de desayunar. —Eddie —dijo—, tengo una idea. —¿Sí? —Mamá bebe demasiado. Si sigue así... No había objeción posible a aquello. Esperé a ver si decía algo más. Si no, no es que fuera una idea especialmente práctica. Quiero decir que no podíamos hacer nada para que mamá no bebiera. Gardie me miró con unos ojos como platos. —Eddie, hace un par de días encontré una botella en el cajón de su cómoda. Me la llevé y la escondí, pero no la ha echado de menos. Ha debido de olvidarse de ella. —Vacíala —le sugerí. —Comprará otra, Eddie. Cada una cuesta un dólar cuarenta y nueve; sencillamente comprará más. —Pues comprará más —dije—. ¿Y qué? —Eddie, me la voy a beber yo. —Estás loca. Dios mío, tienes catorce años y... —Tengo quince, Eddie. Los cumplo el mes que viene, y eso es como tenerlos. Y a veces cuando salgo con chicos me tomo una copa. Nunca me he emborrachado, pero... Oye, Eddie, ¿no ves que...? —Ni con un telescopio —dije—. Estás loca. —Eddie, papá también bebía demasiado. —Deja a papá en paz. Eso ya ha pasado. Y de todas formas, ¿qué tiene que ver con que bebas tú? ¿Quieres decir que debes continuar la tradición familiar, o algo por el estilo? —No seas tonto, Eddie. ¿Qué crees que hubiera podido hacer para que papá dejara de beber? Me estaba empezando a irritar por el hecho de que siguiera insistiendo en eso. Papá no tenía nada que ver. Papá estaba a dos metros de profundidad. —Yo te voy a decir lo que hubiera podido hacer que papá dejara de beber, Eddie: verte a ti empezar a hacerlo. Tú siempre eras un santito. Sabía que tú nunca te saldrías del buen camino, como él. Supón que hubieras empezado a llegar a casa borracho, que hubieras empezado a ir con una pandilla de gamberros... A lo mejor dejaba de beber para que tú hicieras lo mismo. Él te quería mucho, Eddie. Si hubiera pensado que por su culpa te estabas convirtiendo en un... —¡Basta! ¡Maldita sea! Papá está muerto. ¿De qué sirve venir con esas ideas ahora? —Mamá no está muerta. Quizá tú no tengas muy buena opinión sobre ella, pero es mi madre, Eddie. Evidentemente, yo había estado ciego. Hasta entonces no me di cuenta de lo que pretendía. Me quedé allí sentado, mirándola. Había una posibilidad, quizá una pequeña posibilidad de que funcionara. Quizá si Gardie se descarriaba en ese sentido, eso despabilaría a mamá. Había perdido á papá, pero aún tenía a Gardie, y seguro que no quería verla borracha como una cuba a los quince años. Pero en ese momento pensé que no, que ése no era modo de hacerlo. Sin embargo, tenía que aceptar que se le había ocurrido a Gardie. Se notaba que había estado pensando en ello. Absurdo —le dije— No puedes hacerlo. —Claro que puedo. Y lo voy a hacer. —No lo hagas. Pero entonces pensé: «No puedo evitarlo. Lo ha pensado bien y va a hacerlo. Quizá podría detenerla ahora, pero no me voy a quedar aquí vigilándola todo el dia. » —Este es un buen momento, Eddie. Cuando se despierte a mediodía con la resaca, me encontrará borracha. ¿Crees tú que le gustará? —Te dará una paliza. —¿Cómo va a pegarme si ella también se emborracha? Además, no me pegará porque nunca lo ha hecho. «Quizá hubiera sido mejor —me dije yo— que te hubiera pegado.» —Yo me lavo las manos. —Pensé que tal vez lograría hacerla enfadar y añadí—: Además es un truco. Tú sólo quieres emborracharte para ver qué se siente. —Voy a buscar la botella —apartó la silla—. Tú puedes seguir siendo un santurrón, quitármela y romperla. Si lo haces, me iré a la calle Clark y me emborracharé. Parezco mayor de lo que soy, y hay mucha gente dispuesta a invitar a una chica a tomar las copas que quiera. Y no serán zumos de fruta... Echó a andar hacia su habitación. «No te metas en esto, Eddie —me dije a mí mismo—. Tú no quieres tener nada que ver en ello. Puede ir a la calle Clark a emborracharse, y lo hará si tú intentas meter baza. Y seguramente terminará en un burdel de Cicero. Y encima le gustará.» Me levanté pero no me marché. Estaba donde debía. No podía evitar que bebiera, pero tenía que quedarme para que no se metiera en problemas. Cuando llegara a cierto punto seguro que querría salir. Yo no podía dejarla. No tenía alternativa. Regresó con la botella. Estaba abierta. Se sirvió una copa. —¿Quieres un poco, Eddie? —me preguntó. —Pensaba que era cuestión de negocios. —Podrías ser un poco sociable. —No lo soy. Se rió y apuró la copa. Tomó un vaso de agua para suavizarlo, pero no se atragantó ni nada. Se sirvió otra y se sentó. —¿Seguro que no quieres acompañarme? —me dijo con una mueca. —Tonterías. Se rió y se bebió la segunda. Se fue a la sala de estar y encendió la radio. Manipuló los botones hasta que sintonizó algo de música. Era una música adecuada para esa hora de la mañana. —Vamos, Eddie, baila conmigo. Funciona más rápido si se baila. —No quiero bailar. —Santito. —Tonterías. Lo presentí. Hizo unas piruetas sola, siguiendo la música, regresó y se sentó. Se sirvió la tercera. —Más despacio —le aconsejé—. Es malo engullir demasiado rápido cuando no se está acostumbrada. —No es la primera vez que bebo. No es que haya bebido mucho, pero algo sí. —Cogió otro vaso y echó whisky en él—. Vamos, Eddie, tómate esto. Por favor. No es agradable beber solo. —De acuerdo —accedí—. Sólo éste. Cogió su vaso y dijo: —¡Felicidades! Entonces tuve que coger el mío y darle un golpecito al suyo. Yo sólo bebí un traguito, pero ella se terminó su ración. Regresó a la radio y me gritó: —Ven aquí, Eddie. Trae los vasos y la botella. Fui y me senté. Ella se sentó en el brazo de mi sillón. —Sírveme otro. Es divertido. —Sí —dije yo. Tomé un trago de mi vaso mientras ella apuraba el cuarto. Esta vez se atragantó un poco. —Eddie, baila conmigo, por favor. La música era buena. —Basta ya, Gardie. Basta ya. Se levantó y empezó a bailar sola al son de la música, balanceándose, inclinándose y dando vueltas alrededor de la habitación. —Un día me convertirá en artista, Eddie. ¿Qué opinas? ¿Qué tal lo hago? —Bailas de maravilla —le dije. —Estoy segura de que hasta podría hacer strip-tease. Como Gipsy Rose. Mira. Se llevó la mano a la espalda en busca de los cierres del vestido. —No seas tontaina, Gardie. Soy tu hermano, ¿recuerdas? —Tú no eres hermano mío. Y de todas maneras, ¿qué tiene eso que ver con mi modo de bailar? ¿Con mi modo de...? Se le había atascado un cierre. Bailaba junto a mí. Alargué el brazo y le agarré la mano. —Maldita sea, Gardie. Basta ya. Ella se rió y se apoyó en mi. El apretón de la muñeca la había hecho caer en mi regazo. —Dame un beso, Eddie. Sus labios eran de un rojo subido y su cuerpo se apretaba contra el mío. Su boca oprimía la mía sin que yo hiciera nada al respecto. Me las arreglé para ponerme de pie. —Gardie, maldita sea. Estate quieta. No eres más que una cría —le dije—. No podemos. Se apartó de mí y se rió un poco. —Bueno, Eddie, bueno. Vamos a tomarnos otra copa, ¿eh? Serví dos copas. Le alargué una a ella y dije: —Por mamá, Gardie. —De acuerdo, Eddie. Lo que tú digas. Esta vez fui yo el que se atragantó, y ella se rió de mi. Dio unos cuantos pasos de danza más y dijo: —Ponme otra, Eddie. Ahora vuelvo. Hizo un ademán de despedida mientras salía por la puerta. Serví las dos copas, me acerqué a la radio y jugué un poco con los botones. Cambié de emisora y luego volví a la primera. No daban más que seriales. No la oí regresar hasta que dijo «Eddie» y yo me volví. No la había oído porque iba descalza. Estaba completamente desnuda. —¿No soy más que una cría, Eddie? —preguntó. Se rió un poquito—. No soy más que una cría, ¿eh? Yo dejé de juguetear con la radio. La apagué del todo. —No eres una cría, Gardie. Así que terminemos la botella primero. ¿De acuerdo? Este es tu vaso. Se lo alcancé, fui a la cocina a buscar agua, fingí que me había terminado el contenido del mío mientras estaba allí y regresé con dos más. —Estoy... atontada —dijo. —Toma. Esto va bien. De golpe, Gardie. Aquella copa me la tomé con ella. Sólo quedaba una más en la botella; debíamos de habernos servido unas dosis muy cargadas. Empezó a dar un paso de danza hacia mí y tropezó. Tuve que sujetarla; mis brazos la rodeaban y mis manos la tocaban. La ayudé a llegar al sofá. Iba a regresar en busca de la botella cuando masculló: —Siéntate, Eddie. Vamos, siéntate. —Bueno, bueno. Uno más cada uno. Nos la acabamos, ¿eh? La mayor parte se le cayó por encima, pero algo entró. Cuando la sequé con mi pañuelo soltó una risita. —Estoy atontada, Eddie. Atontada —masculló. —Cierra los ojos un momento. Te hará bien. Con un momento bastó. Estaba perfectamente. La levanté y la llevé al dormitorio. Encontré los pantalones de su pijama y se los puse. Luego cerré la puerta. Aclaré los vasos y tiré la botella al cubo de la basura. Entonces me largué de allí. 6 Eran alrededor de las dos cuando tomé el ascensor del Wacker hasta el piso doce, busqué la habitación de tio Ambrose y llamé a la puerta. Me miró fijamente mientras entraba. Luego preguntó: —¿Qué pasa, Ed? ¿Qué has estado haciendo? —Nada —respondí—. He dado un paseo. Un paseo bastante largo. —¿No te ha ocurrido nada malo? ¿Adónde has ido? —A ningún sitio en particular. Andaba sin rumbo fijo. —¿ Para hacer ejercicio? —Basta ya. Déjame en paz. —Como quieras, chico. No pretendía meterme donde no me llaman. Siéntate y descansa. —Pensábamos que íbamos a salir a hacer algo, tío. —Sí, pero no hay prisa. —Cogió un paquete de cigarrillos arrugado y añadió— :¿Quieres uno? —Bueno. Encendimos los cigarrillos. Me miró a través del humo y dijo: —Estás harto de todo, ¿verdad, chico? No sé exactamente cuál es la causa, pero puedo aventurar una suposición. Una de tus mujeres se te ha desmadrado, o quizá las dos. ¿O tuviste que desemborrachar a Madge antes del funeral? —No te hace falta llevar gafas, ¿eh? —Chico, Madge y Gardie son lo que son. Y nada se puede hacer al respecto. —No todo es culpa de mamá —la justifiqué yo—. Supongo que no puede evitar ser como es. —Nunca es todo culpa de alguien, chico. Ya te darás cuenta. Y esto es también aplicable a Wallie. Y a ti. No es culpa tuya ser como eres. —¿Cómo soy? —Estás amargado. Muy amargado. No sólo por lo de Wallie. Me parece que viene de antes. Chico, acércate a esa ventana y echa un vistazo fuera. Su habitación estaba en el ala sur del hotel. Me acerqué y miré. Aún había niebla, hacia un día gris. Pero hacia el sur se veía en la esquina el monstruoso edificio Merchandise Mart, y entre éste y el Wacker otra pared horrible. La mayoría eran edificios de ladrillo, viejos y feos, que ocultaban vidas feas. —Una maravilla de vista —le dije. —A eso me refería, chico. Cuando miras por la ventana, cuando miras algo, ¿sabes lo que ves? A ti mismo. Las cosas parecen hermosas o románticas o inspiradoras sólo si la hermosura, el romanticismo y la inspiración están dentro de uno mismo. Lo que ves lo tienes dentro de tu cabeza. —Hablas como un poeta, no como un charlatán de feria. Se rió entre dientes y dijo: —Una vez leí un libro. Mira, chico, intenta no poner etiquetas a las cosas. Las palabras engañan a la gente. Que llames a alguien impresor o borrachín o mariquita o camionero, no quiere decir que le puedas colgar una etiqueta. Las personas somos complicadas; no se nos puede etiquetar con una palabra. Todavía estaba junto a la ventana pero me había vuelto de cara a él. Se levantó de la cama y se acercó a mi. Me hizo dar media vuelta para que mirara otra vez por la ventana y se quedó allí de pie a mi lado, con una mano en mi hombro. —Mira allí abajo, chico —dijo—. Quiero enseñarte otro modo de mirar las cosas. Un modo que te hará bien en este momento. Allí estábamos los dos de pie mirando por la ventana abierta las brumosas calles. —Si —dijo—, una vez leí un libro. Tú también lo has leído, pero quizá nunca has visto las cosas tal como son realmente, ni aun sabiéndolo. Aquello de allí abajo parece algo, ¿verdad? Algo sólido, cada parte está separada de las demás y entre ellas hay aire. »Pues no lo es. Sólo es una mezcla de átomos que dan vueltas, y los átomos están formados por cargas eléctricas, electrones, que dan vueltas también, y hay espacio entre ellos igual que hay espacio entre las estrellas. Es una gran mezcla de casi nada, es es todo. Y no existe una línea nítida entre el lugar donde termina el aire y empieza un edificio; sólo te parece que existe. Los átomos están simplemente un poco más juntos. »Y además de dar vueltas, también vibran adelante y atrás. Te parece que oyes ruidos, pero sólo es que esos átomos tan separados giran un poco más de prisa. »Mira, hay un hombre que va andando calle Clark abajo. Bueno, él tampoco es nada. Sólo es una parte del baile de los átomos y se mezcla con la acera que tiene debajo y con el aire que lo rodea. Regresó a la cama y se sentó. —Sigue mirando, chico. Hazte a la idea. Lo que te parece que ves es todo falso, una fachada que esconde una trampa, si es que existen las trampas. »Una mezcla continua de casi nada, eso es lo que en realidad hay ahí. Espacio entre moléculas. La suficiente sustancia, materia real, si es que la hay, para formar un grumo del tamaño de una pelota de fútbol. Se rió entre dientes y prosiguió: —Chico, ¿vas a dejar que una pelota de fútbol mande sobre ti? Me quedé allí mirando durante otro minuto sin darme cuenta. —Bueno, ¿nos vamos a dar una vuelta por la calle Clark para variar? —sugerí. —Por la avenida Chicago. Un sitio que está cerca de Orleáns. Vamos a darle un susto a un individuo llamado Kaufman. —Hace muchos años que regenta un bar en un barrio muy malo. ¿Qué tipo de amenaza va a asustar a un tipo como ése? —Ninguna. No vamos a amenazarle. Eso es lo que lo asustará. Nada más que eso. —No lo entiendo —le dije—. A lo mejor es que soy tonto, pero no lo entiendo. —Vamos —dijo él. —¿Qué vamos a hacer? Nada. Nada más que sentarnos en el bar. Todavía no lo entendía, pero podía esperar. Bajamos en el ascensor. Mientras atravesábamos el vestíbulo me preguntó: —¿Te iría bien un traje nuevo, Ed? —Claro, pero no puedo comprarme uno en este momento. Estos días no estoy trabajando. —Te lo pago yo. Necesitas uno azul oscuro, de rayas finas y con una hechura que te haga parecer mayor. También necesitas el tipo de sombrero adecuado. Es parte del trabajo, chico, así que no protestes. Tienes que parecer un pistolero. —Bueno, pero te lo debo. Algún día te lo pagaré. Compramos el traje, que costó cuarenta dólares, el doble de lo que había pagado yo por el último que había comprado. Tío Ambrose era muy escrupuloso respecto al estilo; miramos varios hasta que encontró el que quería. —No es un traje muy bueno —me dijo—. No te durará mucho. Pero mientras sea nuevo, antes de que lo lleves a la tintorería, parece un traje caro. Ven, vamos a comprar el sombrero. Compramos el sombrero. Una maravilla de sombrero con el ala levantada por detrás y baja por delante. También quería comprarme zapatos, pero lo convencí para que sólo me limpiaran los que llevaba; eran casi nuevos y una vez limpios hacían buen efecto. Compramos una camisa de rayón que parecía de seda y una corbata llamativa. Regresamos al hotel, donde me puse toda la ropa nueva y me miré en el espejo de la puerta del cuarto de baño. —Haz desaparecer esa sonrisita, tontaina. Pareces un quinceañero —me dijo. Rectifiqué mi expresión. —¿Qué tal el sombrero? —Estupendo. ¿Dónde te lo has comprado? —¿Eh? En Herzfeld’s. —Inténtalo de nuevo y piensa un poco más. Te lo compraste en el lago de Ginebra la última vez que te llevé allí. Teníamos calor, o eso nos parecía, así que fuimos a pasar una semana fuera hasta que Blane nos mandó un telegrama para comunicarnos que el calor había pasado. ¿Te acuerdas de la chica del guardarropa de aquel parador? —¿La morenita? —Ahora la recuerdas, ¿no? —dijo después de asentir con la cabeza—. Claro. Ella fue la que te compró este sombrero cuando el tuyo voló fuera del coche aquella noche. ¿Por qué? Aquella semana te habías gastado unos trescientos dólares con ella. Querías traértela a Chi. —Todavía creo que debería haberlo hecho. ¿Por qué no lo hice? —Yo te dije que no lo hicieras. Y yo soy el jefe; que te entre eso en la cabeza y no se te escape. Chico, te habrías muerto hace dos años si yo no te hubiera cuidado. Yo evito que te envalentones demasiado. Claro, yo... Maldita sea, quítate esa sonrisita de la cara. —Sí, jefe. ¿Por qué me habría muerto? —El trabajo del banco Burton, en primer lugar. Siempre te apresuras demasiado con el gatillo. Cuando aquel empleado alargó la mano hacia el timbre, igual le hubieras podido cortar el brazo que matarlo; sólo estabas a unos pocos centímetros. —El sinvergüenza no debió alargar el brazo —sentencié. —Y cuando te dije que te ocuparas de Swann porque había dejado de interesarnos, ¿qué hiciste? ¿Sencillamente pegarle un tiro? No, tenias que adornarlo un poco. ¿Te acuerdas? —Se puso en plan gracioso. El se lo buscó. Me miró y agitó la cabeza. Su tono de voz cambió. —No está mal, Ed. Pero estás demasiado relajado. Te quiero más tenso, con más nervio. Llevas una pistola en la sobaquera y está cargada. Su peso no te deja olvidar que la llevas. No te quites la pistola de la cabeza en ningún momento. —De acuerdo. —Y en cuanto a los ojos... ¿Te has fijado alguna vez en los ojos de alguien que se haya fumado un par de porros, antes de que se fume más? Asentí despacio con un gesto. —Entonces ya sabes lo que quiero decir. Uno se convierte en el rey del universo, se excita muchísimo. Pero a la vez es como un muelle sujeto por un hilo muy fino. Puede quedarse quieto con una calma tremenda y ster aun así dar la impresión de que es peligrosísimo que alguien lo toque con una vara de tres metros de largo. —Me parece que lo he entendido. —Ten los ojos así. Cuando mires a alguien, no lo mires con ira, como si quisieras matarlo. Eso es de aficionados. Lo que tienes que hacer es atravesarlo con la mirada como si no estuviera, como si no te importara un comino cargártelo o no. Míralo como si fuera un poste de teléfonos. —¿Y el tono de voz? —Nada. Mantén la boca cerrada. No me hables ni siquiera a mi, a no ser que te pregunte algo. Yo me ocuparé de hablar, y no hablaré mucho. Se miró el reloj y se levantó de la cama. —Son las cinco, el final de la semana en este barrio. Vámonos. —¿Tardaremos toda la noche? —Quizá más. —Quiero llamar por teléfono, entonces. Es privado. ¿Me esperas en el vestíbulo, por favor? —Como quieras, chico —dijo, y se fue. Llamé a casa. Si mamá hubiera cogido el teléfono, hubiera colgado. No quería hablar con mamá antes de saber lo que Gardie le había dicho. Pero contestó la voz de Gardie. —Soy Ed, Gardie —dije—. ¿Está mamá por ahí o puedes hablar? —Se ha ido a comprar. Oh, Eddie, ¿hice mucho el ridículo? Todo iba bien. —Algo, pero más vale que lo olvidemos —la tranquilicé—. Te emborrachaste, eso es todo. Pero que sea la última vez, ¿entendido? Si lo vuelves a hacer te daré una azotaina. Se rió entre dientes, o eso me pareció. —¿Sabe mamá que te has bebido el whisky? —No, Eddie. Yo me he despertado primero. Me encontraba fatal... Y aún no estoy bien del todo. Pero me las he arreglado para no demostrarlo... Mamá también se encontraba fatal, así que no se ha dado cuenta. Le he dicho que tenía dolor de cabeza. —¿Qué ha sido de aquella brillante idea de darle una lección? —Se me ha olvidado, Eddie. Se me ha olvidado completamente. Me encontraba tan mal que sólo pensaba en no encontrarme con mamá. No aguantaba la idea de que empezara a reñirme o a llorar o algo así. —Muy bien. Pues olvida esa idea para siempre. Las dos, ya sabes a qué me refiero. ¿Te acuerdas de lo que has hecho mientras estabas borracha? —Nnnno del todo, Eddie. ¿Qué he hecho? —No me mientas. Seguro que te acuerdas. Con toda certeza, esta vez soltó una risita. —Oye, dile a mamá que seguramente llegaré muy tarde a casa, que no se preocupe. Estoy con tío Am. A lo mejor paso con él la noche. Adiós. Colgué antes de que me hiciera ninguna pregunta. Mientras bajaba en el ascensor intenté concentrarme en el asunto. Tío Ambrose había elegido muy bien la ropa y el sombrero. Aparentaba al menos veintidós o veintitrés años cuando me miré en el espejo del ascensor. Y parecía que tenía experiencia. Me puse rígido y endurecí la mirada. Mi tío movió la cabeza en señal de aprobación mientras yo mantuve la vista fija al frente. Mientras atravesábamos en diagonal el cruce de Chicago y Orleáns, en dirección al anuncio de cerveza Topaz, mi tío dijo: —Lo que quiero que hagas es esto, Ed. No hables, mira fijamente a Kaufman y sigueme. —De acuerdo. Entramos en la taberna. Kaufman estaba sirviéndoles unas cervezas a unos hombres que había en la barra. En una mesa lateral había un hombre y una mujer; supuse que eran matrimonio. Los dos hombres de la barra parecían estar algo borrachos, como amodorrados, como si llevaran toda la tarde bebiendo cerveza. Iban juntos, pero no hablaban. Tío Ambrose se dirigió a una mesa del fondo y se sentó de cara a la barra. Yo acerqué una silla a un lado de la mesa para mirar en la misma dirección. Me dediqué a observar a Kaufman. No era, pensé yo, especialmente agradable de observar. Era bajo y más bien obeso, tenía unos brazos muy largos y vigorosos. Aparentaba unos cuarenta o cuarenta y cinco años. Llevaba una camisa blanca limpia con mangas enrolladas hasta el codo; tenía los brazos peludos como un mono. Se peinaba el pelo hacia atrás y usaba brillantina, pero le hacía falta afeitarse. Todavía llevaba puestas las gafas de gruesos cristales. Registró veinte centavos en la caja por las cervezas que acababa de servir y a continuación salió por el final de la barra para acercarse a nuestra mesa. Yo no aparté los ojos de él, estudiándolo. Parecía un tipo duro, capaz de defenderse si se metía en problemas. Pero la mayoría de los camareros de este barrio dan esa impresión, o no serían camareros aquí. —¿Qué desean, caballeros? Sus ojos se cruzaron con los míos y yo no aparté la vista. Recordé las órdenes que tenía. No moví ni un músculo, ni siquiera un músculo de la cara. Pero pensé: «Hijo de puta, lo mismo me da matarte que no.» —Agua con gas. Dos vasos de agua con gas —decía mi tío. Sus ojos se apartaron de los míos y miró a mi tío. Parecía confundido, como si no supiera si tomárselo a broma y reírse o no. El tío Ambrose no se rió: —Dos vasos de agua con gas. Dejó un billete encima de la mesa. Kaufman se las arregló para dar la impresión de que se encogía de hombros sin hacerlo en realidad. Cogió el billete y se fue detrás de la barra. Regresó con los dos vasos y el cambio. —¿Quieren algo para hacerlo más interesante? —preguntó. —Cuando queramos algo ya se lo diremos —dijo mi tío impasible. Kaufman regresó de nuevo a la barra. Nosotros nos quedamos allí sentados sin hacer nada y sin decir nada. Muy de vez en cuando, tío Ambrose echaba un traguito de su agua con gas. Los dos hombres de la barra se marcharon y otro grupito, de tres esta vez, entró. No les prestamos atención. Observábamos a Kaufman; no quiero decir que no apartáramos los ojos de él ni un segundo, pero en general lo observábamos de modo continuo. Al cabo de un rato se notó que la cosa empezaba a inquietarlo y que no le hacía ninguna gracia. Entraron dos hombres más y la pareja que estaba sentada en la mesa se marchó. A las siete entró a trabajar un camarero. Un hombre alto y delgado que sonreía mucho y enseñaba muchos dientes de oro al hacerlo. Cuando éste se situó detrás de la barra, Kaufman se acercó a nuestra mesa. —Dos aguas con gas otra vez —dijo mi tío. Kaufman lo miró un momento, recogió el cambio que mi tío había dejado encima de la mesa y se fue a la barra a llenarnos los vasos. Volvió y los dejó en la mesa sin decir palabra. Se quitó el delantal, lo colgó en una percha y salió por la puerta de atrás. —¿Crees tú que ha ido a buscar a la policía? Mi tío negó con la cabeza. —Su preocupación no llega aún a ese punto. Se ha ido a cenar. ¿Te parece buena idea? —Dios mío —dije. Me acababa de dar cuenta de que me había pasado otro día prácticamente sin comer. Ahora que lo pensaba, tenía tanta hambre que me hubiera comido un buey. Esperamos unos minutos más y salimos por la puerta principal. Nos dirigimos a la calle Clark y cenamos en el pequeño restaurante mexicano que hay a una manzana al sur Chicago. Tienen el mejor chile de la ciudad. Comimos con calma. Mientras tomábamos café pregunté: —¿Vamos a volver allí esta noche? —Claro. Volveremos a las nueve y nos quedaremos hasta las doce. Entonces ya se habrá puesto más que nervioso. —Y luego, ¿qué haremos? —Lo pondremos aún más nervioso. —Oye, ¿y si llama a la policía? Ya sé que no es ilegal estar sentado en un bar durante unas horas tomando agua con gas, pero si viene la policía empezarán a hacer preguntas. —La policía está avisada. Bassett ha hablado con el que recibirá la llamada en la comisaría de Chicago. El informará a los que mande para ocuparse de la llamada, si es que manda a alguien. —Oh —dije yo. Ahora empezaba a ver para qué servían cien dólares. Este era el primer dividendo sin contar con que Bassett había accedido a investigar los edificios cuya parte de atrás daba al callejón. A lo mejor lo habría hecho de todos modos, pero lo de ahora era claramente un servicio extraordinario. Después de cenar nos fuimos a un sitio pequeñito y tranquilo de la calle Ontario, cerca de Clark, nos tomamos una cerveza cada uno y charlamos. Principalmente hablamos de papá. —Era un niño muy gracioso —me dijo tío Ambrose—. Ya sabes que era dos años más joven que yo. Era muy travieso. Bueno, no es que yo fuera un angelito. Aún me queda cierta inquietud; por eso trabajo en una feria. ¿Te gusta viajar, Ed? —Me parece que me gustaría. No he tenido oportunidad de hacerlo hasta ahora. —¿Hasta ahora? Si no eres más que un cachorrito. Pero Wally se escapó de casa a los dieciséis años. Eso fue el mismo año en que a nuestro padre le dio una apoplejía y murió de repente; nuestra madre había muerto tres años antes. »Yo sabía que Wally escribiría tarde o temprano, así que me quedé en St. Paul hasta que recibí carta suya; la carta iba dirigida a papá y a mí. Estaba en Petaluma, California. Era el propietario de un pequeño periódico de allí; lo había ganado jugando al póquer. —No me lo había contado nunca —dije. Mi tío se rió entre dientes. —No le duró mucho. Cuando el telegrama que le mandé en respuesta a su carta llegó allí, ya se había ido. Le decía que iba para allá, pero cuando llegué lo buscaba la policía. No era nada serio; un asunto de difamación. Era demasiado honrado para dirigir un periódico. Había revelado la verdad pura y simple sobre uno de los ciudadanos más eminentes de Petaluma. Probablemente sólo porque si; al menos eso es lo que me dijo a mí después, y yo lo creí. Me hizo una mueca. —Era una excusa estupenda para que yo me lanzara a la carretera durante un tiempo a buscarlo. Sabia que su intención seria marcharse de California. Por el asunto de la difamación no iban a mandarlo al lugar de donde venia, pero lo echarían del estado. Le encontré la pista en Phoenix, y por fin di con él, después de haberle andado muy cerca varias veces, en una casa de juego que había al otro lado de la frontera de El Paso, en Juárez. Por aquel entonces Juárez era un lugar pujante y turbulento. Deberías haberlo visto. —Supongo que entonces ya habría perdido lo que hubiera sacado del periódico. —¿Eh? ¡Ah, ya hacia tiempo que lo había perdido! Trabajaba en la casa de juego. Llevaba una mesa de blackjack. Cuando yo llegué allí ya estaba harto de Juárez, así que dejó el juego. Le estaba cogiendo el gustillo a Mex y quería que me fuera con él a Veracruz. »Menudo viaje, chico. Veracruz está a más de mil ochocientos o dos mil kilómetros de Juárez, y tardamos cuatro meses en llegar allí. Cuando salimos de Juárez teníamos entre los dos, creo, ochenta y cinco dólares. Pero en Mex eso se convertía en unos cuatrocientos, y aunque en la frontera no era mucho, en cuanto te adentrabas en el país unos trescientos kilómetros eras rico, si hablabas la jerga del país y no caías en las trampas para incautos. »Fuimos ricos durante la mitad de esos cuatro meses, riquísimos. Pero en Monterrey encontramos a unos tipos que eran más listos que nosotros. En ese momento debimos regresar a la frontera, a Laredo, pero decidimos seguir camino de Veracruz y hacia allí nos fuimos. Llegamos andando y vestidos con ropas mexicanas, lo que quedaba de ellas; hacía tres semanas que no teníamos un peso entre los dos. Casi se nos había olvidado el inglés; hasta hablábamos en mexicano entre nosotros para practicar. »Encontramos trabajo en Veracruz y nos aposentamos. Allí es donde tu padre empezó con la linotipia, Ed. En un periódico en español que estaba dirigido por un alemán que tenía una mujer sueca y había nacido en Birmania. Necesitaba a alguien que dominara el inglés y el español; él no hablaba muy bien el inglés, así que le enseñó a Wally a manejar la linotipia y la prensa plana en la que imprimía el periódico. —Mira por dónde —me sorprendí yo. —¿Qué pasa? —Yo hice latín en el bachillerato. Papá me sugirió que escogiera español y me dijo que me ayudaría a hacer los deberes. Pensé que quizá se acordaría un poco de lo que había estudiado. No se me ocurrió que lo hablara. El tío Ambrose me miró serio, como si estuviera pensando, y no dijo nada durante un rato. —¿Adónde fuisteis después de Veracruz?—pregunté al cabo de unos minutos. —Yo me fui a Panamá; él se quedó en Veracruz un tiempo. Veracruz tenía algo que le gustaba. —¿Se quedó mucho tiempo? —No —respondió mi tío escuetamente. Le echó una mirada al reloj y dijo—: Vamos, chico. Tenemos que regresar al bar de Kaufman. Yo también miré al reloj y dije: —Hay tiempo. Habías dicho que volveríamos a las nueve. Si Veracruz tenía algo que le gustaba, y además tenía trabajo, ¿por qué no se quedó más tiempo? Tío Ambrose me miró un momento y arrugó los ojos un poco. —Supongo que a Wally no le importaría que te enteres ahora. —Venga, suéltalo. —Se batió en duelo y ganó. Lo que le gustaba de Veracruz era la mujer del alemán que dirigía el periódico. El alemán le retó, con fusiles Máuser, y él no pudo evitarlo. Ganó el duelo; le dio al alemán en el hombro y se lo tuvieron que llevar al hospital. Pero Wally no tuvo más remedio que largarse rápidamente. Y a escondidas, en la bodega de un carguero. Después me contó lo que le había pasado. Lo descubrieron al cabo de cuatro días y lo obligaron a trabajar para pagarse el pasaje. Tenía que fregar suelos aunque estuviera tan mareado que no se tuviera en pie. A Wally nunca le gustó el mar. Pero no pudo salir del barco hasta que no tocaron tierra por primera vez, y eso fue en Lisboa. —Estás de broma. —No. La realidad, Ed. Estuvo un tiempo en España. Se le ocurrió la absurda idea de que quería ser torero, pero no lo consiguió; hay que empezar muy joven y hay que tener padrino. Además, la parte del picador no le gustaba. —¿Qué es un picador? —El lancero que va a caballo. Al caballo lo cornean casi en cada corrida. Los rellenan con aserrín y los cosen para que vuelvan al ruedo. De todas maneras se morirían, una vez corneados... Bueno, dejémoslo; a mí tampoco me gustaba esa parte de los toros. La última vez que vi una corrida fue en Juárez, hace unos años; los caballos iban bien protegidos, y en ese caso está bien. Matar al toro limpiamente con la espada está muy bien. Está mejor que lo que hacen aquí en los mataderos. Utilizan un... —Sigamos con papá —interrumpí yo—. Estaba en España. —Sí. Bueno, regresó. Al final pudimos comunicarnos a través de un amigo de St. Paul al que los dos escribimos. Yo entonces trabajaba en una agencia de detectives, Wheeler’s, en Los Angeles, y Wally en un teatro de variedades. Era bastante bueno haciendo juegos malabares; no era el número principal, ni siquiera entre los malabaristas, pero manejaba bien las mazas. Estaba a la altura del espectáculo. ¿Ya no hacía juegos malabares últimamente? —No, nunca. —Las cosas como ésas hay que practicarlas, o se pierden. Pero él era muy hábil con las manos. Antes era rapidísimo en la linotipia. ¿Lo era todavía? —Regular —contesté. Entonces se me ocurrió una cosa—: A lo mejor era porque había tenido artritis en las manos y en los brazos, hace bastantes años. No pudo trabajar durante varios meses, quizá fue ésa la causa de que a partir de entonces fuera más lento. Fue cuando vivíamos en Gary, justo antes de venir a Chicago. —No me lo había contado —dijo tío Ambrose. —¿Volvisteis a estar juntos alguna vez? Aparte de las visitas esporádicas, quiero decir. —Claro. Yo había caído en desgracia en el negocio de los detectives, así que lo dejé y Wally y yo viajamos juntos con un espectáculo de magia. El hacía juegos malabares y cosas por el estilo, pintado de negro. —¿Tú también sabes hacer juegos malabares? —¿Yo? No. Wally era el hábil con las manos. Yo, yo utilizo la boca. Yo hacia el pregón y un número de ventri. Yo debí de poner cara de desconcierto. —Ventriloquia —me aclaró con una mueca—. Para ti un par de vagos. Venga, chico, ahora sí que tenemos que irnos. Si quieres que te cuente mi vida y la de Wally no puede ser todo de una vez, cuando tenemos trabajo en perspectiva. Ya son casi las nueve. Me dirigí al bar de Kaufman como abstraído. No sabía que papá hubiera sido otra cosa que linotipista. No me lo imaginaba comportándose como un niño travieso, vagabundeando por México, batiéndose en duelo, queriendo ser torero en España, haciendo juegos malabares en un espectáculo de magia, participando en un espectáculo de variedades... «Después de todo eso —pensé—, va y se muere en un callejón, borracho.» 7 El bar de Kaufman estaba más animado. Había media docena de hombres y dos mujeres en la barra, unas parejas en dos reservados, y una partida de pinochle en una mesa apartada. La máquina de los discos funcionaba a todo volumen. Sin embargo, nuestra mesa estaba vacía. Nos sentamos en el mismo sitio de antes. Kaufman estaba ocupado en la barra; no nos vio entrar ni sentarnos. Nos vio y se dio cuenta de que lo observábamos, más o menos un minuto después. Estaba echando whisky en un vasito frente a un hombre que había en la barra, y el whisky rebasó el borde del vaso y formó un charquito en la madera pulida. Registró la venta en la caja, salió por el final de la barra y se plantó delante de nosotros con las manos en las caderas y un aire beligerante e indeciso al mismo tiempo. —¿Qué quieren? —dijo en voz baja. Tío Ambrose no se inmutó. No había ni rastro de humor en su cara ni en su voz cuando dijo: —Dos aguas con gas. Kaufman bajó las manos de las caderas y se las secó lentamente en el delantal. Sus ojos pasaron de la cara de mi tío a la mía, y yo le dediqué una mirada serena e indiferente. No me la sostuvo. Volvió a mirar a tío Ambrose. Sacó una silla y se sentó. —No quiero jaleo —dijo. —Nosotros tampoco —contestó mi tío—. Ni lo queremos ni lo causaremos. —Pero buscan algo. ¿No sería mucho más fácil si lo dijeran claro? —¿El qué? —preguntó mi tío. El tabernero apretó los labios durante un momento. Parecía estar a punto de enfurecerse. Pero, con voz más tranquila que antes, dijo: —Ya lo he situado. Usted estaba en el interrogatorio del tipo que se cargaron en el callejón. —¿Qué tipo? —preguntó mi tío. Kaufman respiró hondo y dejó escapar el aire lentamente. —Sí. Estoy seguro. Estaba en la fila de atrás; intentaba pasar desapercibido. ¿Es usted amigo de ese tal Hunter, o qué? —¿Qué Hunter? Pareció que Kaufman iba a enfurecerse otra vez, pero volvió a esconder los cuernos. —Le voy a facilitar las cosas. Busque lo que busque, no está aquí. No lo tengo yo. Hablé perfectamente claro con los policías y en el interrogatorio. No sé nada respecto a ese asunto que no les haya dicho ya. Y usted lo oyó. Usted estaba allí. Mi tío no dijo nada. Sacó un paquete de cigarrillos y me lo alargó. Cogí uno y entonces se lo alargó a Kaufman. Kaufman no hizo caso. —Está todo claro. Así que ¿para qué han venido aquí? ¿Qué demonios quieren? Tío Ambrose no movió ni una pestaña. —Agua con gas. Dos vasos —dijo. Kaufman se levantó tan de prisa que la silla en la que había estado sentado se levantó hacia atrás. Fue enrojeciendo paulatinamente del cuello para arriba. Se volvió y recogió la silla, luego la colocó debajo de la mesa con cuidado, como si su posición exacta fuera un asunto de gran importancia. Se situó detrás de la barra sin decir palabra. Unos minutos después, el camarero, el individuo alto y delgado, nos trajo lo que habíamos pedido. Nos dirigió una alegre sonrisa y mi tío se la devolvió. Las arruguitas de risa desdeñosa habían vuelto a las comisuras de sus ojos y no parecía peligroso en absoluto. Kaufman no miraba hacia nosotros; estaba ocupado al otro lado de la barra. —¿No será un Mickey? (Bebida a la que se le ha añadido subrepticiamente alguna droga. N.del T.) —preguntó tío Ambrose. —No es un Mickey —respondió el camarero—. No se puede hacer en un vaso de agua con gas sin que se note el sabor. —Eso suponía yo —dijo mi tío. Le alargó al delgado individuo un billete de dólar—. Guárdate el cambio, para la hucha del niño. —Gracias. Oye, el niño estaba encantado contigo, Am. Quiere saber cuándo volverás. —Pronto. Más vale que regreses al trabajo antes de que su señoría nos vea hablar. El camarero fue a ver lo que querían tomar en la mesa de pinochle. —¿Cuándo ocurrió todo eso? —pregunté. —Anoche. Era su noche libre. Le pedí su nombre y dirección a Bassett y me presenté en su casa. Ahora está de nuestra parte. —¿Otros cien dólares? Mi tío sacudió la cabeza. —Hay gente a la que se puede comprar, chico, y gente a la que no se puede. Me las arreglé para meter unas monedas en la hucha su hijo. —Entonces lo de la hucha del hijo no era chiste... Quiero decir lo de quedarse el rubio del dólar. —Claro que no. Allí es exactamente adonde irá a parar el cambio. —Mira por dónde. Kaufman se estaba de nuevo aproximando al extremo de la barra más cercano a nosotros, así que me callé y me dediqué a observarlo. No volvió a mirar hacia nosotros. Nos quedamos en el bar hasta algo más las doce. Entonces nos levantamos y nos marchamos. Cuando llegué a casa, mamá y Gardie dormían. Mamá había dejado una nota en la que pedía que la despertara cuando me levantara yo, porque quería empezar a buscar trabajo. Estaba cansado, pero no podía dormirme. Pensaba en las cosas que acababa de oír acerca de papá. A mi edad era dueño de un periódico y lo dirigía. Se había batido en duelo y le había disparado a un hombre. Había tenido una aventura con una mujer casada. Había cruzado la mayor parte de México a pie y hablaba español como un nativo. Había atravesado el Atlántico y vivido en España. Había llevado una mesa de blackjack en un pueblo fronterizo. A mi edad había trabajado en un teatro de variedades y viajaba con un espectáculo de magia. No me imaginaba a papá con la cara pintada de negro. Tampoco me imaginaba el resto. Me preguntaba cómo sería entonces. Pero cuando por fin me dormí, no soñé con papá. Soñé que yo era matador en una plaza de toros de España. Tenía la cara cubierta de pintura negra grasienta y llevaba un estoque en la mano. Y en la confusión que suele reinar en los sueños, el toro era un toro de verdad..., un toro enorme y negro, y sin embargo no lo era. Era el dueño de una taberna, un tal Kaufman. Iba corriendo hacia mi con unos cuernos de un metro de longitud y afilados como agujas, que brillaban a la luz del sol; y yo tenía miedo, estaba muerto de miedo... Regresamos a la taberna a las tres de la tarde del día siguiente. Tío Ambrose se había enterado de que hacia esa hora llegaba Kaufman. El camarero se marchaba entonces y regresaba por la noche, cuando había suficiente trabajo para dos hombres. Kaufman se estaba atando el delantal, y el camarero debía de acabar de marcharse, cuando entramos nosotros. Nos dirigió una mirada indiferente, como si nos esperara. No había nadie más; sólo Kaufman y nosotros. Pero se notaba algo en el ambiente, algo más aparte del olor a cerveza y a whisky. «Va a haber jaleo», pensé. Yo tenía miedo. Tanto miedo como en el sueño de la noche anterior. Entonces me acordé, me acordé del sueño. Nos sentamos en una mesa, la misma mesa. Kaufman se acercó y dijo: —No quiero jaleo. ¿Por qué no se van a otro sitio? —Nos gusta éste —replicó mi tío. —De acuerdo —dijo Kaufman. Se fue detrás de la barra y regresó con dos vasos de agua con gas. Mi tío le dio veinte centavos. Regresó de nuevo detrás de la barra y empezó a secar vasos. No nos miraba. Una vez se le cayó un vaso y se rompió. Al cabo de un rato la puerta se abrió y entraron dos hombres. Eran corpulentos y parecían tipos peligrosos. Uno había sido boxeador, se le notaba en las orejas. Tenía la cabeza en forma de bala, hombros de mono y unos ojillos pequeños, como de cerdito. El otro parecía bajo al lado del primero, pero era sólo el contraste; si lo mirabas dos veces te dabas cuenta de que debía de medir más de metro ochenta, y de que desnudo rayaría los noventa kilos. Tenía cara de caballo. Se detuvieron junto a la puerta y recorrieron el local con la vista. Sus ojos revisaron cada uno de los reservados y se percataron de que estaban vacíos. Lo miraron todo menos a nosotros. Mi tío movió un poco la silla en que estaba sentado y cambió los pies de posición. Seguidamente se dirigieron a la barra. Kaufman les colocó dos vasos delante y se los llenó sin esperar a que dijeran nada. Aquello constituyó la revelación, si es que necesitábamos que la hubiera. Yo tenía una sensación de frío cada vez más intensa en el estómago. Me preguntaba si me temblarían las piernas al ponerme de pie. Miré a tío Ambrose por el rabillo del ojo. Tenía la cara rígida y los labios inmóviles, pero hablaba de modo que sólo yo pudiera oírlo. De momento me sorprendió que no moviera la boca, pero entonces recordé el número de «ventri». —Chico, me las arreglaré mejor yo solo. Tú vete al lavabo. Allí hay una ventana; sal por ella y lárgate. Ahora mismo; en cuanto se tomen la copa empezarán. Estaba mintiendo, yo lo sabia. A no ser que llevara un revólver, no tenía escapatoria. Y no iba armado, como yo. «Yo soy el que se supone que va armado —pensé—. Yo soy el pistolero. Llevo un traje que parece de cien dólares y un sombrero con el ala subida por detrás y baja por delante. Además llevo un automático del 38 imaginario, con el seguro quitado. Está en la sobaquera que tengo en el lado izquierdo.» Me levanté y las piernas no me temblaron. Di la vuelta por detrás de la silla de tío Ambrose y me encaminé a la puerta del lavabo de caballeros, pero no fui allí. Me detuve al final de la barra y me quedé en un lugar desde donde se controlaba tanto la parte de delante como la parte de atrás del mostrador. Había levantado la mano derecha y había introducido los dedos en la chaqueta de modo que tocara la culata de la automática del 38 que no estaba allí. No dije nada; simplemente los miré. No les dije que no apartaran las manos de la barra, pero no las movieron de allí. Los observaba a los tres. Sobre todo observaba los ojos de Kaufman. Debía de tener una pistola detrás de la barra. Le observé los ojos hasta que descubrí dónde estaba. No la veía desde mi posición, pero sabía dónde la guardaba. —¿Quieren algo? —pregunté. —Nada, amigo —respondió el de la cara de caballo—. Nada. —Y volviéndose hacia Kaufman añadió—: Estás loco, George. Por diez cada uno no vamos a jugar de veras. Yo miré a Kaufman y le dije: —Ha sido un truco sucio, George. Quizá deberías apartarte de la barra unos pasos. Dudó y yo metí la mano un poco más en la chaqueta. Dio tres pasos atrás, lentamente. Pasé al otro lado de la barra y cogí la pistola. Era un revólver del 32 con cañón corto y montura del 38. Una buena pistola. Hice girar la cámara y dejé que los cartuchos cayeran en el agua sucia que había en el fregadero de detrás de la barra. Después tiré la pistola. Me volví para coger una botella y miré a tío Ambrose a través del espejo. Tenía una sonrisa de gato de Cheshire. Me guiñó el ojo. La botella más cara que vi era una de Teacher’s Highland. —A cuenta de la casa, chicos —les dije. Cara de Caballo me hizo una mueca y dijo: —¿No querrías darnos diez de la caja a cada uno, amigo? Es lo que nos corresponde por el sucio truco que George nos ha jugado. Mi tío se había levantado y se estaba acercando despacio a la barra. Se colocó entre Cara de Caballo y el grandullón. Parecía diminuto allí entre los dos. —Permítame —dijo, y sacó la cartera. Extrajo dos billetes de a diez y les dio uno a cada uno de los hombres que lo flanqueaban—. Tienen razón. No querría que salieran perjudicados en este asunto. Cara de Caballo se metió el billete en el bolsillo del pantalón y dijo: —Es usted un gran hombre, señor. Nos lo hemos ganado. ¿Quiere que...? Miró a Kaufman y el grandullón miró a Kaufman también. Kaufman empezó a ponerse pálido y dio otro paso hacia atrás. —No —dijo mi tío—. George nos cae bien. No querríamos que le pasara nada a George. Sírvenos otra copa, Ed. Les llené los vasos de Highland, saqué dos vasitos más y solemnemente los llené de agua con gas. —No te olvides de George —dijo tío Ambrose—. A lo mejor, George quiere tomar algo con nosotros. —Claro —dije yo. Saqué un quinto vaso y cuidadosamente lo llené de agua con gas. Se lo alargué a Kaufman. No lo cogió. Nosotros cuatro bebimos. —¿Está seguro de que no quiere que...?—preguntó Cara de Caballo. —No —dijo mi tío—. George nos cae bien. Es un buen hombre, una vez lo conoces. Ahora más vale que os vayáis. El poli que tiene esta ronda pasará pronto por aquí y puede que entre. —George no se iría de la lengua —dijo Cara de Caballo, y miró a Kaufman. Nos tomamos otra copa y los grandullones se fueron. Todo se hizo de un modo muy sociable. Mi tío me dirigió una mueca. —Hazle a George el favor de registrarlo todo, Ed. Has puesto seis whiskys, a cincuenta centavos cada uno... Y cinco aguas con gas, contando la de George. — Puso un billete de cinco dólares encima de la barra—. Marca tres y medio. —Claro —dije yo—. No querríamos deberle nada a George. Lo registré y di a tío Ambrose un dólar y medio de cambio. Metí el billete de cinco en la caja. Regresamos a la mesa y nos sentamos. Llevábamos cinco minutos sentados cuando Kaufman se dio cuenta de que ya había terminado todo y que nos disponíamos a seguir como si no hubiera pasado nada. A los cinco minutos entró un hombre y pidió una cerveza. Kaufman se la sirvió. Luego se acercó a nuestra mesa. Aún parecía algo mareado. —Pongo a Dios por testigo que yo no sé nada de lo que le pasó a ese tal Hunter. Lo único que sé ya lo he dicho en el interrogatorio. Nosotros no dijimos nada. Kaufman se quedó allí de pie un momento y luego regresó detrás de la barra. Se sirvió dos dedos de whisky y bebió. Era la primera vez que le veía beber. Permanecimos sentados allí hasta las ocho y media de la noche. Entraron y salieron muchos clientes. Kaufman no volvió a beber, pero se le cayeron dos vasos y se le rompieron. Mientras andábamos por la avenida Chicago camino de casa no hablamos mucho. Cuando nos detuvimos a cenar, mi tío dijo: —Lo has hecho muy bien, Ed. No..., bueno, para serte franco, no pensaba que tuvieras eso escondido. Yo le dediqué una mueca y declaré: —Para serte franco también: yo tampoco lo pensaba. ¿Vamos a volver esta noche? —No. Se ha ablandado bastante, pero lo dejaremos para mañana. Lo intentaremos de otra manera. Quizá mañana por la noche ya lo tengamos acorralado. —¿Estás seguro de que no dice la verdad, de que se guarda algo? —Chico, está asustado. Ya estaba asustado en el interrogatorio. Me parece que sabe algo; de todas maneras, es la única pista que tenemos por ahora. Mira, ¿por qué no te vas a casa y te acuestas temprano? Puedes dormir lo necesario para variar. —¿Qué vas a hacer tú? —Me he citado con Bassett a las once. Hasta esa hora, nada en particular. —Yo también me quedo. No me dormiría. —No sé. Efectos secundarios. Te colocaste en un lugar peligroso. ¿No te tiembla la mano? Negué con la cabeza. —Pero tengo el estómago revuelto. Estaba tieso de miedo todo el rato. Me apoyaba en la barra para no caerme. —Seguramente tienes razón al decir que no podrías dormir. Pero faltan dos horas hasta las nueve. ¿Qué quieres hacer? —A lo mejor me paso por la Elwood Press. Quiero recoger los cheques que nos deben a papá y a mí. Media semana..., no, más de media semana. Tres días son tres quintos de semana. —¿Te los darán aunque sea de noche? —Sí. Están en la mesa del encargado. Y el encargado del turno de noche tiene llave. También puedo coger las cosas del armario de papá y llevarlas a casa. —Oye, ¿el taller no podría tener nada que ver con la muerte de tu padre? —No le veo la relación. No es más que una imprenta; quiero decir que no falsifican dinero, ni nada de eso. —Bueno, debes estar atento por si acaso. ¿Tenia algún enemigo allí? ¿Le caía bien a todo el mundo? —Sí, se llevaba bien con todos. No es que tuviera amigos íntimos, pero se llevaba bien con todo el mundo. Antes se veía mucho con Bunny Wilson. Pero desde que a Bunny lo cambiaron al turno de noche, ya no se veían tanto. También está Jake, el encargado del turno del día. Papá y él eran bastante amigos. —Bueno, he quedado con Bassett en aquel sitio de la avenida Grand donde lo vimos la otra noche. Si quieres encontrarnos, ven alrededor de las nueve. —Allí estaré. Me fui andando hasta Elwood, que está en la calle State, cerca de Oak. Resultaba extraño ir de noche, y no ir a trabajar. Subí por las escaleras débilmente iluminadas hasta el tercer piso y me quedé en la puerta de la sala de composición, mirando hacia dentro. A lo largo del lado oeste de la habitación estaban las linotipias, había seis. Bunny estaba trabajando en la que quedaba más cerca de la puerta. En otras tres había más operarios. La de papá estaba vacía. No porque él no estuviera allí, sino porque por la noche trabajan menos hombres que durante el día y quedan máquinas libres. Permanecí en la puerta varios minutos y nadie se percató de que estaba allí. Luego vi a Ray Metzner, el encargado del turno de noche, dirigirse a su mesa, lo seguí y lo alcancé junto cuando se estaba sentando. Levantó la vista y dijo: —Hola, Ed. —Hola —respondí yo, y ambos nos quedamos sin saber qué decir. Entonces me vio Bunny Wilson y se acercó a nosotros. —¿Vuelves a trabajar, Ed? —preguntó. —Pronto. Ray Metzner abrió el cajón de la mesa que estaba cerrado con llave. Encontró los cheques, me los dio y yo me los metí en el bolsillo. —Pareces un millonario, Ed —me dijo Ray. Se me había olvidado cómo iba vestido; me dio un poco de vergüenza que me vieran así en aquel lugar. —Oye, chico, cuando vuelvas, ¿por qué no les dices que te pongan en el turno de noche en vez de en el de día? Nos ayudarías mucho, ¿verdad, Ray? -dijo Bunny. Metzner asintió con la cabeza y dijo: —Es una idea, Ed. Es un buen turno. Pagan más. Y... estás aprendiendo a manejar el teclado, ¿no? Hice una señal afirmativa. —Puedes practicar más por la noche. Siempre hay un par de máquinas paradas. Hay menos prisas y te podemos dejar media hora para que practiques. —Lo pensaré —dije—. A lo mejor me decido. Me di cuenta de su intención; durante el día echaría más de menos a papá porque estaba acostumbrado a trabajar con él. Quizá tuvieran razón, pensé. De todos modos eran buenas personas. —Bueno —dije—. Me voy a los armarios y luego me marcho. Tienes una llave maestra que abra el armario de papá, ¿no, Ray? —Claro. Sacó una del llavero y me la dio. —Faltan quince minutos para el descanso, Ed. Voy a ir a tomarme un bocadillo y un café en el bar de la esquina. Espera y te tomas algo conmigo. —Acabo de cenar, pero tomaré un café. —Vete ahora, Bunny —dijo Metzner—. Yo marcaré por ti. Iría con vosotros, pero me traigo la cena de casa. Nos fuimos a la sala de los armarios. No había nada que necesitara en el mío. Abrí el de papá. Sólo habla un suéter viejo, su tipómetro y la maletita negra. No valía la pena llevarse el suéter a casa, pero tampoco quería tirarlo a la basura, así que lo colgué en la percha de mi armario y me llevé la maleta. Estaba cerrada con llave, de modo que no intenté abrirla allí. Cuando llegara a casa ya averiguaría lo que había dentro. Nunca he sido curioso. Era una maleta de cartón barata, de unos diez centímetros de profundidad, treinta de anchura y cuarenta y cinco de longitud. La había visto en el fondo de su armario desde que trabajaba en Elwood con él. Una vez le pregunté qué había dentro y me contestó: —No hay más que cosas viejas que no quiero tener en casa, Ed. Nada importante. No soltó nada más que eso, y yo no le volví a preguntar. Bajamos al pequeño restaurante barato que está en la esquina de State y Oak. Apenas hablamos mientras Bunny se comía un bocadillo y un trozo de tarta. Luego encendimos unos cigarrillos y él me preguntó: —¿Han... encontrado al culpable? ¿Al que mató a tu padre? Negué con la cabeza. —¿No... no sospechan de nadie, Ed? Lo miré. Lo había dicho de un modo tan extraño que tardé al menos un minuto en descifrar el significado de aquella pregunta. —No sospechan de mamá, si eso es lo que quieres decir con esa pregunta. Mamá no tuvo nada que ver. —Ya lo sé, Ed. Eso es lo que... Oh, Dios mío, cada vez estoy metiendo más la pata. No debí haber abierto la boca. No tengo la inteligencia suficiente para ser sutil. Intentaba sacarte información sin darte ninguna, y va a ser al revés. —Bueno, suéltalo —dije. —Mira, Ed, cuando matan a un hombre siempre se sospecha de su mujer, a no ser que su inocencia sea evidente. No me preguntes por qué; es así. Lo mismo ocurre si la muerta es una mujer; se sospecha del marido. —Supongo que tienes razón. Pero en este caso era diferente. Se trataba de un atraco. —Claro, pero investigan otros ángulos. Por si acaso no es lo que parece, ¿entiendes? Bueno, yo sé dónde estaba Madge, tu madre, entre las doce y la una y media, así que está fuera de toda sospecha. Si necesita coartada, yo puedo proporcionársela. A eso me refería cuando he dicho que sabía que no había sido ella. —¿Dónde la viste? —Me estaba tomando unas copas aquel miércoles, era mi noche libre, y llamé por teléfono a tu casa alrededor de las diez para ver si estaba Wally. Y... —Ahora me acuerdo. Yo cogí el teléfono y te dije que ya se había ido. —Sí. Así que pasé por varios sitios, pensando que a lo mejor lo encontraría. No lo encontré. Pero a eso de las doce estaba en un sitio que queda cerca de la avenida Grand, no sé cómo se llama, y entró Madge. Dijo que había bajado a tomarse el último trago antes de acostarse y que Wally aún no había regresado. —¿Estaba enfadada por eso? —pregunté. —No sé, chico. No lo parecía, pero con las mujeres nunca se sabe. Las mujeres son extrañas. Bueno, tomamos unas copas y charlamos. Era aproximadamente la una y media cuando la acompañé a casa y yo me fui a la mía. Lo sé porque llegué poco antes de las dos. —Es una buena coartada, si la necesitara. Pero no la necesita, Bunny. Oye, ¿por eso viniste al interrogatorio? Me extrañó que estuvieras allí. —Claro. Quería saber a qué hora había ocurrido y todo lo demás. Ni siquiera le preguntaron a Madge si aquella noche ella estaba en casa o fuera. Así que me tranquilicé. ¿No se lo han preguntado? —Que yo sepa, no. No se ha hecho mención alguna. Yo sabia que había salido porque aún estaba vestida cuando fui a despertar a papá aquella mañana, pero... —¿Todavía estaba vestida? Dios mío, Ed, ¿por qué iba a estar...? Ojalá me hubiera callado la boca; ahora iba a tener que contárselo. —Tenía una botella en casa y debió de seguir bebiendo mientras esperaba a papá— expliqué—. Pero se durmió vestida. —¿Lo sabe la policía? —No estoy seguro, Bunny. —Le conté lo que ocurrió aquella mañana—: Se estaba empezando a levantar cuando yo me marché. La oí. No se darían cuenta porque se habría cambiado de vestido, o se habría puesto una bata. Si hubiera abierto la puerta como yo la dejé, tenían que estar ciegos para no darse cuenta. —En ese caso no pasa nada —dijo Bunny—. Si no saben que salió, no pasa nada. Si..., bueno, ya me entiendes. —Claro. Yo también me sentí algo aliviado al enterarme de dónde había estado mamá aquella noche y al descubrir que no había por qué preocuparse. En el momento de despedirnos, Bunny intentó prestarme dinero de nuevo. Cuando entré en el bar, tío Ambrose estaba solo en el reservado que habíamos ocupado la otra noche. Aún faltaban unos minutos para las once. Me miró y luego miró la maleta; sus ojos hicieron la pregunta que no formuló su boca. Le conté lo que era. La puso encima de la mesa, delante de él, empezó a revolverse los bolsillos. Sacó un clip de sujetar papeles, estiró una parte e hizo un gancho en la punta. —¿Te importa, Ed? —Claro que no. Adelante. La cerradura no presentó problemas. Levantó la tapa. —¡Quién lo hubiera dicho! —exclamé. A primera vista parecía una extraña mezcolanza. Luego cada objeto adquirió significado. Yo no le hubiera visto la lógica antes de que mi tío me contara algunas de las cosas que había hecho papá de joven. Habla una peluca negra y rizada de las que llevan los actores cómicos que imitan a los negros; media docena de pelotas rojas de unos seis centímetros de diámetro, el tamaño de las que se usan para hacer juegos malabares; una daga de artesanía española metida en una funda, una pistola de tiro único muy bien ajustada, una mantilla negra, una figurita de barro que representaba un ídolo azteca. Había más cosas. No se podían abarcar todas de un solo vistazo. Había un fajo de papeles escritos a mano, un paquete envuelto en papel de seda, una armónica estropeada. Era la vida de papá, pensé, metida dentro de una maleta. Al menos una fase de su vida. Eran cosas que quería guardar, pero no en casa, donde se podían estropear o perder, o donde tendría que responder a preguntas sobre ellas. Un ruido me hizo levantar la vista y allí estaba Bassett mirando hacia abajo: —¿De dónde ha salido todo esto? —preguntó. —Siéntate —le indicó mi tío. Había cogido una de las pelotas de hacer juegos malabares y la estaba mirando como se mira una bola de cristal. Tenía los ojos algo raros. No es que llorara, exactamente, pero tampoco se podía decir que no lloraba. Sin mirarnos ni a Bassett ni a mí, dijo: —Cuéntaselo, chico. Y yo le conté a Bassett lo de la maleta y dónde había estado. Bassett alargó el brazo y cogió el fajo de papeles. Le dio la vuelta y dijo: —¡Pero si está en español! —Parece poesía —señalé yo—. Por la forma de las líneas. Tío Am, ¿escribió papá alguna vez poesías en español? Movió la cabeza sin apartar los ojos de la pelota roja. Bassett estaba revolviendo el fajo y un papel más pequeño cayó de él. Era un rectángulo de papel nuevo, de aproximadamente siete por diez centímetros. Estaba impreso, pero recubierto de escritura a máquina y con una firma garabateada en tinta. Bassett se había sentado a mi lado y yo lo leí a la vez que él. Era el recibo de una cuota de una compañía de seguros, la Central Mutual. Llevaba fecha de hacía menos de dos meses, y era el recibo de la cuota trimestral de una póliza que iba a nombre de Wallace Hunter. Miré la cifra y solté un silbido. La póliza era por valor de cinco mil dólares. Una nota que se leía debajo de «Seguro de vida» decía: «indemnización doble». Diez mil dólares. ¿O el asesinato se considera muerte accidental? El nombre del beneficiario también aparecía: la señera de Wallace Hunter. Bassett carraspeó y tío Ambrose levantó vista. Bassett le pasó el recibo. —Me terno que no necesitamos más —declaró—. Un motivo. Me dijo que no tenía seguro. Tío Ambrose lo leyó detenidamente y dijo: —Está loco. No ha sido Madge. —Aquella noche no estaba en casa. Tenía un motivo. Ha mentido en dos cosas. Lo siento, Hunter, pero... El camarero estaba de pie junto a la mesa. —¿Qué desean tomar, caballeros? —preguntó. 8 —Oiga —dije una vez el camarero hubo anotado lo que queríamos y se hubo marchado—, mamá no ha sido. Tiene una coartada. Los dos me miraron y tío Ambrose levantó medio metro la ceja izquierda. Les conté lo de Bunny. Observé la cara de Bassett mientras lo contaba, pero no podía decir nada. Cuando hube terminado dijo: —Puede ser. Iré a ver a ese individuo. ¿Sabes dónde vive? —Claro —dije, y le di la dirección de Bunny Wilson—. Sale del trabajo a la una y media de la madrugada. Puede que vaya directamente a casa o puede que no. No lo sé. —Bueno —dijo Bassett—, no daré ningún paso más hasta que hable con ese tal Bunny. Puede que no valga la pena. Es un amigo de la familia..., eso quiere decir de ella también. Es posible que estire la hora un poco para hacerle un favor. —¿Por qué iba a hacerlo? Bassett se encogió de hombros. Pero no de modo que indicara que no lo sabía, sino como queriendo decir que no deseaba hablar de ello. Era muy significativo. —Mire —dije—, maldita sea, usted... Tío Ambrose me agarró por el brazo. —Cállate, Ed. Vete a dar una vuelta a la manzana y tranquilízate. Me agarraba muy fuerte y me hacía daño. —Venga, lo digo en serio. Bassett se levantó para dejarme salir del reservado; yo me puse de pie y salí a toda prisa. «Que se vayan al infierno», pensé. Salí a la calle y empecé a caminar hacia el oeste por Grand. Hasta que no me dispuse a encender un cigarrillo no me di cuenta de que llevaba algo en la mano. Era una pelota de goma, roja y redonda. De un rojo fuerte y brillante, una de la media docena que había en la maleta. Me detuve en las escaleras que conducían al ferrocarril elevado y me quedé mirando la pelota que llevaba en la mano. Algo me venía a la mente. Una imagen vaga de un hombre que hacía juegos malabares. Yo era muy pequeño entonces. El reía y las pelotas relucían a la luz de la lámpara que había en el cuarto de los niños del piso de Gary, y yo dejé de llorar para observar las bolas que giraban. No había ocurrido una sola vez, sino a menudo. ¿Cuánto tiempo tenía yo entonces? Me acordé de que andaba; al menos una vez andaba detrás de las pelotas de colores vivos, y me había dado una para que jugara, y se rió cuando me la puse en la boca para morderla. No podía tener más de tres años, al menos no mucho más, la última vez que las había visto. Se me habla olvidado por completo. Y la pelota que tenía en la mano, con su tamaño, su tacto y su color me había devuelto el recuerdo. Pero al hombre, al malabarista, no lo recordaba en absoluto. Sólo su risa y las centelleantes esferas. La eché al aire y la atrapé; me gustó. Me pregunté si sería capaz de aprender a hacerlo con las seis. La eché al aire otra vez. Alguien se rió y dijo: —¿Quieres unos bolos? Atrapé la pelota, me la metí en el bolsillo y me volví. Era Bobby Reinhart, el aprendiz de la funeraria Heiden, el que había identificado a papá cuando llegó al trabajo el jueves por la mañana y encontró el cadáver allí. Llevaba un traje claro que resaltaba su piel oscura y su pelo negro peinado con brillantina. Esbozaba una sonrisita. No era una sonrisa agradable. No me hizo gracia. —¿Has dicho algo? —pregunté. La sonrisa desapareció y su cara se afeó. Aquello estaba muy bien. Yo esperaba que dijera algo. Lo miré a la cara y me lo imaginé con Gardie; pensé que había sido él quien había visto primero a papá en la funeraria y que quizá habría trabajado su cuerpo, o habría observado mientras Heiden lo hacía, y..., caray, si hubiera sido otra persona, habría sido diferente. Pero cuando alguien ya no te cae bien desde un principio, pasa algo así y terminas odiándolo. —¿Qué demonios estás...? —dijo mientras se metía la mano derecha en el bolsillo del traje claro. A lo mejor iba a coger un cigarrillo; no lo sabía. No iba a querer sacar una pistola, allí, en mitad de la calle, aunque no hubiera nadie en media manzana. Pero no quería averiguarlo. Quizá yo sólo estaba buscando una excusa. Lo agarré por el hombro y lo zarandeé; le sujeté la muñeca derecha a la espalda y se la retorcí. El exclamó algo, mitad juramento, mitad protesta, y un objeto fue a parar al suelo con un ruido metálico. Le solté la muñeca y lo agarré por la parte de atrás del cuello del traje. Le di un estirón para evitar que se agachara, y, cuando se apartaron nuestras sombras, vi que lo que había en el suelo era un puño americano. Se dio un gran impulso para apartarse de mi y la tela de la chaqueta se rasgó en mis manos. Se abrió a lo largo de toda la espalda; el lado derecho de lo que quedaba se deslizó de su hombro y se le cayeron del bolsillo interior una agenda y un billetero. En este momento estaba arrinconado contra el edificio y parecía indeciso. Quería despedazarme, lo notaba, pero no podía sin el puño americano, sabía que no podía. Y la chaqueta rota le molestaba. Se quedó allí resollando, preparado por si yo le atacaba, sin atreverse a intentar recoger las cosas que se le habían caído, no queriendo escapar sin ellas. Di una patada al puño americano y lo mandé al medio de la calle, luego di un paso atrás y dije: —Venga, recoge tus canicas y vete. Si abres la boca te daré un trompazo que se te caerán todos los dientes. Me lanzó una mirada muy expresiva, pero no se atrevió a decir nada. Se adelantó para recoger sus cosas y yo lo miré y dije: —Espera un momento. Me agaché y me hice con el billetero antes de que lo alcanzara él. Era la cartera de papá. Era de piel labrada, muy bonita, y casi nueva. Pero había una raya que atravesaba en diagonal la brillante superficie. Esa raya había sido causada por la afilada esquina de una línea metálica de linotipia. La cartera había ido a parar a la plataforma de la linotipia y papá dejó caer unas líneas encima desde una galera. Yo estaba allí. Oí que un coche volvía la esquina a toda velocidad; Bobby lo miró y echó a correr. Yo salí detrás de él mientras me metía la cartera en el bolsillo. Una voz gritó «Eh», y el coche arrancó de nuevo. Lo atrapé cuando intentaba atajar por un solar, y le estaba dando una paliza en el momento en que el coche patrulla se presentó; salieron los policías y nos agarraron. El mío me cogió por detrás de la chaqueta, me apartó de Bobby Reinhart y me dio una bofetada con la palma de la mano. —Andando, sinvergüenzas —dijo—, a la comisaría. Tenía ganas de soltar una patada hacia atrás, pero no iba a conseguir nada. Mientras nos dirigíamos al coche patrulla, tragué todo el aire que pude hasta que me recuperé lo suficiente para hablar, y entonces empecé a hablar muy de prisa. —No se trata simplemente de una pelea. Es un caso de asesinato. Bassett, de Homicidios, está en una taberna que hay a dos manzanas de aquí. Vamos. Bassett querrá hablar con este individuo. El policía que me tenía sujeto me estaba pasando la mano por la parte exterior de los bolsillos. —Cuéntalo en la comisaría —dijo. —Hay uno en Homicidios que se llama Bassett —dijo el otro—. ¿Qué caso es, chico? —Mi padre. Wallace Hunter. Asesinado en un callejón de cerca de la calle Franklin la semana pasada. —Sí que mataron a alguien allí. —Miró al que me sujetaba y se encogió de hombros—. Podemos echar un vistazo. Son sólo dos manzanas. Si se trata de un caso de homicidio... Entramos en el coche y se notaba que no se fiaban de nosotros. Nos volvieron a agarrar por el cuello cuando entramos en el bar. Fue todo un espectáculo. Bassett y tío Am aún estaban en el reservado. Alzaron la vista y ninguno de los dos demostró sorpresa alguna. El policía que conocía a Bassett se me adelantó y dijo: —Hemos encontrado a estos dos sinvergüenzas peleándose. Este ha dicho que te interesaría. ¿Te interesa? —Puede ser. Suéltalo. ¿Qué ocurre, Ed? Me saqué la cartera del bolsillo y la eché encima de la mesa del reservado. —Es la cartera de papá. La tenía este hijo de puta. Bassett la cogió y la abrió. Había varios billetes. Uno de cinco y unos cuantos de a dólar. Miró el carnet que había debajo del plástico y luego miró a Bobby. —¿De dónde la has sacado, Reinhart? —preguntó con voz suave y tranquila. —Me la ha dado Gardie Hunter. Oí a tío Am soltar un resoplido después de un rato de contener la respiración. No me miró. Mantuvo la vista en la cartera que Bassett tenía en la mano. —¿Cuándo fue eso? —preguntó Bassett. —Anoche. Claro que es la de su padre. Ella lo dijo. Bassett dobló la cartera para cerrarla y se la metió cuidadosamente en el bolsillo. Sacó un cigarrillo y lo encendió. Luego les hizo una señal con la cabeza a los policías y dijo: —Muchas gracias, muchachos. Ah, me gustaría tener controlado a Bobby mientras compruebo la historia. Lleváoslo por alteración del orden. —De acuerdo. —¿Quién está en el despacho esta noche? —Norwald. —Lo conozco. Decidle que seguramente llamaré por teléfono en seguida y le diré que puede soltar a Reinhart. —Volvió a sacar la cartera y le dio a Bobby el dinero y el carnet—. Supongo que no voy a necesitar esto. La cartera es una prueba, por ahora. Bobby se volvió a mirarme mientras se lo llevaban hacia la puerta. —Cuando y donde quieras —le dije. Se lo llevaron. Bassett se levantó y dijo a tío Am: —Bueno, había que intentarlo. —Sabe que lo de la cartera no quiere decir nada —dijo mi tío. Bassett se encogió de hombros y se volvió hacia mí. —Chico, me temo que esta noche no vas a poder dormir en casa. Te puedes ir con tu tío, ¿no? —¿Por qué? —Tenemos que hacer una cosa que ya deberíamos haber hecho inmediatamente. Registrar el piso. Por si encontrábamos la póliza de seguros o cualquier otra cosa. —Puede pasar la noche conmigo —declaró tío Am. Bassett se marchó. Tío Am se quedó allí sentado sin decir nada. —Supongo que he metido la pata. He puesto las cosas muy difíciles —dije. Se volvió y me miró. —Estás hecho una facha. Ve a lavarte la cara y a arreglarte un poco. Me parece que se te va a poner el ojo morado. —Si vieras cómo ha quedado el otro. Soltó una risotada y me di cuenta de que no estaba enfadado. Me fui al lavabo y me arreglé todo lo que pude. —¿Cómo te encuentras? —me preguntó. —Entusiasmado. —Quiero decir físicamente. ¿Te tienes de pie? —Si me puedo levantar, me puedo tener de pie. —Hemos estado perdiendo el tiempo. Creíamos que estábamos investigando. Íbamos totalmente perdidos. Más vale que nos apliquemos en serio. —Estupendo. ¿Qué va a hacer Bassett? ¿Arrestará a mamá? —Se la va a llevar para interrogarla. A Gardie también, ahora que ha salido el asunto de la cartera. Ya lo tenía convencido de que no lo hiciera. Nos iba a dejar unos días más para que sondeáramos a Kaufman. —¿Las soltará después de interrogarlas? —No lo sé, chico. No lo sé. Si encuentra la póliza, quizá no. Esta noche hemos recibido dos buenos golpes: la póliza y la cartera. Los dos indican hacia el otro lado. Pero intenta decírselo a Bassett. Yo tenía otra vez la pelota roja de goma en la mano y jugaba con ella. Alargó el brazo, me la quitó y empezó a estrujarla. Cada vez la dejaba casi plana. —Ojalá no hubiéramos encontrado la maleta. ¡Ay, Dios, no sé cómo explicarlo! Ojalá Wally no la hubiera guardado. —Te entiendo perfectamente. —Debía de estar muy mal, Ed. Hacía diez años que no lo veía. Dios mío, lo que le puede llegar a pasar a uno en diez años... —Oye, tío Am, ¿crees que pudo hacérselo él solo de alguna manera? ¿Con una de las botellas, por ejemplo? Esto parece absurdo, pero como dijiste que solía hacer juegos con mazas, ¿pudo tirar una muy alto y esperar debajo a que cayera? Ya sé que parece una tontería, pero... —No es una tontería, chico. Pero hay una cosa que tú no sabes. Wally no se hubiera podido suicidar. Tenía una..., bueno, no exactamente una fobia, digamos que un impedimento físico. No podía suicidarse. No era miedo a la muerte. Puede que quisiera morir. Yo recuerdo una vez que así lo deseaba. —No sé cómo puedes estar tan seguro. Quizás entonces no quería morir con la suficiente intensidad. —Fue durante nuestro viaje a través de México, al sur de Chihuahua. Le mordió una víbora cugulla. Estábamos solos, en un camino solitario que cruzaba el campo; no era más que un sendero. No llevábamos botiquín, y tampoco nos hubiera servido de nada llevarlo. No existe antídoto para las picaduras de cugulla. Te mueres dentro de las dos horas siguientes, y es una de las peores y más dolorosas muertes posibles. Un verdadero infierno. »Se le empezó a hinchar la pierna y le dolía muchísimo. El tenía la única pistola de que disponíamos los dos, y..., bueno, nos despedimos e intentó pegarse un tiro. Pero simplemente no pudo. No le funcionaban los reflejos. Me suplicó que lo hiciera yo. No sé...; puede que lo hubiera fastidiado todo, pero oímos que venia alguien. Era un mestizo montado en un burro viejísimo. »Dijo que la serpiente no era una cugulla. La habíamos matado de un tiro y aún estaba allí en el suelo. Se trataba de una especie local que era casi idéntica a la cugulla. Aunque era venenosa, no tenía comparación con la verdadera. Atamos a Wallie encima del burro y lo llevamos así, a lo largo de cinco kilómetros, a casa del médico del pueblo más cercano; y lo salvamos, o más bien lo salvó el médico. —Pero... —empecé a decir. —Tuvimos que quedarnos allí un mes. Aquel médico era un tío estupendo. Yo trabajaba con él para ayudar a pagar nuestra estancia mientras Wallie se recuperaba; por las noches leía sus libros, sobre todo los de fisiología y psiquiatría. Tenía un montón, en inglés y en español. »Gracias a ellos aprendí gran parte de lo que sé de esas materias, luego he seguido leyendo mucho, aparte de la práctica que adquieres trabajando en un puesto de adivinación. Pero, chico, le hicimos una especie de psicoanálisis a Wally y estaba claro. Hay gente que es incapaz de suicidarse; es una incapacidad mental y física. No es muy común, pero tampoco es muy rara. Se trata de una psicosis antisuicidio. Y no es una cosa que se le pudiera pasar con la edad. —¿Es eso verdad? ¿No me estás tomando el pelo? —En absoluto, chico. Apretujó la pelota de goma otra vez y continuó: —Oye, cuando entremos, tú te apoyas en la parte interior de la puerta y no abres la boca. —¿Cuando entremos dónde? —En el cuarto de Kaufman. No está casado; vive en una pensión de la calle La Salle, algo al norte de Oak. Va andando a casa. He estado allí y conozco el terreno. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Esta misma noche nos ocuparemos de él hasta el final, antes de que se enfríen las cosas. —De acuerdo. ¿Cuándo empezamos? —Cierra bastante temprano los lunes por la noche. A partir de la una puede llegar a casa en cualquier momento. Tendremos que marcharnos pronto; ya son más de las doce. Nos tomamos otra copa y nos fuimos. Pasamos por el Wacker y dejamos la maleta de papá allí. Luego nos dirigimos al norte por Clark hasta Oak, y por ésta hasta La Salle. Mi tío escogió un portal muy profundo del lado oeste de La Salle, justo al norte de la esquina, y nos quedamos allí esperando. Esperamos casi una hora y pasó muy poca gente. Entonces pasó Kaufman. No miró hacia el portal. Esperamos a que hubiera pasado, salimos y nos colocamos uno a cada lado. Se detuvo con tanta brusquedad como si se hubiera topado con una pared. Pero lo cogimos uno por cada brazo y empezamos a andar de nuevo. Lo miré a la cara una vez y ya no lo volví a mirar. No resultaba agradable mirarlo. Era la cara de un hombre que piensa que está prácticamente muerto y no le hace ninguna gracia. Sólo veía el color de la acera bajo nuestros pies. —Oigan, yo... —dijo. —Hablaremos en su habitación —le interrumpió mi tío. Llegamos a la entrada. Tío Ambrose le soltó el brazo y se adelantó. Penetró confiadamente en el pasillo como si supiera adónde se dirigía. Me acordé de que había dicho que ya había estado allí. Yo entré el tercero, detrás de Kaufman. A mitad del pasillo remoloneó un poco. Lo toqué ligeramente con el dedo índice en la zona lumbar de la espalda y dio un salto. Mientras subíamos las escaleras, casi empujaba a tío Ambrose. En el segundo piso, mi tío le sacó la llave del bolsillo y abrió la puerta de una habitación. Entró y encendió la luz con un golpecito. Nosotros lo seguimos. Yo cerré la puerta y me apoyé en ella. Mi papel había concluido. No me quedaba nada que hacer más que quedarme apoyado en aquella puerta. —Escuchen, maldita sea... —dijo Kaufman. —Cállese y siéntese —le ordenó mi tío dándole un empujoncito con el que lo hizo sentarse al borde de la cama. Mi tío dejó de prestarle atención. Se acercó a la cómoda que había junto a la ventana. Alargó la mano y bajó la persiana hasta que tocó el alféizar. A continuación cogió el despertador que un había encima de la cómoda. Hacia mucho ruido; marcaba las dos menos nueve minutos. Se miró su propio reloj y colocó las manecillas a las dos menos cuarto. Les dio vuelta a las dos llaves y luego al botón que hacia girar la manecilla de la alarma hasta que señaló las dos en punto; seguidamente levantó la palanquita que conectaba la alarma. —Bonito reloj —dijo—. Espero que no moleste a los vecinos si suena a las dos. Tenemos que tomar un tren. Abrió el cajón superior de la cómoda y metió la mano. La sacó con un revólver niquelado del 32. —No le importa que lo tome prestado un momento, ¿verdad, George? —Me miró desde el otro lado de la habitación—. Las pistolas son cosas peligrosas, chico. Jamás he tenido una ni la tendré. No hacen más que complicar las cosas. —Sí —asentí yo. Hizo girar la cámara, abrió el cañón y lo cerró de golpe. —Chico, échame esa almohada. Cogió la almohada de la cama y se la eché. Tomó el revólver con la mano derecha y con la izquierda colocó la álmohada alrededor de él. Apoyó la espalda en la cómoda. Se oía el reloj. Kaufman sudaba. Le caían unas gotas grandes por la frente. —No se saldrán con la suya. —¿Con la nuestra? Oye, chico, ¿tú sabes de qué está hablando? —A lo mejor cree que le estamos amenazando. —¿Nosotros? Somos incapaces de hacer tal cosa. Además George nos cae simpático. Se volvió a oír el reloj. Kaufman se sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente. —Bueno, cierre ese maldito despertador —dijo—. ¿Qué quieren saber? Me di cuenta de que tío Ambrose se relajaba un poco; no había advertido lo tenso que estaba hasta que se relajó. —Ya sabe lo que buscamos, amigo. Cuéntenoslo a su modo. —¿Le dice algo el nombre de Harry Reynolds? —Siga hablando. —Harry Reynolds es un matón, pura dinamita. Hace tres semanas estaba en mi bar, sentado en la parte de atrás con un par de individuos, cuando entró ese tal Wally Hunter a tomarse una copa. También venía con par de tipos. —¿Qué clase de tipos? —Normales. Impresores. Uno gordo y uno bajo. A uno yo no lo conocía, pero Hunter lo llamaba Jay. El otro ya había venido una vez con Hunter; se llama Bunny. Mi tío me lanzó una mirada y yo asentí. Sabía quién era Jay. —Tomaron una copa cada uno —siguió Kaufman—. Después se fueron y uno de los tipos de Reynolds salió detrás de ellos, como si tuviera intención de seguirlos. Entonces Reynolds se acercó a la barra y me preguntó como se llamaba el que estaba en medio de los tres. Yo le dije que Wally Hunter. —¿Reconoció el nombre? —preguntó mi tío. —Sí. Yo pensé que quería asegurarse, y se aseguró. Me preguntó dónde vivía Hunter y le dije que no lo sabía, lo cual era la verdad. Sólo venia de vez en cuando, quizá una vez a la semana, pero yo no sabía dónde vivía. »Así que se contenta con eso, se toma unas copas y se marchan. »Al día siguiente regresan. Dice que quiere ponerse en contacto con Hunter por un asunto y que la próxima vez que venga averigüe dónde vive. Me da un número de teléfono y me dice que en el momento en que Hunter pise la puerta lo llame a ese número y le avise de que ha llegado, pero que no le diga nada a Hunter. —¿Sabe el número de teléfono? —Wentworth tres-ocho-cuatro-dos. Tenía que dejar un recado cuando llegara Hunter. Lo mismo si averiguaba la dirección, tenía que llamar y dejar el recado. —¿Ha dicho que eso fue al día siguiente? Kaufman asintió. —Supongo que mandó a uno de sus hombres a seguir a Hunter a su casa, pero debió de perderlo. Así que Reynolds volvió a sacarme la dirección a mí. Me dijo lo que me pasaría si no..., si descubría que Hunter había estado allí y yo no se lo había comunicado. —¿Volvió Hunter por allí entre esa noche y la noche en que lo mataron? — preguntó tío Am. —No, no regresó hasta al cabo de dos semanas, la noche en que lo mataron. Y esa noche pasó exactamente lo que conté en el interrogatorio, menos que llamé al número de teléfono. Caray, tenía que llamar. Si no, Reynolds me hubiera matado. —¿Habló personalmente con Reynolds? —No, no contestaron al teléfono. Llamé dos veces. Una un par de minutos después de entrar Hunter, y otra diez minutos más tarde. No contestaron. Me alegré lo indecible. No quería complicarme la vida y tenía que evitar que Reynolds tomara represalias. ¿Qué les parece? —No se preocupe por lo que nos parece a nosotros. No le crearemos problemas con Reynolds. ¿Qué le dijo a Reynolds cuando lo vio? —No lo he vuelto a ver. No ha venido más por el bar. Se puso en contacto con Hunter de algún otro modo. El, o alguno de sus hombres debía de ir siguiendo a Hunter aquella noche y esperó fuera mientras él estaba en el bar. Debía de estar... Sonó la alarma del despertador y los tres dimos un salto. El tío Am alargó el brazo hacia atrás y lo hizo callar. Echó la almohada otra vez encima de la cama y colocó el pequeño 32 sobre la cómoda. —¿Dónde vive Harry Reynolds? —preguntó. —No lo sé. Lo único que sé es ese número de teléfono. Wentworth tres-ochocuatro-dos. —¿A qué se dedica? —Sólo a cosas grandes. Bancos, nóminas, cosas así. Su hermano está en chirona, cadena perpetua, por un banco. Mi tío sacudió la cabeza con pesadumbre. —George, usted no debería mezclarse con gente como ésa. ¿Quiénes eran los que acompañaban a Reynolds la última noche que estuvo en el bar, la noche que entró Waliy Hunter? —A uno lo llamaban Holandés. Un grandullón. El otro era un pistolero pequeñito; no sé cómo se llama. El Holandés fue el que siguió a Hunter y lo perdió..., bueno, supongo que lo perdió, o Reynolds no hubiera tenido que regresar al día siguiente. —¿Es eso todo lo que puede contarnos, George? —preguntó mi tío—. Ahora que ha llegado hasta aquí, cuanto más mejor, ya me entiende. —Le entiendo. Si supiera más, se lo contaría. Espero que lo encuentren. Tienen un número de teléfono. Pero no le digan de dónde lo han sacado. —No se lo diremos, George. No se lo diremos a nadie. Ahora nos vamos y le dejamos dormir. Se dirigió a la puerta e hizo girar el picaporte para abrirla, pero se volvió hacia Kaufman un momento. —Mire, George, se supone que estoy colaborando con la policía en este asunto; puede que tenga que contarles algo. Ellos encontrarán a Reynolds más fácilmente que nosotros si el número de teléfono no sirve para nada. Si Bassett viene a verlo, dígale lo mismo que a mí, menos lo del número de teléfono. Sólo tenía que conseguir la dirección de Hunter, y Reynolds volvería a buscarla. Pero no volvió. Salimos al rellano y bajamos las escaleras. El aire fresco de la noche nos dio de lleno en la cara. «Ahora tenemos un nombre —pensé—. Sabemos a quién estamos buscando. Tenemos un nombre y un número de teléfono.» Esta vez nos íbamos a enfrentar a los peces gordos, no a gusanos como Kaufman. Y lo íbamos a hacer solos; tío Am no estaba dispuesto a dar el número de teléfono a Bassett. Debajo de la farola de la calle Oak, tío Am me miró y me preguntó: —¿Tienes miedo, chico? Tenía la garganta un poco seca y asentí con la cabeza. —Yo también —dijo—. Estoy muerto de miedo. ¿Se lo decimos a Bassett o nos diverimos un rato? —Intentemos divertirnos. El aire fresco nos producía una sensación estupenda. Yo había sudado. El cuello de la camisa me apretaba; me lo aflojé y me eché el sombrero hacia atrás. Se trataba de nuevo de una reacción, pero de una reacción diferente. Me sentía más alto. No era nerviosismo, como después de la difícil situación por la que habíamos pasado en la taberna. Nos dirigimos hacia el sur por la calle Wells sin decir nada. No necesitábamos decir nada. De algún modo, después de lo ocurrido, tío Am se había convertido en una parte de mí, y yo en parte de él. Recordé aquella frase: «Somos los Hunter», y pensé: «Lo conseguiremos. La policía no puede hacerlo, pero nosotros sí.» Ahora sabía que antes no lo había creído. Ahora lo creía. Ahora lo sabia. Tenía miedo, sí, pero era un tipo de miedo agradable, como cuando se lee un buen relato de fantasmas y los escalofríos te recorren la espalda, pero te gusta. Por la avenida Chicago nos dirigimos al este y pasamos por la comisaría de policía que tenía las dos luces azules junto a la puerta. Al pasar por delante miré hacia el interior y dejé de sentirme tan animado. Mamá y Gardie iban a pasarlo mal ahí dentro. ¿O las llevarían al Departamento de Homicidios del centro de la ciudad? Pero mamá no había sido. Bassett se equivocaba totalmente. Volvimos la esquina en dirección a la calle Clark y el tío Am preguntó: —¿Te apetece un café, chico? —Bueno —dije—. Pero ¿vamos a llamar a ese número esta noche? Se está haciendo tarde. —A partir de ahora se hace más temprano. ¿Qué importan unos minutos? Pedimos un plato de chile y un café cada uno en el garito que está justo al norte de Superior. Teníamos todo el final del mostrador para nosotros solos; dos mujeres de voz chillona estaban discutiendo en el otro extremo del mostrador sobre alguien que se llamaba Carey. El chile era bueno, pero a mí no me sabía bien. Pensaba en mamá. «Al menos no usan la manguera de goma con las mujeres», me dije. —Piensa en otra cosa, Ed. —¿En qué? —En cualquier cosa. ¿Qué más da? —Miró a su alrededor y sus ojos se posaron en el bolso que una de las mujeres había dejado encima del mostrador—. Piensa en bolsos. ¿Has pensado alguna vez en bolsos? —No. ¿Para qué? —Imagínate que eres diseñador de artículos de piel. En ese caso te interesarían mucho. ¿Para qué sirve un bolso? No es más que un sustituto de los bolsillos. Los hombres tenemos bolsillos, las mujeres no. ¿Por qué? Porque los bolsillos, llenos, echarían a perder la figura de una mujer. Le saldrían bultos en los sitios indebidos, o los que ya tuviera se la harían demasiado grandes, ¿no? —Supongo. —Mira, por ejemplo los pañuelos. Las mujeres llevan pañuelos en los bolsillos a veces, pero muy pequeños, mientras que los hombres los llevamos muy grandes. Y no es porque tengan menos mocos en las narices que los hombres; es porque un pañuelo grande haría un bulto grande. Pero volvamos a los bolsos. —Eso. Volvamos a los bolsos. —Cuanto más quepa en él, mejor bolso es, y cuanto más pequeño parezca, mejor. Bueno, ¿cómo diseñarías tú un bolso que fuera grande y pareciera pequeño? Uno que le hiciera decir a una mujer: «Oye, en este bolso cabe más de lo que parece.» —No lo sé. ¿Cómo? —El enfoque tendría que ser empírico. Diseñarías muchos basándote sólo en la apariencia y esperarías a que una mujer dijera que en uno de ellos cabían más cosas de lo que parecía. Entonces lo estudiarías para ver por qué, e intentarías poner lo mismo en los demás bolsos. Hasta puede que sea reducible a una ecuación. ¿Sabes álgebra, Ed? —No mucho —contesté—. Y al diablo los bolsos. Me hacen pensar en las carteras. ¿Crees que Bobby Reinhart no mentía cuando ha dicho que se la había dado Gardie? —Claro que no, chico. Si hubiera estado mintiendo, no hubiera acusado a alguien que estuviera tan cerca. Hubiera dicho que se la había encontrado o algo así. Pero no te preocupes. —Sí me preocupo. —Dios mío, ¿por qué? ¿No creerás que Gardie lo mató, le quitó la cartera y luego se la dio a Bobby? ¿O que fue Madge, y dejó la cartera por ahí o se la dio a Gardie? —Ya sé que no fue ninguna de las dos. Pero el asunto no está nada claro. ¿De dónde la ha sacado Gardie? —No se la llevó, eso es todo. Mucha gente se deja la cartera en casa cuando se va de juerga. Se meten unos cuantos dólares en el bolsillo y se dejan la cartera en casa. Gardie se la encontró y se quedó con el dinero que había dentro sin decir nada. Aun así fue una tontería regalar la cartera, pero si se tratara de algo peor no hubiera corrido el riesgo. Hubiera echado la cartera en el incinerador. —Eso es lo que debería haber hecho —dije yo—. No tiene dos dedos de frente. —Yo no estaría tan seguro. Conseguirá lo que quiere en la vida. La mayoría de la gente lo consigue. No todos, pero la mayoría sí. —Papá no lo consiguió. —No. Wally, no. —Hablaba despacio, como si escogiera las palabras una por una—. Pero existe una diferencia. Gardie es egoísta; no se complicará la vida por la misma causa que Wallie. Si se casa con quien no debe y le va mal, lo dejará y en paz. »Wally era leal, chico, incluso a las causas perdidas. No debería haberse casado nunca. Pero tu madre era una mujer de verdad, Ed, y con ella fue feliz. Murió antes de que él empezara a sentir el hormigueo. Y Madge lo atrapó de rebote. —Mamá es..., bueno, dejémoslo. Me di cuenta de que me iba a poner a defenderla sólo por lealtad. Si pensaba en mamá y papá, me acordaba de cosas, y tío Am tenía razón. Yo me había ablandado porque ahora ella tenía problemas y porque había cambiado, había cambiado mucho, desde que murió papá. Pero no debía engañarme, eso no duraría. Mamá había sido veneno para él, y hubiera sido veneno para cualquier hombre decente como papá. O como papá antes de que empezara a beber. E incluso sus borracheras eran sosegadas y no pendencieras. Terminé el chile y empujé el plato a un lado. —Espera un poco, chico. ¿Por qué no nos tomamos otro café? —Los pidió y continuó—: Estoy intentando decidir cómo debo enfocar lo del número de teléfono. Pienso mejor cuando estoy hablando de otra cosa. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? —¿De bolsos de mujer? —sugerí. —Te aburrían, ¿eh? —rió—. Eso es porque no sabes nada de ellos. Cuanto más se sabe de una cosa, lo que sea, más interesante te parece. Yo conocía a un tipo que trabajaba en el ramo del cuero; era capaz de hablar de bolsos toda la noche. Lo mismo que un feriante hablaría de ferias. —Adelante —dije—. Prefiero oir hablarde ferias que de bolsos. ¿Qué es la encerrona? —Es un espectáculo para conseguir dinero adicional, generalmente dentro del espectáculo de los fenómenos. Por ejemplo, pagas veinte centavos para entrar en el espectáculo de los fenómenos y el presentador te hace ir detrás del escenario y empieza otro rollo para anunciar que por veinte centavos más puedes ver un espectáculo especial en el interior, en un extremo de la carpa. ¿ Por qué? —Me acuerdo que en la feria le pediste a Hoagy que se hiciera cargo de tu juego de las pelotas. El dijo que estaba parado y que si Jake podía usar la encerrona después de Springfield que se buscara una danza del vientre. No entendí nada. —Vaya memoria, chico —rió el tío Am. —Si. También me acuerdo de una cosa que han dicho esta noche. Wenworth tres-ocho-cuatro-dos. ¿Has encontrado el enfoque ya? —Casi. Volviendo a Hoagy. Hoagy es el presentador de un espectáculo erótico. El rollo para conseguir dinero adicional en la carpa de los fenómenos es una conferencia erótica con modelos de carne y hueso, sólo para hombres. A veinte centavos por cabeza, y se les devuelve el dinero si no están satisfechos. —¿Qué quieres decir con modelos de carne y hueso? —Eso es lo que atrae a las moscas. Ellos también quieren saberlo. Tiene un buen discurso, pero se puede leer en cualquier libro que explique lo que debe saber un jovencito. Y usa modelos de carne y hueso, un par de chicas en traje de baño. Explica de qué tipo son, como excusa para tenerlas en el escenario. —¿Y las moscas no quieren que les devuelvan el dinero? —Unos cuantos, muy pocos. Se lo devolvemos y ya está. En una buena noche se saca cien dólares aparte de la nuez. —¿La nuez? —Los gastos generales, chico. Digamos que en un puesto te gastas treinta dólares al día; bueno, estás pagando la nuez hasta que has ganado esa cantidad. El resto son beneficios; has pagado la nuez. Me bebí lo que me quedaba del café y pregunté: —¿Por qué iba un ladrón de bancos a buscar a papá? —No lo sé, chico. Tendremos que averiguarlo. —Exhaló un suspiro y se levantó—. Vamos, en marcha. Bajamos por la calle Clark hasta el Wacker y subimos a su habitación. Antes de sentarse separó la silla de la pared y dijo: —Ponte detrás de mí, Ed, y agáchate hasta el auricular. Lo separaré un poco de mi oído para que escuches. Utiliza tu memoria con lo que se diga. —De acuerdo. ¿Qué enfoque vas a adoptar? —Ninguno. Improvisaré. Lo que diga dependerá de lo que digan ellos. —¿Y si dicen «diga»? —No lo he pensado. Esperaré a ver —dijo riendo entre dientes. Descolgó el auricular y cuando le dio el número a la telefonista usó una voz diferente. Era una voz grave, ronca, con una entonación completamente diferente. Pero la había oído en alguna parte. Al principio me sorprendió, pero luego la identifiqué. Estaba imitando la voz de Hoagy; habíamos hablado de Hoagy y era la primera voz que se le había ocurrido imitar. Era perfecta. Oí cómo marcaban el número. Me acerqué más y me apoyé en el respaldo de la silla para colocar el oído tan cerca del auricular como me fuera posible. Sonó tres veces y una voz de mujer dijo «diga». A veces resulta extraño cuánto se puede deducir, o al menos imaginar, de una voz. Sólo una palabra, pero se notaba que era joven, que era guapa y que era lista, en todos los sentidos de la palabra «lista». Sólo por el modo en que decía aquella única palabra, ya se ganaba la simpatía. —¿Quién... es? —preguntó mi tío. —Claire. Wentworth tres-ocho-cuatro-dos. —¿Qué tal, muñeca? —preguntó mi tío—. ¿Te acuerdas de mí? Soy Sammy. Parecía muy borracho. —Me parece que no —dijo la voz. Ahora era mucho más fría—. ¿Sammy qué más? —Vamos, claro que te acuerdas de mi. Sammy. El del bar, la otra noche. Mira, Claire. Ya sé que es muy tarde para llamarte, pero, cariño, acabo de ganar unas partidas. He invitado a los chicos a unas copas y no sé qué hacer con la pasta. Quiero dar un paseo: Chez Paree, el Medoc Club, a todas partes. Quiero que la mayor belleza de Chi venga conmigo. Hasta puede que le compre un abrigo de pieles, si le gusta la piel de conejo. ¿Qué te parece si te paso a buscar en un taxi y nos vamos...? —No —dijo la voz y colgó. —Maldita sea —dijo mi tío. —Ha sido un buen intento. Colgó a su vez el auricular y dijo: —Los buenos intentos ya no se pagan. Supongo que ya no sirvo para Romeo. Debería haberte dejado a ti. —¿A mí? ¡Dios mío, yo no sé nada de mujeres! —Por eso mismo. Chico, tú podrías tener las mujeres que quisieras. Mírate al espejo. Me reí, pero me volví para mirarme en el espejo de encima de la cómoda. —Sí que se me está poniendo amoratado el ojo. Maldito Bobby Reinhart. Tío Am me dedicó una mueca a través del cristal y dijo: —En ti resulta romántico. Consérvalo así; no te pongas un bistec encima. Bueno, ahora intentaremos una cosa que no funcionará. Marcó un número y pidió que lo pusieran con información de Wentworth. Preguntó a qué nombre estaba el tres-ocho-cuatro-dos y a qué dirección correspondía. Esperó un poco y luego colgó con un «Muy bien. Gracias», que sonaba poco animado. —No viene en la guía —me informó—. Ya me lo figuraba. —¿Qué hacemos ahora? —Empezamos por el lado contrario —dijo con un suspiro—. Averiguar qué se sabe de ese tal Harry Reynolds. Bassett sabrá algo de él, o se lo sacará al del depósito de cadáveres. Lo malo es que esperaba que ese número de teléfono nos proporcionara cierta ventaja respecto a Bassett. Bueno, mañana podemos intentarlo otra vez. Podemos ser un programa de radio por teléfono que da un premio de cien dólares a quien conteste la llamada de un número elegido al azar, sepa cuál es la capital de Illinois y nos diga su dirección. O podemos... —Oye, yo puedo conseguir la información sobre ese número. —¿Eh? ¿Cómo? Esos números que no vienen en la guía son muy difíciles de investigar. —La cuñada de Bunny Wilson, la mujer de su hermano, trabaja en la compañía telefónica, en el departamento que se ocupa de esos números. Le dio información sobre uno a Jake, el encargado del taller, en cierta ocasión. Para no crearle problemas a su cuñada, que se lo pida Bunny. —Chico, qué bien. ¿Cuánto tardará en conseguir la información? —Si encuentro a Bunny esta noche, nos puede dar la contestación mañana a mediodía, creo. Podría ver a su cuñada antes de que ella se fuera a trabajar, y ella lo podría llamar cuando saliera a comer. No puede llamar desde el trabajo para una cosa así. —¿Tiene Bunny teléfono? —Su patrona, pero él sólo está autorizado a usarlo durante el día. Yo puedo ir a su casa. Vive en la calle Halsted. —¿Ya habrá vuelto de trabajar ahora? —Supongo. Si no, esperaré. —De acuerdo, chico. Entonces nos separamos un rato. Toma diez dólares. Dáselos a Bunny y dile que se los dé a su cuñada para que se compre un sombrero nuevo o lo que quiera. Yo me voy a cazar a Bassett y a averiguar qué hemos sacado de la investigación judicial. Estará más tranquilo cuando sepa que hemos hecho hablar a Kaufman. O quizás ahora ya esté convencido de que iba por mal camino. —¿ Dónde nos encontraremos después? —Vuelve aquí. Le diré al recepcionista que te dé la llave si yo no he llegado todavía. Vete ya; yo voy a intentar localizar a Bassett por teléfono antes de empezar a correr detrás de él. Empecé a andar y tuve la suerte de ver que se aproximaba un tranvía nocturno, así que tardé sólo unos minutos en llegar a Halsted; desde allí me dirigí al sur hasta la casa en la que vivía Bunny. No tenía la luz encendida, lo cual quería decir que no estaba en casa o que estaba dormido. Pero subí de todos modos. El asunto tenía la suficiente importancia para despertarlo. No estaba; llamé a la puerta hasta asegurarme bien. Me senté en las escaleras a esperar y entonces me acordé de que generalmente se olvidaba de cerrar la puerta con llave; y así era, no estaba cerrada. Entré y encontré una revista que leer. Cuando dieron las cuatro me hice café en su cocinita. Lo preparé muy fuerte. Llegó a casa, tambaleándose por las escaleras, justo cuando yo acababa de preparar el café. No estaba demasiado borracho, sólo un poco, pero le hice tomarse dos tazas de café antes de decirle lo que quería. No le conté toda la historia, sólo lo suficiente para que supiera por qué necesitábamos la información sobre ese número. —Muy bien, Ed, muy bien. Y guárdate los diez dólares, ella me debe unos cuantos favores. Se los metí en el bolsillo y le dije que se los diera de todas formas. —¿ Puedes hablar con ella antes de que se vaya a trabajar? —le pregunté. —Claro, no hay problema. Vive muy lejos. Se levanta a las cinco y media. Me quedaré despierto y la llamaré a esa hora. Entonces me pondré el despertador a las once o así para no estar dormido cuando me vuelva a llamar. Tú me puedes llamar a partir de las doce. Me quedaré aquí hasta que llames. —Estupendo, Bunny. Gracias. —No tiene importancia. Oye, ¿vas a casa ahora? —Al Wacker. —Te acompaño un trecho. —Se miró el reloj—. Así cuando vuelva ya será hora de llamar desde el drugstore de la esquina. Pasamos por encima de la avenida Grand, por el puente. —Últimamente estás diferente, Ed. ¿Qué te ha hecho cambiar? Estás cambiado. —No lo sé. A lo mejor es el traje nuevo. —No. Quizá has crecido o algo así. Sea lo que sea, me gusta. Creo que podrás hacer cosas, Ed, si quieres. Y no quedarte estancado en la rutina, como yo. —Tú no estás estancado. Creía que ibas a montar un taller propio. —No sé, Ed. La maquinaria es muy cara. He ahorrado un poco, sí, pero cuando pienso en lo que me cuesta... Si tuviera el suficiente sentido común para no emborracharme, ahorraría más, pero no lo tengo. Ya he cumplido los cuarenta y sólo tengo ahorrado la mitad de lo que necesito. A este ritmo, ya seré viejo cuando pueda empezar a montarlo. Rió un poco, amargamente, y continuó: —A veces me apetece buscar una de esas casas de apuestas a lo grande donde no hay límite, y jugarme todo lo que tengo en el banco al blackjack. Al final habría ganado o perdido; tendría lo suficiente o no tendría nada. Y nada no sería mucho peor que la mitad de lo que necesito. Y quizá mejor. —¿Cómo va a ser mejor? —Entonces dejaría de preocuparme. Cada vez que me gastara veinticinco centavos en un whisky o diez centavos en una cerveza, no me dolería tanto. No me preocupa ir al infierno, Ed, pero me duele gastarme el dinero del billete. Seguimos andando en silencio un rato y luego dijo: —Es culpa mía, Ed. En realidad no tengo fuerza suficiente. Se puede conseguir casi cualquier cosa si se quiere con la suficiente intensidad, si se renuncia a otras cosas. Con lo que gano, y viviendo solo, podría ahorrar treinta dólares a la semana, fácilmente. Podría haber recogido el dinero hace años. Pero también quería divertirme. Bueno, pues ya me he divertido, ¿de qué me quejo entonces? Casi habíamos llegado al ferrocarril elevado y dijo: —Bueno, aquí doy media vuelta. Nos detuvimos y yo le sugerí: —Pasa por casa una tarde, Bunny, o tu próxima noche libre. Mamá..., mamá no tiene muchos amigos y se alegrará de verte. —Descuida, Ed. Gracias. Oye, ¿y si nos tomamos una copa en el bar de enfrente? Lo pensé un momento y luego dije: —Bueno. En realidad no quería tomar nada, pero noté que no sé por qué quería que tomara una copa con él. Había algo en el modo de decirlo. Nos tomamos una copa, sólo una, y nos separamos enfrente del bar. Yo crucé debajo del ferrocarril y me dirigí a la calle Clark. Empecé a preguntarme si mamá y Gardie estarían en casa o no; cuando llegué a Franklin me fui hacia el norte y atajé por el callejón de detrás de nuestra casa. Al entrar al callejón vi las ventanas de nuestra cocina, y la luz estaba encendida. No sabía si era la policía que aún estaba registrando, o mamá que había vuelto a casa, así que me quedé allí mirando hasta que vi a mamá pasar por delante de la ventana. Aún iba vestida, por lo cual supuse que no hacía mucho que estaba en casa. También vi a Gardie. Mamá iba y venía desde la cocina, así que deduje que acababan de llegar e iban a comer algo antes de acostarse. No quise subir. Bassett le debía de haber dicho a mamá que yo iba a pasar la noche con tío Am y no estaría preocupada por mí. Quizá se preocuparía si supiera que aún andaba por ahí. Salí del callejón y fui a parar a la calle Clark. Estaba amaneciendo y el cielo aclaraba por momentos. En el Wacker le pregunté al recepcionista si habían dejado una llave para mí. No la habían dejado; por lo tanto, tío Am debía de haber vuelto. Bassett estaba con él. Habían apartado el escritorio de la pared para poder sentarse uno a cada lado y estaban jugando a las cartas. Encima de la mesa había una botella. Bassett tenía los ojos brillantes. —¿Te encuentras mejor con el estómago lleno, chico? —me preguntó el tío Am. Me di cuenta de que me estaba advirtiendo de que no le había dicho a Bassett la verdad sobre adónde habla ido yo, y de que lo del número de teléfono era todavía un secreto. —Me he comido tres desayunos. Ahora ya tengo bastante para todo el día. —Gin rummy. A centavo el punto. Así que estáte calladito —dijo mi tío. Me senté en el borde de la cama y los miré jugar. Tío Am ganaba; le pasaba treinta puntos y dos casillas. Miré el papel donde apuntaban los tantos y vi que era la tercera partida; tío Am había ganado las dos primeras, pero Bassett ganó aquella mano. Bebió un buen trago de la botella y se volvió a mirarme mientras mi tío repartía las cartas de la siguiente mano. Tenía ojos de lechuza y dijo: —Ed, esa hermana tuya, alguien debería... —Recoge tus cartas, Frank —le interrumpió mi tío—. Terminemos la partida cuanto antes. Ya pondré yo a Ed al corriente después. Bassett cogió sus cartas. Se le cayó una y yo se la recogí. Por fin se las arregló y se tomó otro trago de la botella. Era de litro y casi estaba vacía. Bassett ganó aquella mano también. Pero tío Am hizo gin en la siguiente y ganó. —Ya basta —dijo Bassett—. Súmalo todo. Estoy cansado. Hizo ademán de sacar la cartera. —Déjalo. Son unos diez dólares por las tres partidas; añádelos a la cuenta de gastos. Mira, Frank, voy a ir a buscar algo para comer. ¿Por qué no descansas un poco? Ed se puede ir a casa. Cuando vuelva, si te has dormido, te despertaré. Bassett tenía los ojos brillantes y medio cerrados. De repente estaba sintiendo los efectos del whisky y estaba muy borracho. Se sentó en el borde de la cama balanceándose. Mi tío volvió a poner la mesa en su sitio. Miró a Bassett, hizo una mueca y le dio un empujoncito en el hombro izquierdo. Bassett cayó hacia atrás y hacia un lado, y su cabeza fue a parar a la almohada. Tío Am le levantó los pies y se los puso encima de la cama. Le desató los zapatos y se los quitó. También le quitó las gafas de montura de concha y el sombrero y los dejó encima de la cómoda. Le aflojó la corbata y le desabrochó el botón del cuello de la camisa. Entonces Bassett abrió los ojos y dijo: —Hijo de puta. —Claro —dijo mi tío, en tono conciliador—. Claro, Frank. Apagamos la luz y salimos. Mientras bajábamos en el ascensor le conté lo de Bunny y el número de teléfono y que tendríamos la información a partir de las doce. Inclinó la cabeza y dijo: —Bassett sabe que le ocultamos algo. Es un tipo listo. Es posible que vaya a ver a Kaufman él mismo y le haga cantar. —Tú asustaste bastante a Kaufman. Costará bastante hacerle cantar de nuevo. Nos tiene más miedo a nosotros que a ese Harry Reynolds. —Medité un momento y luego pregunté—: Oye, ¿qué hubiéramos hecho si hubiera sonado el despertador antes de que abriera la boca? —El ridículo, supongo —dijo encogiéndose de hombros—. ¿Qué te parece si desayunamos de verdad? —Me comería un buey. Fuimos a Thompson’s, que está en la esquina de Clark con Chicago, y mientras esperábamos nuestros huevos con jamón me contó lo que le había sacado a Bassett. Gardie había admitido haberle dado la cartera al chico Reinhart. Su explicación coincidía bastante con lo que había sugerido el tío Am. Papá tenía otra cartera, una vieja. Yo ya lo sabía. Lo que yo no sabía y Gardie sí era que últimamente, cuando salía de juerga, se dejaba la cartera buena y parte del dinero en casa. La había escondido detrás de unos libros de la estantería y se había llevado parte del dinero en la cartera vieja. —Supongo que empezó a hacerlo la otra vez que lo asaltaron. Le quitaron la cartilla de la seguridad social, el carnet del sindicato y todo lo que llevaba, incluida una buena cartera. Me imagino que supuso que si lo volvían a atracar o le quitaban la cartera, sólo se llevarían el dinero. Supongo que es fácil que lo asalten a uno en la calle Clark. —Sí —dijo el tío Am—. De todos modos, Gardie lo había visto esconder la cartera una vez y lo sabía. Así que la buscó y allí estaba, en la estantería, con veinte dólares dentro. Se imaginó que no le iba a hacer daño a nadie quedándoselos. —Claro, el que se encuentra una cosa tiene derecho a quedársela. Eso no me parece mal, ya me figuraba que lo haría, pero ¿por qué tenía que regalar la cartera y hacerme quedar en ridículo? Bueno, dejémoslo. Fue pura casualidad que yo viera la cartera que llevaba Reinhart. ¿ La creyó Bassett? —Después de revisar la estantería y comprobar que había polvo detrás de los libros y señales en el lugar en que había estado la cartera, exactamente donde ella había dicho. —¿Y de mamá qué? —Me parece que se ha convencido por fin de que no ha sido ella. Incluso antes de que me pusiera en contacto con él y le contara lo de Reynolds. Han registrado el piso bastante a fondo. No han encontrado ninguna póliza de seguros, ni ninguna otra cosa de interés. —¿Qué sabía Bassett de Reynolds, si es que sabía algo? —Había oído hablar de él. Existe, y todo lo que Kaufman nos ha dicho concuerda con lo que sabe Bassett. Cree que hay orden de arresto contra los tres. Harry Reynolds, el Holandés y el Torpedo. Se cerciorará, averiguará sus nombres y revisará sus expedientes. Le parece que buscan a los tres por el asalto de un banco de Wisconsin. Hace poco. De todos modos, ahora le interesa más ese ángulo del asunto que importunar a Madge. —¿Has emborrachado a Bassett a propósito? —Un hombre es como un caballo, Ed. Puedes llevarlo hasta el whisky, pero no puedes obligarlo a beber. No me has visto echarle el whisky por el gaznate, ¿verdad? —No —admití yo—. Tampoco te he visto apartarlo de él. —Tienes una mente retorcida y suspicaz. Pero es igual, ahora tenemos la mañana libre. Dormirá hasta el mediodía, y nos adelantaremos a él en lo de la compañía dc seguros. —¿Por qué te preocupas por eso ahora que tenemos la pista de Reynolds? —Chico, no sabemos por qué a Reynolds le interesaba tu padre. Presiento que si descubrimos por qué Wally tenía un seguro tan grande y lo guardaba en secreto, nos haremos una idea. Prefiero tener idea de qué va el asunto antes de enfrentarme a Reynolds. Tampoco podemos hacer gran cosa hasta que consigamos la información sobre el número de teléfono, así que no tenemos nada que perder, como no sea sueño. —¿Qué importa el sueño? —De acuerdo. Tú eres joven; sobrevivirás. Yo debería tener más sentido común, pero parece que no lo tengo. ¿Nos tomamos otro café? Miré el reloj del establecimiento y dije: —Falta más de una hora para que abran las oficinas. Voy a pedir el. café y luego me cuentas más cosas de lo que papá y tú hicisteis cuando estabais juntos. La hora pasó con bastante rapidez. 10 La Central Mutual resultó ser una filial de tamaño mediano de una compañía con sede en St. Louis. Ello nos beneficiaba; cuanto más pequeña fuera la compañía, más posibilidades había de que recordaran a papá. Solicitamos hablar con el director y nos pasaron a su despacho. Tío Am se encargó de hablar y explicó quiénes éramos. —No, así de pronto no lo recuerdo —dijo el director—. Pero consultaré nuestros archivos. Dicen que la póliza aún no ha aparecido. No importa, si está en el archivo y los pagos están al corriente. —Sonrió ligeramente y con aire despreciativo—. Aquí no estafamos a nadie. La póliza no es más que el recordatorio para el cliente de un contrato que existe y se mantendrá aunque su copia se pierda o sea destruida. —Lo sé —dijo mi tío—. Lo que nos interesa es averiguar si usted recuerda alguna circunstancia de la póliza. Por ejemplo, por qué su existencia era mantenida en secreto. Debió de dar una razón, alguna razón, al agente que le vendió la póliza. —Un momento —dijo el director. Salió de su despacho particular y volvió al cabo de unos minutos—. El encargado está buscando su expediente. Lo traerá personalmente y quizá recuerde al asegurado. —¿Es muy usual que alguien guarde en secreto una póliza como ésa? — preguntó mi tío. —Es bastante raro, pero no es la primera vez. El único caso que recuerdo de momento es el de un hombre que tenía un cierto complejo de persecución. Temía que sus parientes lo mataran si sabían que tenía un seguro. Sin embargo, paradójicamente, los estimaba y no quería dejarlos desamparados en caso de que muriera. Oh, no quería decir que se tratara del mismo caso... —Claro que no —dijo tío Am. Un hombre alto y de pelo canoso entró en el despacho con una carpeta en la mano. —Aquí está el expediente de Wallace Hunter, señor Bradbury —dijo—. Sí, lo recuerdo. Siempre venia aquí a pagar. Hay una nota en la carpeta que indica que no se le debía enviar correspondencia. El director cogió la carpeta y preguntó: —¿Hablaste alguna vez con él, Henry? ¿Le preguntaste por ejemplo por qué no se le debía enviar correspondencia? —No, señor Bradbury —contestó el hombre a la vez que negaba con la cabeza. —Gracias, Henry. El hombre alto se fue. El director empezó a hojear el expediente y dijo: —Si. Está al corriente. Hay dos pequeños préstamos para pagar la prima. Se deducirán del valor de la póliza, pero no ascienden a mucho. —Volvió otro par de páginas y continuó—: La póliza no se contrató en esta oficina. La mandaron desde Gary, Indiana. —¿Tendrán otro expedíente allí? —No. No hay nada más que un duplicado de éste en la oficina principal de St. Louis. La póliza nos fue transferida desde Gary cuando el señor Hunter vino a Vivir a Chicago. Por las fechas veo que fue sólo unas semanas después de que la póliza se contratara. —¿Aparece en la póliza algún detalle que no figure en el expediente? — preguntó tío Am. —No. La póliza es un impreso en el que se incluyen el nombre, la cantidad y la fecha. Dentro va pegada una fotocopia de la solicitud, pero el original de esa solicitud está aquí, en el expediente. La pueden ver si gustan. Le pasó al tío Am el expediente, abierto en un impreso rellenado a bolígrafo y a pluma, y yo me acerqué por detrás de la silla de mi tío para verla por encima de su hombro. Recordé mentalmente la fecha de la solicitud y la firma del agente que se la vendió: Paul B. Anderz. —¿Sabe usted si este agente, Anderz, aún trabaja en la oficina de Gary? — preguntó el tío Am. —No, no lo sé. Podemos escribirles y averiguarlo. —No importa. Gracias de todos modos. Querrá una copia del certificado de defunción, por supuesto —Sí. Antes de extenderle el cheque al beneficiario. La madre de este joven, supongo. —Su madrastra —Tío Am le devolvió la carpeta —se levantó—. Muchas gracias. Oh, a propósito, ¿los pagos eran trimestrales? El director volvió a hojear el expediente y dijo: —Sí, a partir del primer pago. Pagó una prima de un año por adelantado con la solicitud inicial. El tío Am le dio las gracias otra vez y nos marchamos. —¿Gary? —preguntó. —Sí. Podemos ir en el ferrocarril elevado, ¿verdad? —Sí. En menos de una hora, me parece. —Me detuve a pensar un momento y añadí—: Dios mío, a menos de una hora del Loop y no he vuelto por allí desde que nos marchamos. —¿Han ido alguna vez Wally o Madge? ¿De visita o algo así? Lo pensé y luego agité la cabeza. —No que yo recuerde. Me parece que ninguno de nosotros ha vuelto. Claro que yo tenía sólo trece años cuando vinimos aquí, pero me acordaría. —Dime... No, espera hasta que estemos en el tren. No abrí la boca hasta que nos hubimos sentado en el Gary Express. Entonces él dijo: —Bueno, chico, adelante. Relájate y cuéntame todo lo que recuerdes de Gary. —Iba a la escuela de la calle Doce. Gardie también. Yo estaba en octavo y ella en cuarto. Cuando nos marchamos, quiero decir. Vivíamos en una casita de madera de la calle Holman, a tres manzanas de la escuela. La escuela tenía una banda y yo quería entrar en ella. Prestaban instrumentos y yo elegí un trombón. Ya había llegado a aprender a tocar cosas fáciles, pero mamá no lo aguantaba. Lo llamaba «esa maldita bocina», y yo tenía que ir a la leñera a tocarlo. Cuando vinimos a Chicago vivíamos en un piso y no hubiera podido practicar aunque a mamá le hubiera gustado, así que... —Olvídate del trombón y vuelve a Gary —me interrumpió el tío Am. —Durante un tiempo teníamos coche, y durante un tiempo no. Papá trabajó en dos o tres imprentas distintas. Una temporada no trabajó porque tenía artritis en los brazos y nos endeudamos mucho. Me parece que nunca llegamos a pagar todas las deudas. Me da la impresión de que nos marchamos tan de repente porque no podíamos pagar algunas de las deudas que teníamos. —¿Os marchasteis de repente? —A mí me parece que sí. Quiero decir que no recuerdo que se hablara de ello. De pronto el camión llegó y se llevó los muebles, y papá tenía trabajo en Chicago y teníamos que marcharnos inmediatamente... Espera un momento... —Con calma, chico. Me parece que estamos llegando a algún sitio. ¡Dios mío, Ed, qué tonto he sido! —¿Tú? ¿Por qué? —Se me había pasado por alto mi mejor testigo porque lo tenía demasiado cerca para verlo —dijo riendo—. Olvídalo. Volvamos a Gary. —Ahora me acuerdo. Fue algo extraño entonces, pero se me había olvidado completamente hasta que he empezado a hablar del traslado. Yo no sabia que veníamos a Chicago hasta que llegamos aquí. Papá dijo que íbamos a Joliet; es un sitio que está a unos cuarenta kilómetros de Gary, igual que Chicago, pero al oeste en vez de al norte. Y me acuerdo que les dije a todos mis amigos que íbamos a Joliet, y luego resultó que era a Chicago. Papá dijo que le habían ofrecido un buen trabajo en Chicago y que había decidido no aceptar el de Joliet. Me acuerdo que me pareció algo extraño, incluso entonces. El tío Am tenía los ojos cerrados pero dijo: —Continúa, chico. Escarba todo lo que puedas. Lo estás haciendo muy bien. —Cuando llegamos a Chicago, nos instalamos exactamente en el mismo sitio en que vivimos ahora. Pero papá no podía decir la verdad sobre el trabajo de Chicago, porque las primeras semanas que pasamos en Chi él estaba casi siempre en casa. No siempre, pero lo suficiente para deducir que no trabajaba. Luego empezó a trabajar en la Elwood Press. —Vuelve a Gary, chico. Siempre vas a parar a Chicago. —Bueno, allí es donde fuimos a parar. ¿Qué quieres? ¿Que te cuente cuando Gardie tuvo las paperas, o qué? —Supongo que podemos dejar eso de lado. Pero sigue intentándolo. Escarba más. —Recuerdo vagamente algo de un tribunal. No me acuerdo cuál. —¿Algún acreedor os puso pleito? —Podría ser. No me acuerdo. Me parece que papá no trabajaba durante la última semana o dos que pasamos en Gary. Pero no me acuerdo de si había perdido el trabajo, lo habían despedido o qué. Oye, ésa fue la semana que nos llevó a todos al circo. —Y os sentasteis en un palco reservado. —Sí. ¿Cómo lo sabes? —¿No te das cuenta de lo que me has estado contando, chico? Utiliza lo que hemos averiguado esta mañana en la compañía de seguros como una pieza de rompecabezas, utiliza las otras cosas que acabas de contarme como piezas también, y ¿qué te sale? —Huimos de Gary. Nos fuimos de repente y sin decirle a nadie adónde íbamos. Incluso dejamos una písta falsa. Pero era porque teníamos tantas deudas, ¿no? —Chico, te apuesto un dólar. Intenta recordar a qué tiendas ibais cuando vivíais allí. Al menos el colmado. Recórrelas hoy y pregunta. Te apuesto un dólar a que Wally pagó en efectivo todo lo que debía antes de marcharse. —¿Cómo iba a pagar si no tenía trabajo? La mayor parte del tiempo no teníamos un céntimo. Y... ¡ Oh! —¿Empiezas a darte cuenta, Ed? —La póliza de seguros —dije—. Fue entonces cuando la contrató. Y pagó la prima de un año en efectivo. De cinco mil, serían más de cien dólares. Y necesitaría dinero para pagar el traslado, y el alquiler del piso nuevo. —Y —añadió mi tío— vivir varias semanas sin trabajar en Gary y varias más antes de empezar a trabajar en Chicago. Y llevaros a toda la troupe al circo. Ahora que ya estás sobre la pista, ¿qué más se te ocurre? —A Gardie y a mí nos compraron ropa nueva para empezar a estudiar en Chicago. Te has ganado el dólar, tío Am. Le cayó algo del cielo y debió de ser al menos tres semanas antes de marcharnos de Gary. Y tienes razón en lo de que debió de pagar las deudas con ello... Tenían que ser al menos..., pues quinientos dólares, quizás incluso mil. —Yo diría que mil. Seguro que Wally pagó las deudas; tenía ciertas manías respecto a eso. Bueno, chico, ya estamos llegando a Gary. A ver lo que averiguamos. Nos hicimos con una guía telefónica en la misma estación. Primero buscamos el número de la Central Mutual y tío Am entró en una cabina telefónica. Salió decepcionado. —Anderz ya no trabaja allí. Se marchó hace unos tres años. Lo último que saben de él es que estaba en Springfield, Illinois. —Eso está bastante lejos. Doscientos cuarenta kilómetros. Pero a lo mejor tiene el teléfono a su nombre. Es un nombre bastante raro; podríamos probar. —No creo que valga la pena, chico. Cuanto más pienso en ello, menos importante me parece. Quiero decir que no creo que Wally le contara nada. No le iba a contar de dónde había sacado el dinero. Debió de darle alguna razón para no querer que le mandaran correspondencia a casa, pero me apuesto lo que quieras a que no le dio la verdadera razón. Me parece que tenemos una pista mejor. —¿Cuál? —Tú, Ed. Quiero que sigas pensando. ¿Te acuerdas de cómo se va a donde vivíais antes? Asentí con, la cabeza. —El tranvia del East End. Se coge a una manzana de aquí. Lo tomamos y yo recordé la esquina donde había que bajar. Casi todo estaba igual. En la esquina estaba la misma tienda, y en la manzana y media que tuvimos que recorrer desde la parada los edificios apenas hablan cambiado. La casa estaba al otro lado de la calle. Era más pequeña de lo que yo la recordaba, Y necesitaba urgentemente una mano de pintura. No la debían de haber pintado desde que nosotros vivíamos en ella. —La valla es diferente. Antes había una más alta. —Vuelve a mirarla, chico —dijo tío Am riendo. Sí que era la misma. Me resultó extraño darme cuenta de que yo recordaba que llegaba a la altura del pecho. No era la valla lo que había cambiado; era yo. Cruzamos la calle. Apoyé la mano en la valla y un enorme perro policía se acercó corriendo por un lado de la casa. No ladraba, iba en serio. Aparté la mano y el perro no saltó la valía. Se detuvo gruñendo. —Parece que ya no soy bien recibido aquí. Seguimos andando despacio; el perro nos seguía desde el otro lado de la valla. Yo continué mirando la casa. Estaba estropeada. El porche se estaba hundiendo, los peldaños de madera estaban inclinados y uno se había roto. El jardín estaba lleno de porquería. Seguimos andando. El colmado de la esquina aún tenía el mismo nombre escrito en la ventana. —¿Por qué no entramos? —sugerí. El hombre que salió a atendernos me resultó familiar, pero me asaltó la misma extraña sensación. Era un hombre bajito y yo lo recordaba alto. Aparte de eso lo reconocí fácilmente. Pedí un paquete de cigarrillos y dije: —¿Se acuerda de mi, señor Hagendorf? Antes vivía en esta manzana. Me miró de cerca y unos segundos después dijo: —No serás el chico de los Hunter, ¿verdad? —Sí. Ed Hunter. —¡Qué sorpresa! —exclamó extendiendo la mano—. ¿Vuelves al barrio? —No, pero mi tío va a vivir cerca de aquí. Le presento a mi tío: señor Hagendorf, Ambrose Hunter. Va a vivir cerca de aquí y he querido venir a presentárselo. Tío Am le dio la mano al tendero y dijo: —Sí. Ed me ha indicado que debo hacer las compras aquí. He pensado que podría abrir una cuenta. —No vendemos a crédito, pero supongo que con usted podemos hacer una excepción. —Me dirigió una mueca y añadió—: Tu padre llegó a acumular una buena deuda algunas veces, pero me lo pagó todo antes de marcharse. —Le debíamos mucho, ¿verdad? —Más que ninguna vez. Algo más de cien dólares; no recuerdo exactamente. Pero me lo pagó todo. ¿Cómo van las cosas en Joliet? —Bastante bien —le contesté—. Bueno, hasta pronto, señor Hagendorf. Salimos de la tienda y dije: —No se te escapa nada, ¿eh, tío Am? ¿Eres el séptimo hijo de un séptimo hijo? Ah, y gracias por captar por dónde iban los tiros. He pensado que si no lo preguntábamos directamente... —Claro. Bueno, ¿qué más? —Vete a la parada del tranvía y espérame. Di un par de vueltas a la manzana, solo. Cuando pasaba por nuestra casa me quedaba en la acera de enfrente para que el perro no me distrajera siguiéndome desde el otro lado de la valla. Me detuve y me apoyé en un árbol. Desde allí se divisaba la casa y se veían las ventanas de la habitación del piso de arriba donde yo dormía, así como las ventanas del comedor. Me entraron ganas de llorar, pero me tragué el nudo que se me había hecho en la garganta y me concentré en intentar recordar cosas. Intenté ceñirme al último mes que pasamos allí. Durante una de esas últimas semanas, recordé, papá no trabajaba, exactamente; sin embargo, no estaba en casa. Estuvo unos días ausente día y noche, haciendo algo. Pero no fuera de la ciudad, ¿o sí? No. Lo recordé y me pregunté cómo no se me había ocurrido hasta entonces. Quizá la razón era que, no sé por qué, nunca se había vuelto a hablar de ello. Me parecía que papá se había esforzado por no volver a mencionarlo, ahora que me acordaba. Fui adonde tío Am me estaba esperando. Se acercaba un tranvía. Le hice una señal y subimos a él. Mientras nos dirigíamos al centro de la ciudad le dije: —Jurado. Papá tuvo que hacer de jurado poco antes de marcharnos. —¿En qué tipo de caso? —No lo sé. Nunca hablaba de ello. Podemos consultar los archivos de algún periódico para ver qué ocurrió por aquel entonces. Supongo que por eso yo lo había olvidado: nunca hablaba de ello. Miró el reloj. —Llegaremos al centro a mediodía. Primero puedes llamar a Bunny Wilson para lo del número de teléfono. Nos hicimos con cambio abundante para que pudiera echar muchas monedas si era necesario, y llamé a Bunny. Hice la llamada desde el vestíbulo de un hotel tranquilo y dejé la puerta de la cabina abierta para que tío Am oyera también. —Lo tengo —dijo Bunny—. Está a nombre de Raymond, apartamento cuarenta y tres, edificio Milan Towers. Es un hotel de la calle Ontario, entre el bulevar Michigan y el Lake. —Me parece que sé dónde es. Muchísimas gracias, Bunny. —De nada, Ed. Ojalá pudiera ayudaros más. Si puedo hacer algo, lo que sea, dímelo. Pediré una noche libre en el trabajo si me necesitas. ¿Cómo os van las cosas? Oye, cuando me ha avisado la señora Horth ha dicho que era conferencia. ¿Desde dónde llamas? —Desde Garay. Hemos venido a ver a un individuo llamado Anderz, que le vendió a papá esa póliza de seguros. —¿Qué póliza? Se me había olvidado que no le había contado lo de la póliza. Se lo conté y dijo: —¡Mira por dónde! Bueno, supongo que es una buena noticia para Madge. Me preocupaba cómo se las iba a arreglar. Eso la ayudará mucho a empezar por su cuenta. ¿Habéis visto al hombre ese? —No. Se fue a Springfield. Y no vamos a seguirlo. Probablemente no averiguaríamos nada de todas formas. Vamos a volver a Chicago. Bueno, gracias otra vez y adiós. En la sede del Gary Times nos enseñaron el volumen que incluía la fecha que buscábamos. No nos costó nada encontrarlo. Estaba en la primera página. Era la semana del juicio de Steve Reynolds por asalto a un banco. El juicio duró tres días y terminó con el veredicto de culpabilidad. Le echaron cadena perpetua. Un tal Harry Reynolds, hermano suyo, había sido testigo para la defensa y habla intentado proporcionarle una coartada. Evidentemente la coartada fue desechada, pero, por alguna razón que no se mencionaba en el periódico, no hubo juicio por perjurio. El abogado defensor fue Schweinberg, un famoso criminalista que según recordé había sido expulsado del colegio de abogados hacía un año. Con las crónicas diarias del juicio había también fotografías. Una de Steve Reynolds y otra de Harry. Las estudié bien hasta asegurarme de que los recordaba, especialmente a Harry. Terminamos y devolvimos el tomo encuadernado. Dimos las gracias y nos marchamos. —Me parece que ya podemos volver a Chicago —dijo el tío Am—. No conocemos los detalles, pero ya tenemos bastante. El resto nos lo podemos imaginar casi todo. —¿Y qué es lo que no nos podemos imaginar? —Por qué pudo esperar tres semanas después del juicio para largarse. Mira, esto es lo que yo supongo. A WaIly le toca estar en el jurado de Reynolds. Este Scheweinberg fue expulsado por sobornar a los jurados, eso es lo que hacía. De algún modo llegó hasta Wally y le dio mil dólares, más o menos, para que votara en favor de la inocencia. Sólo podía aspirar a dividir al jurado y conseguir un juicio nulo basándose en las pruebas. »Wally lo aceptó y... lo traicionó. Wally era capaz de hacerlo. Debió de hacerlo. Sacó mil dólares de alguna parte. Inmediatamente después del juicio se gasta una parte en una póliza de seguros..., de la envergadura suficiente para que Madge no tuviera que preocuparse del dinero hasta que vosotros hubierais terminado el colegio. Luego se largó de Gary y camufló sus huellas para que no pudieran seguirlo. No sé por qué esperó tres semanas; algo debía de protegerlo durante todo ese tiempo. Quizá tuvieran encerrado a Harry Reynolds durante unos días mientras intentaban acusarlo de perjurio o de complicidad, y luego lo soltaron. Y con Harry suelto, Wally sabía que lo buscaría. —¿Supones que mamá lo sabia? Se encogió de hombros. —Supongo que sabría algo, pero no mucho. Sabemos que no le dijo nada de la póliza de seguros que había contratado. Quizá no sabía nada. Le podía decir que le había tocado la lotería para justificar el dinero extra. Quizá le dejó pensar que os ibais de Gary para escapar de las deudas que había pagado sin que ella lo supiera. —No tiene sentido, ¿verdad? —dije yo—. Es lo suficientemente honrado para pagar unas deudas que podía haber dejado sin pagar, ya que se marchaba de todas formas, pero acepta el soborno de unos gángsters. —Hay una diferencia, chico. Wally consideraría que no está mal engañar a un ladrón. Caray, yo no sé si tenía o no razón en eso y no me importa. Hacia falta tener buenas agallas para aceptar dinero por una cosa así y luego no cumplir lo convenido. Mientras íbamos camino de Chicago casi no hablamos. En el Loop transbordamos a un Howard Express y nos apeamos en Grand. —Más vale que me vaya a casa, me bañe y me ponga ropa limpia. Estoy pegajoso —dije. Tío Am asintió con la cabeza y dijo: —Mira, chico, no podemos seguir toda la vida sin dormir. Vas y te echas una siesta además. Ya son casi las dos. Duermes un rato y te pasas por el hotel a eso de las siete o las ocho. Le echaremos un vistazo al Milan Towers esta noche, pero no debemos estar atontados cuando lo hagamos. Cuando llegamos a casa, yo subí y tío Am siguió camino hasta el Wacker. La puerta estaba cerrada con llave y tuve que abrirla. En cierto modo me alegraba de que no hubiera nadie en casa. Al cabo de veinte minutos ya me había dado un baño y estaba en la cama. Puse el despertador a las siete. Cuando sonó y me despertó, oí voces en la sala de estar. Me puse el resto de la ropa y salí. Eran mamá y Gardie, y Bunny estaba con ellas. Acababan de cenar y mamá dijo: —¡Hola, extraño! También me preguntó si quería cenar, y yo le contesté que iba a buscarme una taza y tomaría café. Volví con la taza y me acerqué una silla. No podía evitar mirar a mamá. Había ido a un salón de belleza y estaba muy cambiada. Llevaba un vestido negro, nuevo, pero la favorecía mucho. Iba un poco maquillada, no demasiado. «Dios mío —pensé—, está muy guapa cuando va arreglada.» Gardie tampoco estaba mal, pero me puso mala cara cuando me miró. Me dio la impresión de que me guardaba rencor por el asunto de la cartera y mi pequeña pelea con Bobby Reinhart. —Hablaban de ir a Florida, Ed —dijo Bunny—, en cuanto cobren el dinero del seguro. Yo les digo que deben quedarse aquí, donde tienen amigos. —¿Amigos? ¡Tonterías! ¿Quién más, aparte de ti? Ed, me han dicho que has estado en Gary esta mañana. Has visto nuestra antigua casa —comentó mamá. —Sólo desde fuera —contesté. —Desde luego, era una pocilga. Este piso está bastante mal, pero lo de Gary era una pocilga. Yo no dije nada. Me puse azúcar y leche en el café que mamá acababa de servirme. No estaba muy caliente, así que me lo bebí de un trago y dije: —He quedado con tío Am. Me tengo que marchar. —Vaya, Ed, contábamos contigo para jugar a las cartas —dijo Bunny—. Cuando nos hemos dado cuenta de que estabas en casa, Madge ha mirado tu despertador y ha visto que te ibas a levantar a las siete. Pensábamos que te ibas a quedar. —Quizá pueda volver con el tío Am. Ya veremos. Me levanté y Gardie preguntó: —¿Qué vas a hacer, Eddie? No quiero decir ahora, sino en general. ¿Vas a volver al trabajo? —Claro que voy a volver al trabajo. ¿Por qué no? —Pensaba que a lo mejor querrías venir a Florida con nosotras, eso es todo. Así que no quieres, ¿eh? —Supongo que no. —El dinero es de mamá. No sé si lo sabes, pero la póliza la nombraba a ella beneficiaria, de modo que es suyo. —¡Gardie! —exclamó mamá. —Ya lo sé. No quiero nada de dinero. —Gardie no debería haberlo expresado de ese modo, Ed. Lo que quiere decir es que tú tienes trabajo, y yo tengo que seguir pagando el colegio hasta que termine y... —Es igual, mamá —le dije—. De verdad, ni se me había ocurrido aspirar a una parte del dinero. Yo estoy bien como estoy. Bueno, adiós. Adiós, Bunny. —Espera un momento, Ed —me gritó Bunny, y me alcanzó en el pasillo, ya junto a la puerta. Sacó un billete de cinco dólares y dijo—: Trae a tu tío, Ed. Me gustaría conocerlo. Y trae unas cervezas también. Toma el dinero. No cogí el dinero y repliqué: —En serio, Bunny, no puedo. Me gustaría que lo conocieras, pero otra vez será. Esta noche tenemos que resolver un asunto. Estamos..., bueno, ya sabes lo que estamos haciendo. Sacudió la cabeza lentamente y dijo: —No vas a sacar nada. Déjalo. —Quizá tengas razón, Bunny. Pero ahora que ya hemos empezado, vamos a seguir hasta el final. Es un poco tonto supongo, pero así es. —¿Y si dejarais que yo os ayudara? —Ya nos has ayudado. Nos has ayudado mucho al conseguir esa información. Si sale algo más ya te lo diré. Muchas gracias, Bunny. En el hotel, encontré a tío Am afeitándose con una maquinilla eléctrica enchufada junto al espejo de la cómoda. —¿Has dormido? —preguntó. —Sí, mucho. —Le miré la cara en el espejo. Estaba algo hinchada y tenía los ojos enrojecidos. Le pregunté—: Tú no, ¿verdad? —Cuando empezaba a dormirme, vino Bassett y me despertó. Nos fuimos a tomar una copa y nos sonsacamos el uno al otro. —¿Del todo? —No lo sé. Me parece que aún se guarda algo, pero no sé qué. De hecho no me sorprendería, Ed, que nos estuviera engañando, pero no logro descubrir en qué. —¿Y cómo le ha ido a él contigo? —Bastante bien. Le he contado lo de Gary, el juicio, el dinero extra que tenía Wally... Se lo he contado todo menos la dirección del Milan Towers y el número de teléfono. Tengo la corazonada de que él se está guardando algo más importante que esto. —¿Como por ejemplo? —Ojalá lo supiera, chico. ¿Has visto a Madge? —Se va a Florida. Gardie y ella, las dos. En cuanto cobren el seguro. —Que tengan suerte. Caerá de pie, chico. Ese dinero no le durará más de un año. Pero entonces ya tendrá otro marido. Aún tiene buen tipo y, si no recuerdo mal, era seis o siete años más joven que Wally. —Treinta y seis, me parece. —Bassett y yo nos tomamos unas copas y cuando me deshice de él ya no me quedaba tiempo para dormir antes de que llegaras, así que me fui a inspeccionar el Milan Towers. Ya tenemos algo ganado. Se sentó en la cama y se recostó.. —En el apartamento cuarenta y tres vive una chica sola —dijo—. Se llama Claire Raymond. Un plato muy suculento, según el camarero. El marido no está. Al camarero le parece que están separados. Incluso piensa que la ha abandonado; pero el alquiler está pagado hasta fin de mes, así que está viviendo sola y allí, al menos hasta esa fecha. —¿Has averiguado si...? —Sí. Raymond es Reynolds. Concuerda con la descripción por lo menos. Y había estado en el bar con un par de amigos que podrían ser el Holandés y Benny. —¿Benny? —El Torpedo. Bassett me dijo cómo se llamaba. Había consultado el expediente de la policía y me dio algo de información. Benny Rosso. El Holandés se apellida Reagan. No han aparecido por el Milan en una semana. Es decir, desde un día o dos antes de la muerte de Wally. —Supongo que eso quiere decir algo. —No lo sé —dijo después de bostezar. Tendremos que preguntárselo. Bueno, supongo que debemos irnos. —Descansa. Tengo que salir al pasillo. —Bueno, no te caigas por el agujero. Salí y cuando volví dormía como un lirón. Me quedé pensando un momento. Había hecho nueve décimos del trabajo él solo; yo no había hecho más que seguirle los pasos. ¿Es que no iba a tener el seso y la fortaleza suficiente para hacer algo por mí mismo una vez? Especialmente cuando él necesitaba dormir y yo no. Respiré hondo y solté el aire lentamente. «Allá voy», me dije a mí mismo, y apagué la luz. Me marché sin despertarlo y me encaminé al Milan Towers. 11 Aflojé el paso porque se me ocurrió que no sabía lo que iba a hacer. Aún era pronto y tenía hambre, así que me detuve a cenar. Cuando hube terminado todavía no tenía idea. Pero me fui al Milan Towers. Había en la esquina del edificio una cafetería que se comunicaba con el vestíbulo. Entré y me senté en la barra. Era lujosísima. Iba a pedir una cerveza, pero hubiera hecho el ridículo pidiendo una cerveza en un sitio como aquél. Me eché el sombrero ligeramente hacia atrás y adopté aires de suficiencia. —Whisky de centeno —le dije al camarero. Me acordé de que George Raft, cuando hacia de Ned Beaumont en la película La llave de cristal, siempre pedía whisky de centeno. Intenté emular a George Raft. El camarero hizo girar hábilmente el vaso en la barra y lo llenó con una botella de Old Overholt. —¿Agua? —preguntó. —Sí. Me devolvió treinta y cinco centavos del billete de dólar que había dejado en la barra. «No tengo que correr a beberlo», pensé. Sin volverme, estudié el local a través del espejo que había detrás de la barra. «¿Por qué tienen espejos todos los bares?», me pregunté. Lo lógico es que cuando alguien se emborracha no le apetezca en absoluto verse en un espejo. Al menos la gente que bebe para escapar de sí misma. Por el espejo alcanzaba a ver lo que había al otro lado de la puerta que comunicaba con el hotel. Distinguí un reloj. Las agujas se veían al revés en el espejo y tardé un poco en descifrar que eran las nueve y cuarto. «A las nueve y media —pensé— haré algo. No sé qué, pero empezaré. »El primer paso consistirá en entrar en el vestíbulo y llamar arriba. Pero ¿qué voy a decir?» Entonces me arrepentí de no haber despertado a tío Am o haberlo esperado. Quizá no haría más que embarullar las cosas. Como cuando le di el puñetazo a Reinhart. Volví a recorrer el local con la vista, a través del espejo. En el otro extremo de la barra habla un hombre solo. Parecía un próspero hombre de negocios. Me pregunté si lo sería de verdad. Igual podía ser un gángster. Y el italiano bajito y moreno que estaba sentado en el reservado podía ser un comisionista, aunque parecía un torpedo. Incluso podía ser Benny Rosso. Podía preguntárselo, pero si lo era y él iba armado y yo no... Quizá lo era y no me lo quería decir. Me tomé un sorbo del whisky de centeno y no me gustó, así que me lo bebí todo de un trago para terminarlo cuanto antes, e inmediatamente apuré el agua para evitar profanar aquella elegante y reluciente barra explotando encima. Confié en que nadie se hubiera dado cuenta de mi falta de dignidad representada por el rápido recurso al agua. Miré el reloj que se veía al revés en el espejo y me pareció que marcaba las tres y treinta y uno, así que calculé que serian las nueve y veintinueve. El camarero iba a volver a pasar por donde estaba yo, pero sacudí la cabeza. Me pregunté si me habría visto casi ahogarme al beber. Me sentía ridículo; sin embargo me quedé allí sentado un minuto más y luego me levanté y me dirigí a la puerta del vestíbulo. Tenía la sensación de que me colgaba el faldón de la camisa y todo el mundo me miraba. Seguro que tartamudearía cuando hablara por teléfono y lo fastidiaría todo. Me salvó la máquina de los discos. Estaba entre la barra y la puerta, contra la columna cuadrada que se levantaba en el centro de la habitación. Resultaba vistosa, brillante y llamativa, incluso en aquella sala tan elegante. Me detuve a mirar qué canciones tenía y saqué una moneda del bolsillo. Elegí una de Benny Goodman e introduje la moneda por la ranura. Me quedé mirando cómo la máquina sacaba el disco del montón y colocaba la aguja. Cuando empezó a tocar cerré los ojos y permanecí allí de pie absorbiendo la introducción sin mover un músculo, pero abandonando todo el cuerpo a la música. Luego volví a abrir los ojos y salí al vestíbulo, montado en el agudo gemido del clarinete, borracho como una cuba. Pero no a causa del whisky de centeno. Me encontraba estupendamente. No me sentía infantil, no me sentía ridículo, y el faldón de la camisa ya no me colgaba. Podía responder debidamente en cualquier situación que tuviera probabilidad de presentárseme y en la mayoría de las que fueran improbables. Entré en la cabina de teléfonos y marqué W-E-N-3-8-4-2. Oí sonar el timbre, el chasquido del auricular y una voz de chica. Era la misma voz que me había gustado la noche anterior. —Soy Ed, Claire. —¿Qué Ed? —No me conoces, pero estoy llamando desde el vestíbulo de tu casa. ¿Estás sola? —Sí. ¿Quién eres? —¿Te dice algo el nombre de Hunter? —¿Hunter? No. —¿Y el nombre de Reynolds? —¿Quién eres? —Me gustaría explicártelo. ¿ Puedo subir? ¿O prefieres que nos encontremos en el bar y tomemos una copa? —¿Eres amigo de Harry? —No. —No te conozco. No veo por qué tengo que encontrarme contigo. —Es el único modo de que me conozcas. —¿Conoces a Harry? —Soy un enemigo de Harry. —Oh. Esto la desorientó un momento. —Voy a subir —dije yo—. Abre la puerta pero no quites la cadena. Si no te parezco el hombre lobo, o cualquier otra clase de lobo, a lo mejor quitas la cadena. Colgué antes de que me dijera que no. Pensé que le había despertado la curiosidad lo suficiente para que me dejara entrar. No quería dejarle tiempo para que recapacitara ni para que llamara por teléfono. No esperé el ascensor; subí a pie los tres pisos. No había llamado a nadie porque estaba en la entrada esperando. Había dejado puesta la cadena y tenía la puerta abierta diez centímetros. Ella estaba detrás, mirando hacia afuera. De ese modo podría verme recorrer el pasillo y hacerse una idea mejor que si abría después de que llamara yo. Era joven y era una maravilla. Me di cuenta incluso a través de los diez centímetros de puerta abierta. Era el tipo de chica que obliga a silbar dos veces. Conseguí recorrer el pasillo sin tropezar en la moqueta. Mantuvo la indiferencia de su mirada, pero quitó la cadena cuando llegué. Abrió la puerta y entré. No había nadie esperando detrás de la puerta con un saco de arena, así que pasé a la sala de estar. Era una habitación bonita, pero me recordaba un decorado de película. Había un hogar con morillos de bronce y una percha para colgar un atizador y una pala refinados y relucientes, pero nunca se había encendido fuego en aquel hogar. Enfrente había un sofá que parecía cómodo. También había lámparas y cortinas y toda clase de cosas; no puedo describirla, pero era una habitación bonita. Pasé a la parte delantera del sofá y me senté. Adelanté las manos hacia la chimenea y me las restregué como si estuviera calentándomelas. —Hace una noche espléndida —dije—. Hay dos metros de nieve en el bulevar. Mis perros esquimales han caído agotados antes de llegar a Ontario. El último kilómetro he tenido que recorrerlo a gatas. —Me restregué las manos un poco más. Ella estaba de pie en el extremo del sofá mirándome, con los brazos en jarras. Tenía los brazos bonitos para llevar un vestido sin mangas; y llevaba un vestido sin mangas. —Me imagino que no tienes prisa —declaró. —Tengo que tomar un tren del miércoles dentro de una semana —repliqué. Hizo un ruidito que debía de ser un resoplido de la gente bien educada y dijo: —En ese caso supongo que querrás tomar una copa. Se agachó y abrió un armario que quedaba a la izquierda de la chimenea, en el que aparecieron una hilera de botellas y una hilera de vasos. Había vasitos para medir licor, cucharillas largas para revolver, una coctelera y, pongo a Dios por testigo, a un lado había un frigorífico en miniatura con tres bandejas de cubitos de hielo. —¿Qué pasa, no tiene radio? —pregunté. —Al otro lado de la chimenea. Radio y gramófono. Miré al otro lado. —¿A que no tienes ningún disco? —¿Vas a tomar una copa o no? Volví a mirar la hilera de botellas y decidí no tomar ningún combinado. A lo mejor me lo hacía preparar a mí y no sabía. —El borgoña va bien con la moqueta granate. No la mancha. —Si eso es lo que te preocupa, puedes tomarte una créme de menthe. Los muebles no son míos. —Pero tienes que vivir con ellos. —Sólo hasta la semana que viene. —Entonces olvidemos el borgoña; nos tomaremos una créme de menthe. Cogió un par de copitas de licor del estante superior y las llenó de créme de menthe. Me entregó una. Vi una tabaquera de madera de teca en la repisa de la chimenea. Le di uno de sus propios cigarrillos y se lo encendí; encendí otro para mi, me senté y tomé un sorbo del licor. Sabia a caramelo de menta y parecía tinta verde. Decidí que me gustaba. Ella no se sentó. Se quedó de pie, apoyada en la repisa de la chimenea mirándome. Todavía persistía en su indiferencia. Tenía un pelo negro azabache que era a la vez liso y ondulado. Era esbelta y casi tan alta como yo. Tenía los ojos claros y serenos. —Eres muy guapa —dije. Un extremo de su boca se crispó ligeramente y preguntó: —¿Por eso me has telefoneado? ¿Para decírmelo? —Entonces no lo sabia. No te había visto nunca. No, no quería hablar contigo por eso. —¿Qué tengo que hacerte para que empieces a hablar? —Una copa siempre ayuda. Y me encanta la música. ¿Tienes algún disco? Le dio una gran chupada al cigarrillo y dejó salir el humo por la nariz lentamente. Luego dijo: —Si te pregunto cómo te has puesto morado ese ojo, supongo que me contestarás que te ha mordido un San Bernardo. —La pura verdad. Me pegó un hombre. —¿Por qué? —No le caía bien. —¿Le devolviste el golpe? —Sí. Se rió. Era una risa espontánea. —No sé si estás loco o no. No sé qué creer. ¿Qué es lo que quieres? —La dirección de Harry Reynolds. Frunció el entrecejo y declaró: —No la tengo. No sé dónde está. Y tampoco me importa. —Estábamos hablando de discos. ¿Tienes...? —Deja eso. Quiero saber por qué estás buscando a Harry. Respiré hondo y me apoyé en el respaldo. —La semana pasada mataron a un hombre en un callejón. Era mi padre, un impresor. Yo soy aprendiz de impresor. No soy tan mayor como parezco. Mi tío trabaja en una feria. Él y yo estamos intentando encontrar a Harry Reynolds, para entregárselo a la policía por haber matado a mi padre. Mi tío habría venido conmigo, pero está durmiendo. Es estupendo, te caería bien. —Te las arreglas mejor con monosílabos. En lo del ojo morado decías la verdad. —Entonces volvamos a los monosílabos. Tomó otro sorbo del licor y siguió mirándome por encima del borde del vasito. —De acuerdo. ¿Cómo te llamas? —Ed. —¿Sólo Ed? ¿Nada más? —Hunter. Eso son dos silabas. Intentaba limitarme a Ed. Ha sido culpa tuya. —¿De verdad estás buscando a Harry? ¿Por eso has venido? —Sí. —¿Para qué lo quieres? —Eso serán cinco silabas. —Adelante. —Para matarlo. —¿Para quién trabajas? —Para un hombre. Su nombre no te diría nada, de lo contrario te lo diría. —Aún no se te ha aflojado la lengua lo suficiente. Tendremos que tomar otra copa —volvió a llenar los vasos. —Y música —le dije—. La música amansa a las fieras. ¿Y esos discos, si es que tienes alguno? Volvió a reírse y se dirigió al otro extremo de la habitación. Descorrió una cortina y apareció un estante lleno de discos. —¿Qué quieres que ponga? Aquí lo tengo casi todo. —Dorsey —Los dos. ¿Cuál quieres? —El del trombón. Sabia que quería decir Tommy. Sacó los discos y los colocó en el aparato que conectó en automático. Regresó y se situó delante de mi. —¿Quién te ha mandado aquí? —Quedaría bien decir que me ha mandado Benny, pero no me ha mandado él. Benny y el Holandés me caen igual de bien que Harry. No me ha mandado nadie, Claire. He venido por mi cuenta. Se inclinó hacia mi y me tocó a ambos lados de la chaqueta, donde podía llevar la pistolera. Se volvió a enderezar frunciendo el entrecejo. —Ni siquiera llevas una... —Calla. Quiero oir a Dorsey. Se encogió de hombros, tomó el vaso que había dejado en la repisa de la chimenea y se sentó en el sofá, a la distancia suficiente para indicarme que no se me permitía insinuarme. No lo hice. Quería, pero no lo hice. Esperé a que el gramófono terminara los cuatro discos y entonces dije: —¿Y si te ofrezco dinero? Por la dirección de Harry, quiero decir. —No la sé, Ed. Se volvió y me miró. —Escucha. Esta es la verdad y no me importa si la crees o no. He terminado con Harry y con..., con todo lo que representa. He vivido aquí dos años y lo único que me queda es el dinero suficiente para volver a casa. Mi casa es Indianápolis. »Me voy a ir allí y voy a buscar trabajo y a vivir en una pensión con una sola almohada en la cama. Volveré a aprender a vivir con veinticinco dólares a la semana. O lo que sea. A lo mejor esto te parece extraño. —No especialmente. Pero una reserva en el banco ¿no seria un buen comienzo para...? —No, Ed. Por dos razones muy buenas. Primero, una traición no sería un comienzo muy bueno que digamos. Segundo, no sé dónde está Harry. Hace una semana que no lo veo; no, casi dos semanas. Ni siquiera sé si está en Chicago. Ni me importa. —En ese caso... Me levanté y me acerqué al estante de los discos. Había un álbum de melodías antiguas interpretadas por Jimmy Noone. Wang Wang Blues, Wabash Blues. Había oído hablar mucho de Jimmy Noone, pero nunca había oído un disco suyo. Llevé el álbum al gramófono, averigüé cómo se ponía en marcha y me quedé mirándolo hasta que el primer disco empezó a sonar. Era una música buenísima. Le alargué una mano a Claire y ella se levantó y se acercó a mí. Bailamos. Era una melodía melancólica. Muy, muy melancólica. Ya nadie la toca así. Me emocionó. Hasta que la música no dejó de sonar no me di cuenta de que tenía a Claire en los brazos, y que no luchaba por deshacerse de mí y que besarla iba a ser la cosa más natural del mundo. Lo fue. Y allí, en el silencio que reinaba entre disco y disco, en el silencio de aquel beso, oímos una llave que giraba en la puerta. Ella se había soltado de mis brazos casi antes de que yo identificara el sonido. Se acercó un dedo a los labios en un gesto rápido y me señaló una puerta entreabierta justo a la izquierda del bar. Entonces dio media vuelta con toda celeridad y se dirigió al pasillito que comunicaba con la puerta de entrada al apartamento..., la puerta en la que la llave había girado, la puerta que se abría en aquel momento. Tampoco es que yo fuera lento. Cogí mi vaso y mi cigarrillo de la repisa de la chimenea y mi sombrero en el extremo del sofá, y crucé la puerta que me había indicado antes de que ella alcanzara la del pasillo. Estaba en una habitación oscura. Volví a dejar la puerta en la posición en que estaba antes, abierta sólo unos centímetros. La oí decir: —¡Holandés! ¿Qué demonios haces entrando aquí como...? El gramófono empezó a tocar el segundo disco de Jimmy Noone y ya no pude oír el resto. El tema era Margie. «Margie, siempre pienso en ti. Margie. .» Por la abertura de la puerta vi a Claire ir a apagarlo. Estaba pálida de ira y tenía los ojos..., bueno, me alegro de que a mí no me miraran así. Lo apagó bruscamente y dijo: —Maldito seas, Holandés. ¿Te ha dado Harry la llave o...? —Tranquilízate, Claire. No, Harry no me ha dado la llave. Ya sabes que no seria propio de él. Yo le quité la llave, nena. Lo descubrí la semana pasada. —¿El qué? Déjalo; no quiero saber de qué hablas. Lárgate de aquí. —Oye, nena. Habla entrado más en la habitación. Lo vi por primera vez. Por su voz sólo había podido deducir que no era una soprano. Ahora lo veía. Era una mole. Y si él era holandés o irlandés, entonces yo era hotentote. A mí me parecía griego. Griego o armenio, o sirio. Quizás incluso turco o persa, o algo así. Pero cómo le habían puesto el sobrenombre de Holandés y por qué se apellidaba Reagan yo iba a pretender adivinarlo. Tenía la piel aceitunada, y si lo despellejaban le sacarían hectáreas enteras. Parecía un luchador y andaba como si estuviera agarrotado. —Oye, nena, no te exaltes de esa manera. Tranquilízate. He venido a hablar de negocios. —Lárgate de aquí. Se quedó allí de pie, sonriendo y dándole vueltas al sombrero en las manos. Su voz se suavizó. —¿Crees que no sé que Harry me está traidonando? A mí y a Benny. Bueno, Benny no me preocupa, pero a mi no me gusta que me traicionen. Y se lo voy a explicar a Harry. —No sé de qué me estás hablando. —¿No lo sabes? Sacó un cigarro puro de buen tamaño del bolsillo, se lo metió entre los gruesos labios y lo encendió calmosamente con un encendedor de plata. Se volvió a poner el sombrero y repitió: —¿No lo sabes? —No, no lo sé. Y si no te largas de aquí, voy a... —¿Vas a qué? —Se rió entre dientes—. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Con cuarenta mil dólares recién salidos de Waupaca en casa? No me hagas reír. Ahora escúchame atentamente, nena. Primero, estoy al corriente de la situación. Harry fingió romper contigo; y fue listo, pues lo hizo antes del trabajo de Waupaca. Nosotros, como unos tontos, le dejamos quedarse con el botín cuando nos separamos. Y ahora ¿dónde está Harry? No lo sé, pero lo averiguaré. Además, sé dónde están los cuarenta mil dólares. Aquí. —Estás loco, pedazo de tonto. Me había equivocado al pensar que estaba agarrotado. Sólo era que andaba así. Su mano salió disparada como una serpiente y agarró a Claire por la muñeca. La atrajo hacia si con un estirón y la sujetó de espaldas inmovilizándole los dos brazos contra el pecho de él, con una sola mano. Con la otra le tapaba la boca. Estaba de espaldas a mí. Yo no sabía qué hacer contra una montaña de músculos como aquélla, pero abrí la puerta. Busqué algo con la vista. Lo único que vi fue el atizador, que casi no pesaba nada, junto a la falsa chimenea. Me dirigí hacia él andando en silencio. Su voz no había cambiado ni un semitono. Seguía hablando como si comentara el estado del tiempo. —Un momento, nena —dijo—. Voy a aflojar la mano que tengo encima de tu boca lo suficiente para que me digas sí o no. Una opción es que nos llevemos el dinero tú y yo, y a Harry lo demos por desaparecido. La otra... Bueno, no te va a gustar... Yo ya había agarrado el atizador. Mis pies no habían hecho el menor ruido. Pero, Dios mío, era un atizador de juguete. No estaba hecho para atizar un fuego ni para pegarle a un gigante en la cabeza. No pesaba nada; lo único que podía hacer era enfurecerlo. Los morillos estaban atornillados al suelo. Me acordé de una cosa que había leído. Había un golpe de jiu-jitsu que se aplicaba a un lado del cuello, paralelamente a él y justo debajo de la mandíbula. Se daba con el borde de la mano plana y podía paralizar o incluso ser fatal. Valía la pena intentarlo. Me coloqué en la posición correcta y sostuve el atizador hacia atrás para darle un buen impulso. —¡No te muevas, Holandés! —grité. Soltó a Claire con las dos manos y volvió la cabeza justo en el ángulo que yo habla calculado. Descargué el atizador con todo el impulso que le pudo imprimir mi brazo. Le di justo en la línea de puntos que hubiera indicado el lugar preciso si su cuello hubiera estado representado en un diagrama. Claire se cayó, y el Holandés se cayó también, y el doble batacazo sacudió el Milan Towers. Hubo una especie de terremoto. La creme de menthe de Claire se deslizó de la repisa y fue a parar a las baldosas de la chimenea, con un agudo tintineo y una salpicadura verde. Al final iba a haber manchas en la moqueta granate. Mi primer pensamiento fue para su pistola. No sabía si había perdido el conocimiento del todo, ni, en caso de que así fuera, cuánto tiempo le duraría. No la llevaba en una pistolera. Era un revólver chato de policía y lo llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Una vez me hube hecho con él, me tranquilicé un poco. Incluso oía lo que estaba pasando, y lo que pasaba era que Claire se estaba riendo. Estaba de rodillas intentando levantarse y se estaba riendo a carcajadas. Era una risa como de borracho. Yo no lo entendía; no estaba borracha y no sonaba a histérica. No lo era. Cuando vio que la miraba, dejó de reír y dijo: —Vuelve a poner el gramófono, rápido. Y empezó a reírse otra vez. Pero era sólo la boca lo que reía. Tenía la cara pálida y la mirada asustada. Se puso de pie y atravesó la habitación tambaleándose deliberadamente. No lo entendía, estaba aturdido. Pero obedecí sus órdenes; puse en marcha el gramófono. Ella se derrumbó en el sofá sollozando, pero sollozando bajito. En la gramola sonaba: «Margie, siempre pieso en ti; Margie, tú eres el mundo...» Por encima de la música dijo: —Habla, Ed. Habla fuerte. Anda para que te oigan. Dejó de sollozar y subió la voz. —¿No te das cuenta, tonto? Una caída como ésa, tan estrepitosa, es un asesinato o un accidente..., o un borracho. Si oyen que después hablan y andan y se ríen piensan que sólo ha sido un borracho. Si después no hay más que silencio, llaman a recepción. —Claro —dije; pero lo había dicho muy bajo, así que lo repetí en voz alta, demasiado alta, después de carraspear—: Claro. No lo repetí una tercera vez. Aún llevaba la pistola en la mano. Me la metí en el bolsillo para quitarla de en medio y me acerqué allí donde el Holandés yacía cuan largo era. «Dios mio — pensé—. ¿Por qué está tan tieso? No puede estar muerto por...» Pero lo estaba. Metí la mano dentro de su chaqueta y no encontré latido alguno por más que busqué. Me parecía increíble. Un golpe así, que se lee en un libro y no te acabas de creer que funciona si lo pones en práctica tú. Si lo hace un experto en jiu-jitsu, puede, pero no si lo pruebas tú. Tenía tanto miedo de que ni siquiera lo afectara, que se lo había propinado con la fuerza de todo mi cuerpo. Había funcionado. Estaba muerto y bien muerto. Empecé a reírme, y no para tranquilizar a los vecinos. Claire se acercó a mí, me dio una bofetada y dejé de reír. Regresamos al sofá y nos sentamos. Me sobrepuse y fui a buscar cigarrillos; me sobrepuse más y cuando encendí la cerilla no me temblaba la mano. —¿Quieres una copa, Ed? —me preguntó. —No. —Yo tampoco. El gramófono había cambiado de disco otra vez. Empezó a tocar Wang- Wang Blues. Me levanté y lo apagué. Si los vecinos de abajo o de los lados hubieran querido llamar a la policía o a recepción, ya lo habrían hecho. Me volví a sentar en el sofá. Claire me cogió la mano y nos quedamos allí sentados, sin mirarnos, sin hablar, con la vista fija en la chimenea que no tenía fuego ni nunca lo tendría. Al mirar la chimenea no teníamos que mirar al Holandés, que estaba en el suelo detrás de nosotros. Pero allí estaba. No se levantó y se fue. Y nunca lo haría. Ya no haría nada. Estaba muerto. Y su presencia fue creciendo y creciendo hasta que llenó la habitación. La mano de Claire me apretó la mía convulsivamente y empezó a sollozar de nuevo, muy bajito. Esperé hasta que dejó de llorar y dije: —Tenemos que hacer algo. Una opción es llamar a la policía y contarles la verdad. Otra es largarnos de aquí y dejar que lo descubran cuando sea. La tercera seria más difícil: podríamos llevarlo a alguna parte. —No podemos llamar a la policía, Ed. Descubrirían que Harry ha vivido aquí. Lo descubrirían todo. Me acusarían de complicidad en todos sus robos... —Se puso blanca como el papel—. Ed, me llevaron con ellos una vez, me hicieron esperar en el coche y actuar de vigía. Dios mío, qué tonta fui por no darme cuenta de que lo hacían para asegurarse de que no hablaría jamás. La policía sabe que el Holandés estaba en ese trabajo y si... —¿Podrían identificarte y relacionarte con ese robo? —le pregunté. —Me... me parece que si. —Entonces más vale que no llamemos. Pero tú te vas a marchar de aquí de todos modos. Te vas a ir a Indianápolis. ¿No podrías irte esta noche? —Si, pero me buscarían. Me buscarían cuando encontraran al Holandés muerto aquí. Podrían averiguar quién soy y de dónde procedo. Ya no podría ir a Indianápolis, tendría que ir a otra parte. Habría carteles de «Se busca» con mi foto. Todo el resto de mi vida estaría... —Está bien —la interrumpí—. No podemos llamar a la policía y no podemos dejarlo aquí. ¿Cómo podríamos sacarlo? —Pesa mucho, Ed. No sé cómo podríamos hacerlo, pero hay un ascensor de servicio al final del pasillo que va a parar a la puerta trasera que da al callejón. Ya es más de medianoche. Pero una vez lo tuviéramos en el callejón necesitaríamos un coche. Y pesa mucho, Ed. ¿Crees que podríamos hacerlo? Me levanté y miré a mi alrededor hasta que vi el teléfono. —Voy a ver si consigo algo, Claire. Espera —dije. Me acerqué al teléfono, llamé al Wacker y di el número de la habitación de mi tío. Cuando contestó me sentí tan aliviado que me flojearon las rodillas y tuve que sentarme en la silla que había al lado del teléfono. —Tío Am, soy Ed. —Joven presumido e insolente, ¿por qué te has marchado sin decirme nada? He estado esperando a que llamaras. Supongo que te has metido en un lío, ¿verdad? —Supongo que sí. Estoy llamando desde el número de teléfono que teníamos. —Entonces te van bien las cosas, ¿no? —No lo sé. Depende de cómo se mire. Oye, necesitamos un coche o un... —¿Necesitamos? —me interrumpió. —Claire y yo —le dije—. Oye, esta llamada pasa por la centralita del hotel, ¿verdad? —¿Te llamo yo? —Buena idea. Llamó al cabo de cinco minutos y dijo: —Estoy en una cabina, Ed. Adelante. —Claire y yo íbamos bien, pero se nos presentó una visita. Un tipo llamado Holandés. El Holandés... bebió demasiado y ha perdido el conocimiento. Queremos llevarlo a su casa sin pasar por el vestíbulo principal. Sería mejor que no lo encontraran aquí. Si alguien tuviera un coche y lo aparcera en el callejón de atrás junto a la entrada de servicio, y nos ayudara a meterlo en el montacargas... —De acuerdo, chico. ¿Te sirve un taxi? —Puede que el conductor sospeche. El Holandés está bastante tieso, ya me entiendes. —Me parece que te entiendo. Bueno, chico, aguanta que vienen refuerzos. Cuando colgué el teléfono y volví al sofá junto a Claire, estaba mucho más tranquilo. Me miró de un modo extraño y dijo: —Ed, has llamado a ese hombre tío Am. ¿Es de verdad tu tío? Yo asentí con la cabeza. —Ese rollo tan raro de que Harry mató a tu... tu padre la semana pasada y tú y tu tío lo estáis buscando por eso, pero tu tío estaba dormido..., ¿no iba eso junto con los dos metros de nieve en el bulevar Michigan y los perros esquimales agotados y...? Me volvió a coger la mano y añadió: —Deberías habérmelo dicho. —Ya te lo dije, ¿no? Oye, Claire, piensa. ¿Oíste a Harry o al Holandés o a Benny mencionar el nombre de Hunter alguna vez? —No, Ed. Que yo recuerde, no. —¿Cuánto tiempo hace que los conoces? —Dos años. Ya te lo había dicho. Yo quería creerla. De verdad quería creer todo lo que me decía. Pero tenía que asegurarme. —¿Oíste el nombre de Kaufman, George Kaufman? Ni siquiera dudó. —Sí. Hace... dos o tres semanas. Harry me dijo que quizá llamaría un hombre llamado Kaufman y me dejaría un recado. Dijo que el recado podía ser una dirección y que la anotara y se la diera. O también podía ser que una persona con la que Harry quería encontrarse estuviera en el bar de Kaufman en ese momento; en ese caso tenía que ponerme rápidamente en contacto con Harry si sabía dónde estaba. —¿Llamó Kaufman? —No. Al menos mientras yo estaba en casa. —¿Puede ser que otra persona cogiera el recado? —Quizá Harry, si fue hace más de una semana. Había veces en que él estaba en casa y yo no. Sólo él. Ed, ¿ese hombre que Harry quería ver, si iba al bar de Kaufman, era tu padre? Asentí con la cabeza. Lo que decía Claire se ajustaba a lo que había dicho Kaufman como un guante, lo cual demostraba que ninguno de los dos mentía. —¿Sabes algo del hermano de Harry, Steve? —Sólo que está en la cárcel. En Indiana, me parece. Pero eso fue antes de que yo conociera a Harry. Ed, ahora sí que quiero una copa. ¿Y tú? ¿Sabes preparar un martini? ¿O prefieres otra cosa? —Un martini me parece estupendo. Cuando se levantó se vio reflejada en el espejo de encima de la chimenea. Se sorprendió un poco y dijo: —En seguida vuelvo, Ed. Atravesé la puerta detrás de la cual yo me había escondido hacía un rato; oí abrirse y cerrarse otra puerta y ruido de agua cayendo. Ya estaba más tranquila, lo sabía. Cuando una chica empieza a preocuparse por su apariencia, es que está más tranquila. Regresó con la frescura de una flor recién cortada. Cuando sonó el timbre llevaba un vaso con cubitos de hielo y una botella de vermut en la mano. —Es tío Am. Ya voy yo —dije. Pero cuando abrí la puerta, con la cadena puesta, tenía la mano en el revólver que llevaba en el bolsillo. Sí que era tío Am, y llevaba una gorra de taxista. —¿Han pedido un taxi? —preguntó con una sonrisita. Quité la cadena y contesté: —Sí. Entre. Aún no estamos preparados. Una vez estuvo dentro, cerré la puerta con llave. —Sí. No te ha ido mal. Quítate ese carmín de la boca y estarás aún mejor. ¿Donde está? Nos dirigimos a la sala de estar. Cuando vio a Claire levantó un poco las cejas y yo vi que sus labios tomaron involuntariamente la forma que por lo general adoptan los labios de los hombres para soltar un silbido cuando ven a alguien como Claire. Entonces volvió un poco la cabeza y vio al Holandés. Se sobresaltó ligeramente. —Chico, hubieras tenido que decirme que trajera una grúa. —Se acercó para mirarlo—. No hay sangre ni señales. Eso ya es algo. ¿Qué hiciste? Le diste un susto de muerte. —Casi fue al contrario. Tío Am, te presento a Claire. Ella extendió la mano y él se la estrechó. —Incluso en estas circunstancias, encantado —dijo mi tío. —Gracias, Am. ¿Un martini? Ya estaba sacando un tercer vaso. Tío Am se volvió a mirarme y yo capté lo que estaba pensando. —Estoy bien. Me he tomado dos copas de tinta verde, pero eso ha sido hace varias semanas. Y un whisky de centeno en el bar de abajo, pero eso fue el año pasado. Claire terminó de preparar las bebidas y nos entregó un vaso a cada uno. Yo tomé un sorbo del mío. Tenía buen sabor; me gustó. —¿Cuánto le has contado, Ed? —pregunté tío Am. —Lo suficiente. Claire está al corriente de la situación. Está de nuestra parte. —Espero que sepas lo que haces, Ed. —Yo también. —Bueno, ya me lo contarás mañana. Siempre hay un mañana. —También tenemos el resto de la noche. Hizo una mueca y dijo: —Lo dudo. Bueno, vamos a empezar. ¿Crees que puedes con la mitad de tu amigo borracho? —Lo puedo intentar. Se volvió hacia Claire. —El taxi está en el callejón, junto a la puerta de servicio. Pero está cerrada. Yo he entrado por la puerta principal. ¿Tienes llave? —Se abre desde dentro. Podemos poner un trozo de cartón en la cerradura para que no se cierre y podamos volver a entrar. El ascensor estará en la planta baja. Voy a buscarlo. —No —dijo tío Am—. Los ascensores hacen ruido. Sobre todo los que casi nunca funcionan a medianoche. Lo bajaremos por la escalera de servicio. Tú te adelantas para vigilar que no haya nadie. Si ves a alguien, diles algo; así oiremos y nos pararemos a esperar. Ella asintió con la cabeza. El tío Am cogió al Holandés por los hombros y yo por los pies. Pesaba demasiado para intentar llevarlo de pie, como a un borracho. Íbamos a tener que llevarlo a cuestas y correr el riesgo. Lo transportamos por el pasillo y escaleras abajo. No era un trabajo que me gustaría hacer con regularidad. Todo fueron facilidades. La puerta estaba como Claire había dicho. No había nadie en el callejón. Lo metimos en el taxi, lo depositamos en el suelo de la parte de atrás y lo tapamos con una manta que Claire había bajado a tal efecto. Yo me senté y me sequé el sudor de la frente. Tío Am hizo lo mismo. A continuación se colocó detrás del volante y Claire y yo nos instalamos en el asiento posterior. —¿Tenéis alguna preferencia en cuanto al lugar de su descanso definitivo? — preguntó mi tío. —Hay un callejón que va a dar a Franklin. No, olvídalo, ése sería el último sitio...—dije yo. —Yo sé donde vivía hasta hace unas semanas. En un edificio de apartamentos de la calle División. Si lo dejáramos en el callejón de detrás de su casa... —sugirió Claire. —Una chica inteligente —dijo tío Am—. Si existe una relación entre quién es y dónde ha sido encontrado, parecerá que lo han abandonado allí. La investigación se centrará lejos del Milan. Puso el coche en marcha. Salimos del callejón en Fairbanks, nos dirigimos al norte hasta Erie, y fuimos por Erie hasta el bulevar. Nos incorporamos al denso tráfico de éste y seguimos hacia el norte, hasta la calle División. Claire le dio la dirección exacta y diez minutos después ya nos habíamos deshecho del Holandés. No perdimos tiempo antes de marcharnos de allí. No habíamos dicho ni una sola palabra. Y seguimos sin hablar hasta estar de nuevo rodeados por el intenso tránsito del bulevar en dirección sur. Se oyó un reloj que daba las dos. Claire estaba muy callada en un rincón del asiento posterior; yo le había pasado el brazo por los hombros. —¿Aún llevas la pistola, chico? —me preguntó tío Am. —Sí, aún la tengo. Se metió en el callejón y detuvo el taxi justo en el mismo sitio de antes. —Vosotros dos os quedaréis aquí. Ed, dame la pistola; voy a inspeccionar. Podría haber alguien esperando. Claire, dame la llave. Yo quise subir con él, pero no me dejó. Reinaba un inmenso silencio. —Bésame, Ed —me pidió Claire. Unos instantes después continuó: —Voy a tomar el tren mañana a primera hora, Ed. Aquí.., aquí tendría miedo, sola. ¿Te quedas y me acompañas al tren, por favor? —Chicago es muy grande. ¿Por qué no te quedas aquí y te trasladas a otra parte de la ciudad, por lo menos hasta que haya pasado todo? —le pedí yo. —No, Ed. Y tienes que prometerme que no vendrás a Indianápolis a buscarme. No te daré mi dirección. Mañana será la despedida. Para siempre. Yo quería discutirlo, pero en mi interior sabia que tenía razón. No sé cómo lo sabia, pero lo sabia. Tío Am estaba entonces abriendo la puerta del taxi y dijo: —Venga, vosotros dos. Aquí está la llave y la pistola, Ed. Oye, no sabes para qué habrán utilizado esta pistola. Quédatela esta noche, pero deshazte de ella antes de volver al Wacker. Y no dejes huellas digitales. —No soy tan tonto, tío Am —me defendí. —A veces lo dudo, chico. Pero con la edad se te pasará. ¿Hasta cuándo? ¿Alrededor de las doce? —Supongo. —¿No quiere subir a tomar una copa, Am? —preguntó Claire, mientras salíamos del taxi. Tío Am abrió la puerta delantera, se sentó al volante y dijo: —Me parece que no, chicos. Este taxi y esta gorra me están costando veinticinco dólares la hora y hace ya dos horas que los tengo. No quiero pasarme. —Adiós, Am —dijo Claire. El puso el coche en marcha y se asomó a la ventanilla. —Que Dios os bendiga, hijos míos. No hagáis nada que no haría yo. Se alejó. Nosotros nos quedamos allí un momento, cogidos de la mano, en la cálida noche de verano, en la oscuridad del callejón. —Se está bien esta noche —dijo Claire. —Y estaremos mejor —declaré yo. —Sí, estaremos mejor, Ed. Se acercó un poco más a mí. Le solté la mano y le pasé el brazo por los hombros. La besé. Al cabo de un momento dijo: —¿Entramos? Con esta nieve... Así lo hicimos. Cuando desperté, Claire ya se había vestido y estaba llenando una maleta. Miré el reloj de la mesilla y vi que sólo eran las diez. Me sonrió y dijo: —Buenos días, Eddie. —¿Aún sigue nevando? —pregunté. —No, ya no nieva. Ahora iba a despertarte. Hay un tren a las once y cuarto. Tenemos que darnos prisa si queremos desayunar algo. Se acercó al armario y sacó otra maleta. Yo me levanté, me di una ducha rápida y me vestí. Ella ya había terminado de hacer las maletas. —Tendremos que conformarnos con un café y unas rosquillas en la estación. Sólo falta una hora. —Voy a llamar un taxi. —Hay una parada enfrente. A esta hora de la mañana encontraremos uno sin problemas. Yo cogí las dos maletas y ella cogió el maletín y un paquete pequeño, y vi que este último estaba dispuesto para ser enviado por correo. Se percató de que lo miraba y dijo: —Un regalo de cumpleaños para un amigo. Debería haberlo enviado hace dos días. Recuérdamelo. A mí me importaban un comino los regalos de cumpleaños. Me encaminé a la puerta y cuando llegué me volví y dejé las dos maletas en el suelo. Le alargué los brazos pero ella no se acercó a mí. Agitó la cabeza lentamente y dijo: —No, Ed. Sin despedidas, por favor. La noche pasada ha sido la despedida para nosotros. Y no debes buscarme nunca; no debes intentar seguirme. —¿ Por qué no, Claire? —Ya sabrás por qué cuando hayas tenido tiempo para recapacitar. Te darás cuenta de que tengo razón. Tu tío lo sabe; a lo mejor, él te lo puede explicar. Yo no puedo. —Pero... —¿Cuántos años tienes, Ed, de verdad? ¿Veinte? —Casi, diecinueve. —Yo tengo veintinueve, Ed. ¿No ves que...? —Sí. Te estás muriendo de vieja. Se te están endureciendo las arterias. Los... —Ed, no quieres entender lo que te digo. A los veintinueve años no se es viejo, desde luego, pero tampoco joven, sobre todo una mujer. Y... anoche te mentí en lo del trabajo y la pensión y todo eso. Cuando una mujer se acostumbra al dinero y a las cosas buenas, no puede vivir sin ellas. A no ser que sea más fuerte que yo. —¿Quieres decir que te vas a buscar otro primo como Harry? —Como Harry no. Ahí ya no vuelvo a caer. Un tipo con dinero, pero ganado de otra manera. Esto es lo que he aprendido en Chicago. Especialmente anoche con el Holandés. Me alegro de que estuvieras aquí, Eddie. —Quizá entiendo un poco. Pero... ¿no podemos...? —¿Cuánto ganas, Eddie, trabajando como impresor? ¿Lo ves? —De acuerdo. Cogí las maletas y salí. Tomamos un taxi de la parada frente al hotel y nos dirigimos a la estación Dearborn. En el taxi, Claire se sentó muy erguida, pero me di cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. No sé si eso me gustó o me disgustó. Me gustaba, supongo, si lo relacionaba con la noche anterior, y no me gustaba si pensaba en ella. Estaba todo muy confuso, como la vez que mamá me había engañado mostrándose sumamente amable conmigo cuando regresé después de buscar al tío Am en la feria. «¿Por qué no pueden las mujeres ser consecuentes? —pensé—. ¿Por qué no pueden ser buenas o malas, y decidir de una vez por todas cómo quieren ser? Supongo que la mayoría de la gente somos así, buenos y malos a la vez, pero las mujeres mucho más, y encima cambian con gran facilidad. Tan pronto hacen cosas absurdas para ser amables, como para ser antipáticas.» —Dentro de cinco años ya no te acordarás de mí, Ed —dijo Claire. —Sí que me acordaré. Cruzamos Van Buren debajo del ferrocarril elevado, y ya estábamos atravesando el Loop, sólo a dos manzanas de la estación, cuando me pidió: —Bésame otra vez, Ed, si... si todavía quieres después de contarte la verdad. Yo todavía quería y lo hice. Aún la estaba abrazando cuando el taxi se detuvo. El paquetito que llevaba se le cayó al suelo al moverse, y lo recogí y se lo di. Me fijé en el nombre y la dirección. —Si me toca un millón de dólares me pondré en contacto contigo a través de tu amiga de Miami. —Ni lo intentes, Ed. Sigue con tu trabajo y sigue siendo lo que eres. Y no entres en la estación conmigo. Ahí viene un mozo a buscar mis maletas. —Pero habías dicho... —Ya casi es la hora, Ed. Por favor, quédate en el taxi. Hazle caso a mamá. Adiós. El mozo estaba cogiendo las maletas y ya se marchaba con ellas. —Adiós —dije. —¿Al Milan Towers otra vez? —preguntó el taxista. —Sí —contesté yo mientras observaba a Claire alejarse de mí. No se volvió a mirarme. Se detuvo en el buzón que había junto a la entrada y echó el paquetito; no se volvió al trasponer la puerta de la estación Dearborn. Mi taxi se alejaba de la acera, pero yo seguía mirando. Entonces me fijé en un hombre bajito y moreno que salía de un taxi que había justo detrás del mío y entraba rápidamente en la estación. Algo me inquietó; aquel hombre me resultaba familiar, pero no recordaba dónde lo había visto. Estábamos cruzando la calzada e íbamos a girar hacia la calle Dearborn cuando le dije al taxista: —Me he confundido al decirle que volviera al Milan Towers. Quiero decir al Wacker, en la calle Clark. El asintió con la cabeza y siguió su camino. Aminoró la marcha para detenerse en el semáforo de la esquina y de repente me acordé de dónde había visto al hombre que había bajado del taxi de detrás de nosotros. Había sido la noche anterior, en el bar del Milan Towers. Era italiano y yo pensé que parecía un torpedo y me pregunté si sería Renny Rosso. —Deténgase —le dije al taxista—. Déjeme bajar aquí. Terminó de cruzar la calle y se detuvo junto a la hilera de coches aparcados. —Lo que usted diga, señor. Pero decídase —dijo. Saqué un par de dólares de la cartera y se los di. No esperé el cambio. Salí a toda prisa del taxi y empecé a correr hacia la estación. Llegaría antes andando que en el taxi, porque éste tendría que dar la vuelta a la manzana y esperar en los semáforos de cada esquina. Pero era una manzana muy larga la que mediaba entre Harrison y Polk. Casi me atropella un coche mientras cruzaba la calzada enfrente de la estación; seguí corriendo hasta que traspuse las puertas. Entonces dejé de correr y crucé la estación con paso rápido mirando hacia todas partes. No me había dado cuenta hasta entonces de lo enorme que era. No vi a Claire ni al hombre que podía estar siguiéndola. Di dos vueltas rápidas a la estación sin verlos. Me acerqué corriendo al mostrador de información, y pregunté: —¿En qué vía está el tren para Indianápolis? ¿ Ha salido ya? —Aún no está en el andén. No llega hasta las doce y cinco. —El de las once y cuarto, ¿ha salido ya? —A las once y cuarto no sale ningún tren para Indianápolis, señor. Miré al reloj de la estación. Ya eran las once y catorce. —¿Qué trenes salen a las once quince? —Dos: el St. Louis Flyer, del andén número seis, y el número diecinueve, del andén número uno, para Fon Wayne, Columbus, Charleston... Eché a correr. No había esperanza. Dos largos trenes iban a salir al cabo de un minuto. Seguramente ni siquiera llegaría a uno de ellos, y con toda certeza llegar a los dos era imposible. No me quedaba suficiente dinero ni para sacar un billete a Fofl Wayne. Vi al empleado cerrar la verja de hierro del andén número cinco. —La última posibilidad desesperada era el mozo, pensé. Si encontrara al mozo que se había llevado... Miré alrededor y había una docena de mozos a la vista de diferentes partes de la estación. Todos se parecían, pero me di cuenta de que ni siquiera había mirado al que se había llevado sus maletas. Miraba a Claire. Uno de ellos pasó por mi lado y lo cogí del brazo. —¿Le ha llevado dos maletas y un maletín a una señora sola desde un taxi hace poco rato? —le pregunté. Se echó la gorra hacia atrás y se rascó la cabeza. —Puede ser. ¿Qué tren iba a tomar? —Eso es lo que yo quiero saber. Ha sido hace un cuarto de hora. —He llevado a una mujer al tren de St. Louis hace aproximadamente ese tiempo. No me acuerdo con exactitud si eran dos maletas y un maletín. Me parece que había también una funda de violín. —Bueno, déjelo —dije, y le di diez centavos. No iba a servir de nada intentar preguntárselo a todos los mozos de la estación. Cuando llegara al que había sido, ya no se acordaría. «Puede que ni siquiera haya tomado el tren —pensé—. No me ha dejado entrar en la estación con ella. Me ha mentido al decirme adónde iba y quizá también mentía en todo lo demás. A lo mejor ha salido de la estación por la otra puerta.» Me senté en un banco e intenté convencerme de que debía estar enfadado y no preocupado. Puede que me equivocara y el que había salido del taxi no fuese el mismo que había visto en el Milan. No me había dado cuenta de que nos seguían. Y si era en realidad el mismo individuo, no era más que una suposición bastante descabellada el que nos hubiera venido siguiendo y fuera Rosso. Todos los italianos de Chicago no podían ser un pistolero llamado Rosso. Pero no podía enfadarme con Claire. Claro que me había dado esquinazo, pero ya me había dicho por qué. «Después de lo que pasó anoche —pensé—, nunca podré enfadarme con Claire. Y cuando esté casado y establecido y tenga hijos y nietos, aún me quedará un poco de amor para su recuerdo.» Me fui antes de que me pusiera a mí mismo en ridículo llorando a lágrima viva o algo así. Me encaminé a la parte sur de Clark y cogí un tranvía que iba hacia el norte. 13 Llamé a la puerta de la habitación de tío Am y él contestó: —Adelante. Entré. Aún estaba en la cama. —¿Te he despertado, tío Am? —le pregunté. —No, chico. Hace una media hora que casi estoy despierto y he estado pensando. —Claire se ha ido. Se ha ido de la ciudad..., me parece. —¿Cómo que te parece? Me senté en el borde de la cama. Tío Am dobló la almohada debajo de su cabeza para incorporarse un poco y dijo: —Cuéntamelo, Ed. Te puedes saltar las cosas personales, pero cuéntame todo lo que esa chica te dijo acerca de Harry Reynolds, y que pasó con el Holandés anoche, y lo de esta mañana. Empieza por el principio, por el momento en que te fuiste de aquí ayer por la tarde. Se lo conté. Cuando hube concluido, me dijo: —Dios mío, vaya memoria, chico. Pero ¿no ves los huecos? —¿Qué huecos? ¿Quieres decir que Claire cambió lo que me contó sobre sí misma? Sí. Pero ¿qué tiene eso que ver con nuestro asunto? —No lo sé, chico. A lo mejor, nada. Esta mañana me encuentro viejo, o esta tarde, o lo que sea. Tengo la sensación de que hemos estado corriendo en círculos sin llegar a ningún sitio. Caray, quizá tú tengas más sentido común que yo. No lo sé. A mí me preocupa Bassett. —¿Lo has visto? —No. Eso es lo que me preocupa. Bueno, parte de lo que me preocupa. Algo anda mal y no sé lo que es. —¿Qué quieres decir, tío Am? —No sé cómo explicarlo. Digamos que a ti te encanta la música. Hay una nota disonante en un acorde y no la encuentras. Tocas cada nota por separado y suena bien, pero escuchas todo el acorde otra vez y hay algo que desentona. No es un mayor ni un menor, ni una séptima disminuida. Es un ruído. —¿Puedes determinar de qué instrumento trata? —No es el trombón, chico. Tú no. Pero escucha, lo presiento, alguien nos está haciendo creer algo. No sé el qué. Me parece que Bassett, pero no sé qué es. —Entonces no nos preocupemos por ello y continuemos. —¿Continuar? ¿Y qué hacemos? Abrí la boca y la volví a cerrar. El me dirigió una mueca. —Chico, te estás haciendo mayor. Es el momento de que aprendas una cosa. —¿Qué? —Cuando beses a una mujer, límpiate el carmím. Me lo limpié y le devolví la mueca. —Intentaré recordarlo, tío Am. ¿Qué vas a hacer hoy? —¿Tienes alguna idea? —Me parece que no. —Yo tampoco. Podemos tomarnos el día e ir a divertirnos al Loop. Podemos ir al cine, luego a cenar bien y después ir a ver un espectáculo de algún club nocturno. Sí, podemos escoger uno que tenga una buena orquesta, si es que hay alguno. Si nos tomamos el día y la noche libres veremos el asunto desde otra perspectiva. Aquella tarde y aquella noche fueron algo extrañas. Fuimos a muchos sitios y lo pasamos bien, pero no lo pasamos bien. Teníamos una sensación parecida a la calma del aire cuando el barómetro está bajando antes de que estalle la tormenta. Incluso yo lo notaba. Tío Am estaba intranquilo, como si esperara algo y no supiera lo que era. Por primera vez desde que lo conocía estaba de mal humor. Llamó tres veces al Departamento de Homicidios para ver si estaba Bassett, y Bassett no estaba. Pero no hablamos de ello. Hablamos del espectáculo y de la orquesta, y me contó más cosas de la feria. No hablamos en absoluto de papá. Alrededor de medianoche nos despedimos y nos separamos. Yo me fui a casa. Aún estaba inquieto y quizá se debiera en parte al calor. La ola de calor estaba regresando. Hacía una noche tórrida y al día siguiente nos íbamos a achicharrar. Mamá gritó desde su habitación: —¿Eres tú, Ed? Cuando respondí, se echó una bata encima y salió. Debía de acabar de acostarse; aún no se había dormido. —Me alegro de que hayas venido a casa para variar, Ed. Quería hablar contigo. —¿Qué pasa, mamá? —Hoy he ido a la compañía de seguros. Les he llevado el certificado y lo están tramitando, pero el cheque tiene que venir de St. Louis y tardará unos días. No tengo dinero, Ed. ¿Tienes tú algo? —Sólo un par de dólares. Pero tengo veintitantos en una libreta de ahorros que abrí. —¿Me los puedes prestar? Te los devolveré en cuanto cobre el seguro. —Claro. Te presto los veinte, pero me gustaría quedarme el resto para mi. Los sacaré mañana. Si necesitas más, quizá Bunny pueda prestarte. —Bunny ha venido esta noche, pero no he querido molestarlo. Está preocupado. A su hermana de Springfield la van a operar a principios de la semana que viene. Es una operación bastante importante. Va a pedir vacaciones en el trabajo y seguramente se irá allí. —Oh —dije yo. —Pero si tú me puedes dejar veinte, ya me las arreglaré. El del seguro ha dicho que serían sólo unos días. —De acuerdo, mamá. Iré al banco mañana a primera hora. Buenas noches. Entré en mi habitación y me acosté. Me sentía extraño. Quiero decir que tenía la sensación de que había regresado después de estar ausente varios años. Pero no me parecía mi hogar ni nada. Era simplemente una habitación conocida. Le di cuerda al despertador, pero no conecté la alarma. En el exterior un reloj dio la una y recordé que era miércoles por la noche. «Hace una semana, aproximadamente a esta misma hora, estaban matando a papá», pensé. Parecía que había pasado mucho tiempo. Parecía casi un año; habían pasado tantas cosas desde entonces. Sólo había transcurrido una semana. También pensé: «Tengo que volver a trabajar. No puedo pasar mucho tiempo más sin trabajar. Ya hace una semana. El lunes que viene tendré que regresar. Sin embargo, volver al trabajo será todavía más extraño que regresar a esta habitación.» Intenté no pensar en Claire y por fin me dormí. Eran casi las once cuando me desperté. Me vestí y fui a la cocina. Gardie había salido. Mamá estaba preparando café. Parecía que acababa de levantarse. —No tenemos nada en casa. Si quieres ir al banco ahora, puedes traer huevos y tocino cuando vuelvas —dijo. —Bueno —respondí. Fui al banco y a la vuelta compré cosas para desayunar. Mamá preparó el desayuno y acabábamos de despacharlo cuando sonó el teléfono. Lo cogí y era tío Am. —¿Ya te has levantado, Ed? —Acabo de terminar de desayunar. —Por fin he encontrado a Bassett, o más bien él me ha encontrado a mi. Ha llamado hace unos minutos. Va a venir inmediatamente. Creo que se va a aclarar algo. Parece que el gato se ha comido al canario. —Voy para allá. Salgo en seguida. Regresé a la mesa y cogí la taza de café para terminármelo sin sentarme. Le dije a mamá que tenía que encontrarme con tío Am inmediatamente. —Se me había olvidado —dijo ella—. Anoche Bunny vino porque quería verte, y, como no sabía cómo ponerse en contacto contigo, dejó una nota. Es algo relacionado con su viaje de la semana que viene. —¿ Dónde está? —Me parece que la dejé en el bufete de la sala de estar. La cogí mientras iba camino de la puerta y la leí a la vez que bajaba las escaleras. Bunny había escrito: «Supongo que Madge te ha dicho por qué me voy a Springfield este fin de semana. Me dijiste que un hombre llamado Anderz, que le había vendido el seguro a tu padre en Gary se había trasladado a Springfield y lo querías ver. ¿Quieres que lo busque mientras estoy allí y lo entreviste? Si te interesa, dímelo antes del domingo e indícame qué preguntas quieres que le haga. » Me metí la nota en el bolsillo. Se lo preguntaría a tío Am, pero había dicho que no creía que el agente de seguros pudiera decirnos nada. Sin embargo, quizá valdría la pena intentarlo, si Bunny iba a ir de todas formas. Cuando llegué, Bassett se me había adelantado. Estaba sentado en la cama. Tenía los ojos más cansados y más velados que nunca. Parecía que había dormido con la ropa puesta. Llevaba una botella plana en el bolsillo, envuelta en papel de estraza retorcido por encima del tapón. Mi tío me dirigió una mueca. Parecía contento. —Hola, chico. Cierra la puerta. Frank está a punto de explotar, pero le he dicho que aguantara hasta que llegaras tú. Hacia calor y olía a cerrado en aquella habitación. Eché el sombrero encima de la cama, me aflojé el cuello de la camisa y me senté en el escritorio. —Tenemos a la banda que habéis estado buscando. Hemos cogido a Harry Reynolds y a Benny Rosso, y el Holandés está muerto, pero... —dijo. —Pero —lo interrumpió mi tío— ninguno de ellos mató a Wally Hunter. Bassett había abierto la boca para continuar. La volvió a cerrar y miró a tío Am. Tío Am le dedicó una mueca y dijo: —Evidente, querido Bassett. ¿Qué otra cosa alegre y agradable podías ir a decir con ese tono de voz y esa mirada en la cara? Has dejado que nosotros te sacáramos las castañas del fuego. —Tonterías —repuso Bassett—. Ni os habéis acercado a Harry Reynolds. ¿Lo habéis visto siquiera? —Tienes razón. No lo hemos visto —dijo tío Am meneando la cabeza. —Confiaba en tí, Am. Te creía un tipo listo. Cuando descubristeis que a Harry le había interesado tu hermano y empezasteis a buscarlo, os dejé actuar. Pensé que nos llevaríais hasta ellos. —Pero no lo hicimos. —No, no lo hicisteis. Me decepcionaste, Am. Ni llegaste a la primera base. Nosotros lo hemos encontrado. Mira, Am, en el mismo momento en que sacaste a relucir a esa banda, yo sabía que no habían sido ellos. Quizá fue un truco sucio no decírtelo, pero los buscaban por el robo de Waupaca, Wisconsin. Unos testigos de Waupaca los habían identificado. Ofrecían una recompensa. Y el robo de Waupaca fue la misma noche que mataron a tu hermano. —Muy amable de tu parte, Frank. Te quedas con mis cien dólares y con la recompensa, ¿no? —dijo tío Am. —Yo no, maldita sea. Yo no los agarré. Si esto te tranquiliza, a mi también me ha salido mal. La recompensa del Holandés no se la queda nadie; está fiambre. A Benny lo han cogido fuera del estado. ¿Y quién ha atrapado a Reynolds? Los que estaban de guardia. —Espero que hayas perdido mucho. —Quinientos de cada uno. Aún no han encontrado el dinero de Waupaca. Cuarenta mil. Hay una recompensa del diez por ciento para quien lo encuentre. Son cuatro mil. —Se pasó la lengua por los labios—. Pero aparecerá en alguna caja fuerte un día de éstos, en una inspección de rutina. No tengo ninguna prisa. —Eso me gusta —dijo mi tío—. ¿Y si me devuelves los cien dólares? Se me está acabando el dinero. —Abrió la cartera y miró el interior—. Ya sólo me quedan cien de los cuatrocientos que traje. —Tonterías —dijo Bassett—. Yo iba con vosotros; ya os he compensado por el dinero. Os decía todo lo que iba a hacer. —Apuesto a que me lo devuelves —le soltó mi tío. —¿Apuestas? —Veinte dólares. —Tío Am se volvió a sacar la cartera, extrajo un billete de veinte, me lo dio y dijo—: El chico es el depositario. Veinte a que me devolverás los cien dólares voluntariamente hoy mismo por las buenas. Bassett nos miró, primero a él y luego a mí. Tenía los ojos medio cerrados. —No debería participar en la apuesta que ha empezado otro hombre, pero... — sacó veinte dólares y me los dio. Tío Am hizo una mueca y dijo: —Y ahora, ¿qué te parece un trago de esa botella? Bassett se la sacó del bolsillo y la abrió. Tío Am bebió un sorbo largo y yo eché un traguito para ser sociable. Bassett se tomó un buen trago y la dejó en el suelo, junto a la cama. Tío Am se apoyó en la pared, cerca de donde yo estaba sentado en el escritorio, y dijo: —¿Cómo han atrapado a la banda? —¿Qué más da? Ya os he dicho que ninguno... —Claro, pero tenemos curiosidad. Cuéntanoslo. Bassett se encogió de hombros. —Al Holandés lo han encontrado muerto esta madrugada, en un callejón de detrás de División. Encontraron a Reynolds durmiendo en el mismo edificio detrás del cual estaba el Holandés. El Holandés yacía justo debajo de su ventana. Yo me incliné hacia delante, pero tío Am me cogió por el brazo y me echó hacia atrás. No me soltó. —¿Qué supones? —le preguntó a Bassett. —No ha sido Reynolds; eso es seguro. Probablemente Benny. Reynolds no iba a dejar el cadáver justo debajo de su propia ventana. Pero toda la banda se estaba traicionando mutuamente. La querida de Reynolds los ha traicionado a todos. Descubrimos que vivía en el Milan Towers. —¿Quién era? —preguntó el tío Am. —Una dama que en Chicago utilizaba el nombre de Claire Redmond. Creemos que su nombre verdadero era Elsie Coleman. Era de Indianápolis. Según los informes, no estaba nada mal. El tío Am me apretó fuerte el brazo, como diciendo: «Aguanta, chico.» Mientras, en voz alta decía con toda indiferencia: —¿Estaba? —También está muerta —dijo Bassett—. La mató Benny anoche, y lo cogieron con las manos en la masa. Fue en un tren, en Georgia. Nos han llamado desde allí esta mañana. Benny ha cantado abundantemente cuando lo han atrapado acuchillando a la dama. —¿Y qué decía la canción? —La había seguido desde Chicago. El y el Holandés llegaron a la conclusión de que ella tenía el botín y que Harry y ella los iban a traicionar. Mientras, ellos se traicionaban mutuamente. Benny debió de matar al Holandés, porque dejó el cadáver en un sitio que facilitara la captura de Harry Reynolds. Pero no lo admite, o no lo ha admitido hasta ahora. —Te has desviado, Frank. ¿Por qué iba a acuchillar a esa Elsie-Claire Coleman-Redmond? —preguntó el tío Am. —Pensó que se estaba largando con la pasta. A lo mejor tenía razón; no lo sé. De todos modos, la estaba siguiendo. Ella tenía un compartimiento en el tren. Durante la noche entró él y empezó a buscar la cama. Ella lo oyó y gritó, y él la acuchilló. Pero casualmente había dos comisarios en el vagón. Lo cogieron antes de que saliera del compartimiento. Sin embargo la pasta no estaba allí. —Pásame la botella, Frank —dijo tío Am—. Voy a tomar otro trago de ese whisky de contrabando. Bassett la cogió y se la dio. —Un cuerno, whisky de contrabando. Es escocés del bueno. Tío Am bebió y se la devolvió. —¿Y ahora qué, Frank? ¿Qué vas a hacer? Bassett se encogió de hombros. —No lo sé. Archivar el caso. Trabajar en otro asunto. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que acaso no fue más que un asalto con violencia normal y corriente después de todo, y que nunca cogeremos al culpable? —No, Frank. Eso nunca se me ha ocurrido —contestó tío Am. Bassett echó otro trago de la botella. Ya estaba medio vacía. —Estás loco, Am —dijo—. Escucha, de no ser así, la culpable es Madge. Incidentalmente, la compañía de seguros está reteniendo ese cheque hasta que yo les dé luz verde. Pero supongo que la única razón por la que aún no lo he hecho es que todavía no he visto a ese tal Wilson. A lo mejor lo voy a ver ahora y así zanjo el asunto. Se levantó y se acercó al lavabo. —Estoy hecho un marrano. Más vale que me lave antes de volver a salir. Abrió el grifo y yo dije a tío Am: —Bunny me dejó una nota anoche. Se va a Springfield el domingo. Dice que... Toma. —Encontré la nota y se la di. El la leyó y me la devolvió—. ¿Le decimos que vaya a ver al individuo ese? Tío Am sacudió la cabeza lentamente. Miró a Bassett, respiró hondo y soltó el aire despacio. Bassett se estaba secando las manos en la toalla. Puso las gafas en una funda, se las metió en el bolsillo y se restregó los ojos. —Bueno... —empezó. —En cuanto a los cien dólares —dijo mi tío—, ¿te gustaría saber dónde buscar los cuarenta mil de Waupaca? ¿ Pagarías cien dólares por saberlo aunque tuvieras que salir de la ciudad para buscarlos? —Claro que pagaría cien para conseguir cuatro mil. Pero tú me tomas el pelo. ¿Cómo vas a saber tú dónde están? —Págame los cien dólares. —Estás loco. ¿Cómo vas a saberlo? —Yo no lo sé —dijo tío Am—. Pero conozco a un individuo que si lo sabe. Y yo lo garantizo. Bassett se lo quedó mirando. Luego extrajo lentamente la cartera del bolsillo. Sacó cinco billetes de veinte y se los dio a tío Am. —Si esto es un engaño, Am... —Díselo, chico —me indicó tío Am. Los ojos de Bassett pasaron a mí. —El dinero fue enviado por correo desde Chicago ayer, pocos minutos antes de las once. Claire lo envió por delante. Iba dirigido a Elsie Cole, Lista de Correos, Miami. Los labios de Bassett se movieron, pero no dijo nada que yo alcanzara a oír. —Supongo que has ganado la apuesta, tío Am —le dije, y le entregué los dos billetes de veinte dólares; él los puso en la cartera con los que Bassett le había dado. —No te lo tomes tan mal, Frank —aconsejó tío Am—. Te vamos a hacer otro favor. Vamos a ir a casa de Bunny Wilson contigo. Yo tampoco lo conozco. Bassett se fue recuperando lentamente. 14 Mientras andábamos por la avenida Grand, hacia un calor que parecía el Sahara y con cada minuto que pasaba se hacia más intenso. Me quité la chaqueta y el sombrero. Miré a tío Am, que iba andando a mi lado y no parecía tener calor en absoluto. Vestía traje, chaleco y corbata. «Debe de haber un truco para aparentar que no se tiene calor», pensé. Cruzamos el puente y no corría ni un soplo de aire. Cuando llegamos a Halsted torcimos hacia el sur y recorrimos la manzana y media que faltaba para llegar a la pensión de Bunny. Subimos las escaleras y llamamos a la puerta de su habitación. Dentro oí el crujido de la cama. Se acercó a la puerta arrastrando los pies calzados con zapatillas y abrió una rendija; cuando me reconoció, la abrió más. —Hola —dijo—. Ahora mismo iba a levantarme. Adelante. Entramos todos. Bassett se apoyó en la cara interior de la puerta. Tío Am y yo nos sentamos en la cama. La habitación parecía un horno. Yo me aflojé la corbata y me desabroché el botón superior de la camisa. Esperaba no estar mucho tiempo allí. Tío Am estaba mirando fijamente a Bunny con una expresión muy rara en la cara. Parecía confundido, casi perplejo. —Bunny, es mi tío Am. Y éste es el señor Bassett, el detective que trabaja en el caso de papá —dije yo. Miré a Bunny y no vi nada que pudiera causar perplejidad. Se había puesto una bata descolorida encima de lo que llevara para dormir, si es que llevaba algo. Iba mal afeitado y tenía el pelo revuelto. Evidentemente, se había tomado unas copas la noche anterior, pero no tantas como para tener una gran resaca. —Encantado de conocerlo, Bassett. Igual que a usted, Am; Ed me ha hablado mucho de ustedes. —Mi tío está un poco loco, pero es un buen hombre —declaré. Bunny se levantó y se acercó a la cómoda. Vi que había allí una botella y varios vasos. —¿Quieren tomar...? —Luego, Wilson —lo interrumpió Bassett—. Primero siéntese un momento. Quiero repasar la coartada que le proporcionó a Madge Hunter. De momento la dejé para concentrarme en otro aspecto del asunto, pero ahora quiero saber si usted puede probar qué hora era cuando... —Cállate, Bassett —dijo tío Am. Bassett se volvió para mirarlo. Se le enrojecieron los ojos en un acceso de ira y exclamó: —Maldito seas, Hunter, no te metas en lo que hago yo o... Iba a dar un paso hacia la cama, pero se detuvo cuando vio que mi tío no le prestaba atención en absoluto. Todavía estaba mirando fijamente a Bunny, con la misma extraña expresión en la cara. —No lo entiendo, Bunny —dijo mi tío—. Usted no es lo que yo me figuraba. No parece un asesino. Pero usted mató a Wally, ¿verdad? Se produjo un silencio que se podía cortar a trozos. Un largo silencio. Se alargó y duró hasta que se convirtió en una respuesta por sí mismo. Mi tío preguntó con voz tranquila: —¿Tienes la póliza aquí? Bunny asintió con la cabeza y dijo: sí. —Sí, allí, en el cajón de arriba. Bassett pareció despertar. Se acercó a la cómoda y abrió el cajón. Metió la mano debajo de unas camisas y sacó un sobre grueso, del tipo en que se guardan las pólizas de seguros. Lo miró fijamente y dijo: —A lo mejor soy tonto, pero ¿cómo iba él a cobrar esto? Madge es la beneficiaria, ¿no? —Tenía pensado casarse con Madge —dijo tío Am—. Sabia que le gustaba y que pronto buscaría otro marido. Es de las que se vuelven a casar. No iba a querer volver a trabajar de camarera cuando un hombre con un buen trabajo como Bunny quería mantenerla. Y ya no es tan joven y..., bueno, no hace falta que haga un diagrama, ¿verdad? —¿Quieres decir que no sabía que existía el recibo de la prima y pensaba que Madge no se enteraría de que era beneficiaria de una póliza de seguros hasta después de haberse casado con él? Pero ¿cómo hubiera explicado el haber tenido la póliza escondida? —preguntó Bassett. —No tendría que explicarlo —declaró mi tío—. Una vez casados, podía fingir haberla encontrado entre las cosas de Wally. Y Madge le dejaría usar el dinero para montar su propia imprenta; la podría convencer, porque ésta les proporcionaría una renta toda la vida. Bunny asintió con la cabeza. —Siempre incitaba a WalIy para que fuera más ambicioso. Pero Wally no quería. Tío Am se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente. Ya no aparentaba no tener calor. —Bunny, todavía no lo entiendo —dijo—. y si A no ser que... ¿De quién fue la idea? ¿Suya o de Wally? —De él, en serio —respondió Bunny—. El quería que yo lo matara, pues a mí no se me hubiera ocurrido. Me acosaba continuamente. No es que viniera y me dijera: «Mátame, compañero», pero después de que empezáramos a salir juntos con regularidad y él averiguase que yo necesitaba dinero para el taller, y que Madge me gustaba y yo a ella, siguió insistiendo. —¿Qué quiere decir con «siguió insistiendo»? —preguntó Bassett. —Bueno, me dijo dónde guardaba la póliza, en el armario del trabajo, y me dijo que nadie lo sabía. Me decía cosas como: —«Bunny, a Madge le gustas. Si algo llegara a pasarme... » El lo preparó todo. Me dijo que si le pasaba algo, sería mejor que Madge no se enterara de lo de la póliza inmediatamente; que si se hacia con el dinero en seguida, iría a California o a algún sitio y se lo gastaría, y que le gustaría poder arreglarlo de modo que no supiera que le correspondía dinero hasta que estuviera casada con alguienn que lo invirtiera por ella. —Pero, hombre —dijo Bassett—, eso no es sugerirle que lo mate. Sólo dijo que si moría... Bunny meneó la cabeza. —Esas eran sus palabras, pero no lo que quería decir. Me dijo que ojalá tuviera fuerzas para matarse, pero que no las tenía. Que cualquiera le haría un favor... —¿Qué pasó aquella noche? —preguntó Bassett. —Lo que le dije a Ed hasta las doce y media. Entonces llevé a Madge a casa, y no a la una y media. Supuse que después ella no se acordaría de todas formas de qué hora era; si yo decía que era la una y media nos protegería a los dos. »Ya había dejado de buscar a Wally. Sabía de un lugar donde jugaban a póquer durante toda la noche en la avenida Chicago, cerca del río. Subía por la calle Orleáns y casi había llegado a Chicago cuando me encontré con Wally, que iba en sentido contrario hacia casa, con cuatro botellas de cerveza bastante bebido. »Insistió en que lo acompañara. Me dio una de las botellas para que la llevara. Una. Escogió el callejón más oscuro para atajar. La farola del otro extremo estaba apagada. Dejó de hablar cuando entramos en el calle. Andaba algo delante de mi, se quitó el sombrero y..., bueno, quería que lo hiciera, y si lo hacia yo podía tener a Madge y mi propio taller como siempre había querido y...,bueno, lo hice. —Pero, ¿por qué...? —preguntó Bassett. —Cállate —le interrumpió mi tío—. Ya tienes lo que querías. Déjalo en paz. Ahora entiendo todo. Se acercó a la cómoda y sirvió unas copas. Me miró, pero yo sacudí la cabeza. Se detuvo luego de servir tres y le dio la más fuerte a Bunny. Bunny se levantó para bebérsela. La apuro de un trago y se encaminó a la puerta del cuarto de baño. Casi había llegado cuando Bassett pareció darse cuenta de lo que pasaba. —¡Eh, no...! —gritó, y se lanzó hacia el otro lado de la habitación para agarrar el picaporte de la puerta que se cerraba antes de que Bunny la trabara desde dentro. Mi tío a su vez se lanzó sobre Bassett y el pestillo de la puerta del cuarto de baño encajó con un chasquido. —Maldita sea, se va a... —dijo Bassett. —Claro, Frank —dijo mi tío—. ¿Tienes alguna idea mejor? Vamos, Ed. Vámonos de aquí. Yo también quería irme y en seguida. Casi tuve que correr para seguirle el paso una vez nos encontramos en la acera. Andaba muy de prisa, bajo el sol abrasador de la tarde. Ya habíamos recorrido varias manzanas cuando pareció darse cuenta de que yo estaba allí con él. Aminoró el paso. Me miró y me dirigió una mueca. —Vaya par de tontos, chico. Íbamos a cazar lobos y hemos atrapado un conejo. —Ojalá no hubiéramos salido de caza. —Eso mismo pienso yo. Ha sido culpa mía, chico. Cuando he visto esa nota hace una hora, he sabido que había sido Bunny, pero no me imaginaba por qué. No lo conocía y... Caray, no tengo que excusarme. Debí de haber ido a verlo solo. Pero no, tenía que impresionar al público y llevar a Bassett. —¿Cómo supiste por la nota...? —pregunté—. Oh, ahora lo entiendo; ahora que sé que hay algo y ya sé qué es. Escribió bien el apellido. Es eso, ¿no? El tío Am asintió con la cabeza. —Anderz. Tú se lo dijiste por teléfono y no le especificaste cómo se escribía. Lo hubiera escrito «Anders» si no lo hubiera leído en la póliza de seguros cuya existencia había dicho que no conocía. —Yo leí la nota y no me di cuenta. Mi tío no pareció oírme. —Sabía que no había sido suicidio. Ya te conté lo de la peculiaridad psicológica de Wally; no podía haberse suicidado. Pero ni soñé que hubiera llegado al punto de hacer tal despliegue de destreza. Supongo..., bueno, eso es lo que le hizo la vida, Ed. En realidad da lo mismo. Hacerle esa jugada a Bunny... —El pensaba que le estaba haciendo un favor. —Eso espero. Sin embargo, tenía que haber sido más listo. —¿Cuánto tiempo crees que estuvo planeándolo? —Contrató la póliza hace cinco años en Gary. Aceptó el soborno de Reynolds para que votara a favor de la inocencia de su hermano, y votó culpable. Debió de suponer que la banda de Reynolds lo mataría por ello. »Pero o algo le hizo cambiar de opinión entonces, o se acobardó. Se largó de Gary y camufló sus huellas. No debía de saber que Reynolds estaba aquí en Chicago, o no se hubiera molestado en implicar a Bunny. Si lo hubiera hecho, Reynolds le hubiera salido más barato. —¿Quieres decir que hace cinco años que quería...? —Debía de meditarlo, Ed. Siguió pagando el seguro. Quizá decidió seguir hasta que tú hubieras acabado los estudios y tuvieras un buen empleo. Quizás empezó a incitar a Bunny en la época en que tú entraste en Elwood. ¡Dios mío! Estábamos esperando a que cambiara el semáforo y vi que íbamos a cruzar el bulevar Michigan. Habíamos andado mucho, más de lo que me parecía. El semáforo se puso verde y cruzamos. —¿Quieres una cerveza, chico? —dijo mi tío. —Me apetece un martini, sólo uno —contesté yo. —Entonces te voy a invitar a uno con estilo, Ed. Ven, te voy a enseñar una cosa. —¿Qué? —El mundo sin la pequeña valla roja alrededor. Anduvimos hacia el norte dos manzanas por el lado este del bulevar Michigan, hasta el hotel Allerton. Entramos y subimos en un ascensor especial. Estuvimos dentro mucho tiempo. No sé cuántos pisos subimos, pero el Allerton es un edificio muy alto. En el último piso había un bar muy elegante y lujoso. Las ventanas estaban abiertas y no hacía calor. A esa altura la brisa era fresca y no parecía que saliera de un horno. Nos sentamos en una mesa situada junto a una ventana del lado sur que daba al Loop. Era una vista muy hermosa bajo la intensa luz del sol. Los altos y estrechos edificios parecían dedos que se estiraran hacia el cielo para tocarlo. Era como el escenario de una novela de ciencia ficción. No parecía real aunque lo estuvieras mirando. —¿No es impresionante, chico? —Muy hermoso —contesté—. Pero es una trampa. —Es una trampa fabulosa, chico. Aquí pueden suceder las cosas más descabelladas, y no todas son malas. Yo asentí con la cabeza y dije: —Como Claire. —Como cuando fanfarroneaste delante de los matones de Kaufman. Como el golpe que le diste a Bassett entre los ojos al decirle dónde está el dinero de Waupaca. Se pasará lo que le queda de vida preguntándose cómo podías saberlo tú. —Se rió entre dientes—. Chico, hace unos días estabas un poco alarmado porque a tu edad Wally se había batido a duelo y había tenido una aventura con la mujer de un editor. A ti tampoco te va tan mal. Yo soy algo mayor que tú y nunca he matado a un ladrón de bancos con un atizador de un cuarto de kilo, ni he dormido con la amante de un pistolero. —Pero ahora ya ha pasado todo. Tengo que volver al trabajo. ¿Vas a regresar a la feria? —Sí. ¿Y tú vas a ser impresor? —Supongo que si. ¿Por qué no? —Por nada. Es un buen oficio. Mejor que trabajar en una feria. Es muy inseguro. A veces haces dinero, pero te lo gastas. Vives en tiendas de campaña como los beduinos. Nunca tienes un hogar de verdad. La comida es mala y cuando llueve te vuelves loco. ¡ Menuda vida! Yo estaba decepcionado. No iba a ir con él, por supuesto, pero me habría gustado que él quisiera que lo acompañara. Era una tontería, pero así era. —Sí, vaya vida, chico. Pero si estás lo suficientemente loco como para querer intentarlo, a mí me encantaría enseñarte todos los trucos. Te acostumbrarías; tienes madera. —Gracias —dije—. Pero..., bueno... —De acuerdo. No pretendo convencerte. Voy a mandarle un telegrama a Hoagy y luego volveré al Wacker a hacer las maletas. —Adiós —dije. Nos dimos la mano. El se fue y yo me quedé allí, sentado ante la mesa y mirando por la ventana. La camarera regresó para preguntarme si quería tomar otra cosa y le dije que no. Permanecí sentado allí hasta que las sombras de los monstruosos edificios se alargaran y la luz del lago se oscureció. La fresca brisa penetraba por la ventana. Entonces me levanté; temía que se hubiera marchado sin mi. Busqué una cabina de teléfonos y llamé al Wacker. Me pusieron con su habitación y aún estaba allí. —Soy Ed —dije—. Voy contigo. —Te esperaba. Has tardado más de lo que pensaba. —Me voy corriendo a casa a hacer las maletas. ¿Nos encontramos en la estación? —Chico, vamos a ir en un tren de carga. No tengo dinero. Sólo me quedan unos dólares para comer por el camino. —¿Que no tienes dinero? No puede ser. Hace unas horas tenias doscientos dólares. —Es un arte, Ed —dijo riendo—. Ya te he dicho que el dinero de la feria no dura casi nada. Oye, te espero en la esquina de Clark y Grand dentro de una hora. Tomaremos un tranvía hasta donde podamos montarnos en un mercancías. Corrí a casa e hice las maletas. En parte me alegraba y en parte me daba pena que mamá y Gardie no estuvieran. Les dejé una nota. Cuando llegué a la esquina tío Am ya estaba allí. Llevaba su maleta y una funda de trombón, nueva. Se rió entre dientes cuando vio cómo la miraba y dijo: —Un regalo de despedida, chico. En una feria puedes aprender a tocarlo. En una feria cuanto más ruido hagas mejor. Y algún día habrás ganado suficiente dinero tocándolo y podrás marcharte de la feria. El primer trabajo de Harry James fue en la orquesta de un circo. No me dejó abrir el estuche allí. Nos montamos en el tranvía y fuimos hacia las afueras de la ciudad. Llegamos a un patio de carga y cruzamos las vías. —Ahora somos vagabundos, chico. ¿Has comido puchero alguna vez? Mañana haremos uno. Mañana por la noche llegaremos a la feria. Se estaba formando un tren. Encontramos un vagón vacío y nos metimos dentro. Estaba tenebroso y oscuro, pero abrí el estuche del trombón. Dejé escapar un silbido flojo y se me hizo un nudo en la garganta. Entonces supe adónde había ido a parar la mayor parte de los doscientos dólares del tío Am. Era un trombón profesional, el mejor. Era dorado y estaba tan reluciente que parecía un espejo. No pesaba nada. Era del tipo que usaban Teagarden o Dorsey. Era una maravilla. Lo saqué del estuche y lo monté reverentemente. Tenía un tacto y un equilibrio estupendos. De lo que había aprendido en la escuela de Gary, aún recordaba las posiciones de la escala en do. Uno-siete-cuatro-tres... Me lo acerqué a los labios y soplé hasta que encontré la primera nota. Era torpe y confusa, pero era por culpa mía, no del trombón. Con cuidado fui tocando toda la escala. El tren se puso en marcha y los tirones de los enganches se acercaron a nosotros y nos rebasaron como una serie de petardos. El vagón empezó a moverse lentamente. Volví a tocar la escala y fui cobrando mayor confianza con cada nota. No me iba a costar mucho comenzar a tocar. Entonces alguien gritó «¡ Eh!» y yo miré y vi que mi serenata nos había creado problemas. Un guardafrenos iba corriendo al lado del vagón. —¡ Bajen de aquí! —-gritó, y puso las manos en el suelo del vagón para saltar adentro. —Dame la bocina, chico —dijo mi tío, y me quitó el trombón de las manos. Se acercó a la puerta, se lo llevó a los labios y solió un ruido atroz, una nota descendente que sonaba horrible, mientras empujaba la bomba del trombón hacia la cara del hombre. Este soltó un taco y se desasió. Siguió corriendo unos metros más, pero el tren iba demasiado rápido y se quedó atrás. Mi tío me devolvió el trombón. Los dos reíamos. Conseguí dejar de reír y me volví a poner la boquilla en los labios. Soplé y salió una nota clara, un tono claro, hermoso, resonante, que había conseguido por casualidad. Pero entonces el tono se rompió y sonó peor que la horrible nota que mi tío acababa de tocar para el guardafrenos. Tío Am empezó a reírse y yo intenté soplar otra vez, pero no pude, porque también me estaba riendo. Durante un minuto nos estuvimos riendo el uno del otro, y cada vez era peor y no podíamos dejar de reír. De esta manera el mercancías nos llevó fuera de Chicago, los dos riéndonos como un par de idiotas. FIN