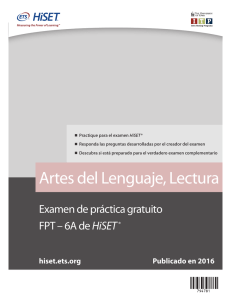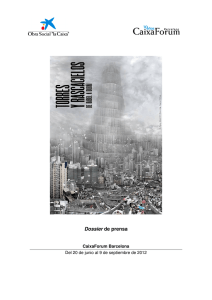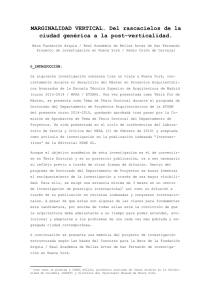Rascacielos ¿para qué?
Anuncio

Rascacielos ¿para qué? INGENIERÍA FERNANDO SÁENZ RIDRUEJO L os sucesos del 11 de septiembre no han marcado, como algunos reporteros sensacionalistas afirmaron en su momento, el final de una era histórica y el comienzo de otra, pero han supuesto mucho más que la caída de dos torres, la pérdida de nuestros ahorros o el desplome de la seguridad de una sociedad alegre y confiada. Se han derrumbado algunos de nuestros principios éticos y han quedado en evidencia algunas de nuestras miserias morales. Hemos vuelto a manejar ese concepto hipócrita de los “daños colaterales” y, a base de repetirlo, hemos dado carta de naturaleza a algo tan repulsivo como los “asesinatos selectivos”, que choca frontalmente contra todos los valores cristianos. Entre las muchas cosas de segundo orden que ahora empezamos a replantearnos está la cuestión con que encabezamos esta reseña y que no pocos técnicos se preguntan: ¿qué sentido tienen los rascacielos, qué futuro les espera en el siglo XXI? Diremos, antes de nada, que preferimos la denominación rascacielos, castiza ya a pesar de ser un anglicismo bruto, a la tonta perífrasis (edificios de gran altura) con que se les conoce en la literatura técnica especializada. Hay que recordar que los rascacielos proceden de los primeros años del siglo pasado y son una solución, tipicamente neoyorkina, a la imposibilidad de desarrollar en horizontal el centro comercial de una ciudad insular. Surgen en el momento en que se desarrolla la tecnología de la construcción en acero, que permite erigir las estructuras, y en que se perfeccionan otras técnicas necesarias como las de los ascensores y montacargas. Cabe preguntarse, sin embargo, si el nacimiento de los rascacielos y su propagación mimética por otras ciudades de Estados Unidos y del resto del mundo, en que no existía escasez de suelo urbano, respondió a una motivación exclusivamente económica. Desde Egipto hasta nuestros días las grandes construcciones se han hecho buscando, antes que el beneficio, el prestigio. Los teóricos marxistas creían, y no pocos economistas neoliberales siguen creyendo, que lo que mueve el mundo es el afán de lucro. Mucho antes, Aristóteles, fijándose en los estadios más elementales de la condición humana, había señalado los instintos de nutrición y de reproducción como las principales razones de nuestra actividad. El Arcipreste lo recordó magistralmente: “el mundo por dos cosas travaja, la primera por aver mantenencia; la otra cosa era por aver juntamiento con fembra placentera”. Gelderode, un rencoroso dramaturgo flamenco, que llenó los escenarios de diatribas contra Felipe II y el duque de Alba, creía que el motor del mundo era la crueldad. Frente a tantas opiniones que quieren vincular nuestras acciones con los pecados capitales —avaricia, gula, lujuria o ira—, Ortega, apuntando más arriba, puso el acento en las razones líricas y Marías ha mostrado que el principal catalizador de nuestros afanes es la ilusión. Pero la ilusión puede tener muchas componentes, incluidas la curiosidad, que ha impulsado las exploraciones geográficas y los descubrimientos científicos, y la vanidad, ese pecadillo venial al que no se suele conceder toda la atención que merece. Es difícil pensar que esos empresarios que para absorber empresas de la competencia se embarcan en opas hostiles, arriesgándose en peligrosas aventuras financieras, tengan una finalidad estrictamente económica. De hecho, muchas de esas compras, hechas con las vísceras más que con la cabeza, suponen rémoras que acaban dando al traste con la empresa compradora. Esa obsesión por ser líderes del sector se justifica hablando de reducción de costes, de economías de escala, de sinergias y de otras cosas que suelen expresarse en inglés, pero que sólo ocultan la vanidad del empresario por aparecer el primero en los periódicos de color salmón o por sentarse a la vera del gobernante de turno. Los rascacielos han respondido a esa misma mentalidad. Se ha buscado prestigio antes que racionalidad o economía. El coste de las estructuras crece exponencialmente con la altura. La necesidad de hacer pasar, a través de una sección limitada, un enorme número de conducciones de todo tipo de servicios, tuberías, cables y ascensores, reduce progresivamente el espacio aprovechable. La vulnerabilidad de los rascacielos es grande y no sólo frente a atentados terroristas que, como ha quedado demostrado, son un riesgo real. En caso de incendios, por encima de la planta quince los edificios son inaccesibles e inevacuables. Un simple apagón puede convertirse en una tragedia, como ya quedó comprobado, hace algunos años, en el mismo Nueva York. Las presuntas ventajas de los rascacielos responden también a concepciones empresariales ya obsoletas. Esas inmensas oficinas de muchas plantas superpuestas, ordenadas jerárquicamente de arriba a abajo, tienen ya poco sentido. Los ordenadores han jubilado a muchos cientos de oficinistas, que, en mesas dispuestas en filas y columnas, en medio de grandes espacios diáfanos, se dedicaban a apuntar asientos contables y a archivar albaranes. Los teléfonos móviles y los correos electrónicos permiten a los trabajadores permanecer en contacto y bajo el control de sus jefes, sin necesidad de un contacto físico que no siempre redunda en una mayor productividad. Los conflictos laborales y los problemas fiscales han hecho que se fraccionen muchas empresas, que previamente se habían agrupado en inmensas sedes sociales. Como no hay mal que por bien no venga, es de esperar que esta crisis sirva para enderezar muchas trayectorias erróneas de nuestro mundo occidental. Uno de esos efectos podría ser un planteamiento más humano en las relaciones laborales, incluyendo el paulatino abandono de los rascacielos y la búsqueda de soluciones urbanísticas más racionales. La verdad sobre el medio ambiente En la ciencia y en la técnica no existe verdades absolutas ni verdades permanentes. Existen conjuntos de hipótesis coherentes, paradigmas, que explican durante un cierto tiempo los hechos conocidos hasta que nuevos descubrimientos obligan a corregir las hipótesis y a establecer nuevos paradigmas. Por eso choca que una revista como The Economist, que suele revestirse con apariencias de objetividad, se despache durante el mes de agosto con un artículo titulado “The truth about the environmente”, que en tres páginas deja visto para sentencia uno de los grandes debates de nuestro tiempo: las crecientes agresiones de la acción antrópica sobre el medio ambiente y la degradación de éste, tan acelerada que pudiera poner en peligro la supervivencia de muchas especies vivas, incluida, a largo plazo, la nuestra. El articulista no se molesta en desmentir los hechos, simplemente deja constancia de lo costoso de las soluciones. El convenio de Kyoto no evita totalmente el calentamiento del globo y, puesto que resulta tan caro para los Estados Unidos, es preferible dedicar los fondos a otras cuestiones como el suministro de agua potable y la evacuación de aguas residuales. Puede escribirse largo y tendido sobre la falacia de muchos planteamientos pretendidamente ecologistas, pueden criticarse los métodos que a menudo utilizan y INGENIERÍA Los acuerdos internacionales — suelen decir sus detractores— se cumplen en muy escasa medida. Aun así, aunque no sean más que declaraciones de intenciones, acaban comprometiendo a los que los suscriben. Las actitudes de ciertas administraciones y los artículos como éste de The Economist vienen a justificar esos métodos, a menudo reprobables, de los llamados “verdes”. Cuando las grandes corporaciones y los más poderosos gobiernos utilizan los medios de comunicación con semejante descaro, suprimen todo debate civilizado y expulsan a sus adversarios a las tinieblas exteriores. Semejante ceguera origina una espiral de incomprensión. Surgen y se desarollan los movimientos antiglobalización y los poderes públicos, que no se han molestado en entenderlos ni en prevenirlos, se limitan a mejorar el material antidisturbios y a aumentar los efectivos policiales. pueden rechazarse por utópicas las conclusiones maximalistas que pretenden parar el crecimiento y detener el aprovechamiento de todo tipo de recursos; pero no puede negarse la evidencia: las aguas están cada día más contaminadas, los bosques disminuyen y la temperatura global del planeta aumenta. Algo habrá que hacer para paliar sus efectos nocivos, llámese acuerdo de Kyoto o como quiera llamarse. Un puente disparatado Pasando las páginas de una revista de divulgación me asaltan las fotografías de un puente absurdo y grandilocuente, construido sobre el río Miño en Orense. Es un delirio de formas arbitrarias que ofenden el sentido común y dañan el paisaje. Alguna de las fotos, según se afirma al pie, está tomada desde el llamado puente romano, esto quiere decir que son contiguos y que la perspectiva del viejo puente ha quedado ya estropeada para siempre. No he querido enterarme de quién lo ha proyectado, de cuántos cientos, o miles, de millones ha costado ni de quién es el frívolo munícipe que ha querido inmortalizarse con semejante adefesio. ¿Se han hecho estudios de impacto ambiental o se ha pretendido, precisamente, impactar? Desde que Santiago Calatrava irrumpió en la técnica de los puentes con trabajos escultóricamente bellos, ingenierilmente absurdos y, en mi opinión, paisajísticamente delictivos, ha proliferado una legión de pontífices empeñados en despilfarrar el dinero público con engendros como esta cosa de Orense que, más que un puente, parece una montaña rusa. Por si sirve de consuelo, recordaremos que éste no es un problema exclusivamente español. Como ciertos virus son tremendamente contagiosos, el virus de los puentes de diseño ha infectado también a Norman Foster, el otro gran gurú de la arquitectura europea. Su bella pasarela peatonal sobre el Támesis permanece cerrada al tránsito. Construida en aluminio, su excesiva flexibilidad la somete a tales vibraciones y balanceos que la más pequeña brisa pone en peligro la vida de los viandantes. Las administraciones tienen el deber de apoyar al arte y a los artistas; pero sería de desear que las obras creadas con cargo al erario no fueran ni excesivamente costosas ni exageradamente grandes, ni provocaran daños irreversibles en el paisaje. Los gustos cambian y los alcaldes cesan, pero los mamotretos de hormigón y acero permanecen.

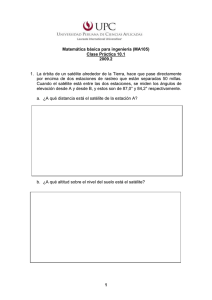
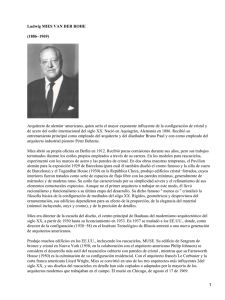
![Los edificios más altos del mundo [de momento]](http://s2.studylib.es/store/data/006921752_1-aa1a7c1c6059c0730ab5368629dcbd35-300x300.png)