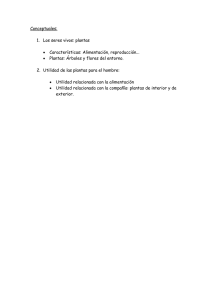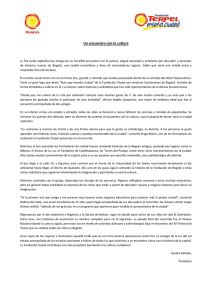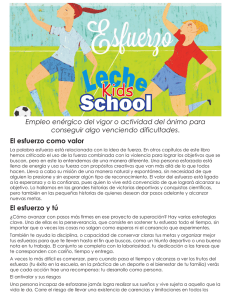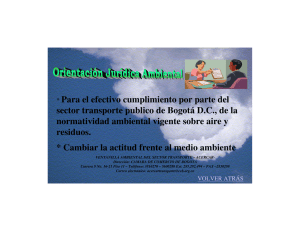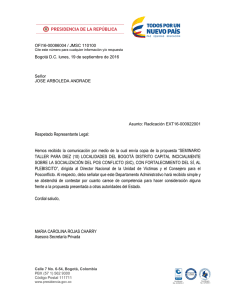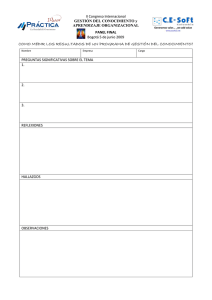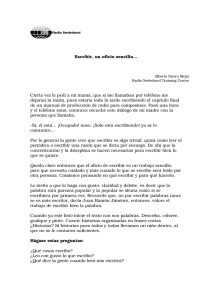HISTORIAS CHIQUITAS DE BOGOTÁ
Anuncio

Concurso STADT: historias de la gran ciudad HISTORIAS CHIQUITAS DE BOGOTÁ BARTOLOMEO J. FICTION 1 ¿Sabes lo que es ser un árbol, que te tome tanto tiempo crecer y que te talen en un segundo?, pregunta B y suspira. Su ánimo, mientras exhala, va del profundo pesar, a la conciencia de existir, a la fortuna de haber nacido en una época en la que todavía hubiera árboles. El suspiro dura lo suficiente como para que M saboree el gusto dulce de las palabras de B. Luego, como si tuviera el cerebro entre el paladar y la lengua, le responde: Un árbol herido es una brecha en el tiempo. B y M vuelven la cabeza para verse y sonríen. Sonríen y luego ríen, a carcajadas, aunque lo dicho, en realidad, les produjera ganas de llorar. Están reclinados en una banca en un parque secreto de Bogotá. Secreto porque sólo hasta aquella tarde lo descubrieron y porque no es común que la gente transite por allí. Un parque secreto entre una avenida principal y un barrio de lujo sobre los Cerros Orientales. Un parque pequeño, acogedor, húmedo, verde donde quiera que mires, rodeado por edificios y carreteras. Una burbuja de oxígeno concentrado, un respiro en mitad de las paredes que asfixian casi por completo las montañas de la zona. En el centro del lugar reposan dos bancas de madera, una frente a otra, sobre un círculo de ladrillos 1 atravesados de vegetación. B y M están sentados en una de esas bancas, con la nuca descansada sobre el borde del espaldar. Casi acostados, muy juntos, con la mirada hacia el cielo. Les parece increíble estar en plena ciudad y al mismo tiempo, desde esa posición, tener una vista en la que sólo aparecen copas de árboles y cielo. Llevan rato contemplando el vaivén de las ramas de los árboles, las más altas y delgadas, parecen sacarle cosquillas a las nubes. B y M sienten como si a su alrededor no existiera Bogotá, como si a su alrededor no existiera nada. 2 Han estado por cuánto tiempo, ¿quince minutos?, ¿media hora?, buscando formas en el cielo que se desliza por encima de ellos. Les parece que una versión de la felicidad consiste en que dos personas reconozcan en una nube la misma silueta. Con mayor razón, si se trata de formas extrañas y tan nítidas, que sólo debes señalárselas a la otra persona para que las vea. Mira, dice B, esa tiene la forma de Firulais, ¿te acuerdas de Firulais? Claro, responde M, el perro de Aventuras en Pañales, me encantaba ese programa, las facciones un poco torcidas de los personajes y el retrato de la vida cotidiana desde la perspectiva de unos bebés. B escucha a M al tiempo que, mentalmente, se pregunta hace cuánto no volvía la cara hacia el cielo a ver pasar las nubes y jugar a encontrarles forma. Cuánto llevan allí, ¿quince minutos?, ¿media hora?, B ya no lo sabe y no importa, ha descubierto un camino de vuelta a las largas horas de la infancia. Esas tardes repletas de aventuras que parecían un adelanto de la eternidad. B le pregunta a M si recuerda lo largas que eran las horas de la infancia. Claro que lo recuerdo, responde M, uno terminaba de almorzar, se iba a la calle, jugaba a las escondidas, exploraba en busca de reptiles, andaba en bicicleta, se trepaba a un árbol y todavía quedaba la mitad de la tarde para acostarse en la hierba a buscarle 2 figuras a las nubes. ¡Exacto!, interviene B, pero luego no sé qué pasa, a medida que creces las horas se van haciendo más cortas, te lo juro, yo ya no reconozco la diferencia entre cinco y treinta minutos, es lo mismo, se esfuman en un parpadeo. B se fija en cómo la nube Firulais se convierte en nube rinoceronte. Luego, a manera de revelación, simultáneamente, piensa y pone en palabras esta idea: Al parecer, la belleza de las horas está en que cada una dura menos que la anterior. 3 La tarde transcurre envuelta en una neblina menuda, que se mete por entre las fisuras de los tallos de los árboles y sale transparente y perfumada. B y M se acuerdan de la ciudad a su alrededor gracias a las personas con tenis y sudadera que, muy de vez en cuando, suben por las escaleras a lado y lado del parque. Un par de adultos con un par de niños, subiendo. Después, un adulto con un perro, bajando. Al rato, subiendo, dos ancianas que se fijan en B y M con disgusto. Les molesta su pinta de no vivir en aquel barrio de lujo y vaya uno a saber qué querrán robarse o qué vicio andan metiendo en aquel parque secreto. Qué amargadas ese par viejas, dice B. Olvídalas, responde M, suficiente tienen con andar a paso tan lento y tan cerca de la muerte. Esto último les lleva, casi sin darse cuenta, a hablar de la reencarnación. Sabes, dice B, yo no quisiera existir para morir, quisiera haber nacido para existir, que es muy diferente. M deja de fijarse en la cima de los árboles para volverse a mirar los ojos de B, quiere corroborar algo en lo que acaba de pensar. Lo sabía, dice, tú eres un alma joven, quizá es apenas tu segunda o tercera vida. B sonríe, le gustan esas reflexiones de M, aunque carecen de respaldo, las emite como si gozara de una prematura y sabia vejez que obliga a creerle. Que la muerte fuera 3 un tránsito, continúa B, seguir aquí, viniendo una y otra vez, en distintas formas, a pulir la existencia. Primero una planta, luego un animal pequeño, después humano y así. Ya lo creo, responde M, a mí me late que ésta es tu primera vida humana y que en la pasada fuiste un perro. B duda de si debería defenderse de éste último comentario. Se reclina un poco más, se fija en la nube rinoceronte que cabalga mientras desaparece y dice: Entonces la reencarnación de un perro es un artista, un artista apenas vive su primera vida humana, por eso se la pasan así, estrenando la razón, sorprendidos de todo y con ganas de contarlo. M asiente sin seguridad y luego interviene: Después de varias vidas humanas alcanzamos un nivel superior, reencarnamos en aves. B concuerda con M, se necesita plenitud para ser un ave, para asumir con cordura la capacidad del vuelo y no jactarse ni angustiarse por ello, simplemente volar. El comentario de M coincide con dos aves que vuelan muy por encima de ellos, lucen ingrávidas y diminutas, como un par de lunares surcando la gran mejilla celeste. Un tipo sube las escaleras del lado izquierdo. El ruido de sus zapatos aplastando hojas secas distrae a B de la visión de los pájaros, como si volviera a la realidad, anota: Y si las aves son tan superiores, ¿por qué se comen nuestras sobras? Ante la pregunta, M se fija en los ojos de B, con una mirada en la que parecieran juntarse todas sus vidas humanas, le da una leve palmada en la cara y dice: ¿Ves?, en tu vida pasada fuiste un perro. B y M se miran en el fondo de los ojos del otro, por cuánto, ¿tres segundos?, ¿un minuto?, luego sólo es cuestión de que alguno diga primero lo que acaban de pensar al mismo tiempo: Lo único que no cambia de reencarnación en reencarnación son los ojos. 4 4 Una pequeña gota cae sobre la frente de B y otra sobre la nariz de M. Reconocen en el cielo el trayecto de otras gotas, el hilo nítido que dibujan desde la nube que las desprende hasta que aterrizan en sus rostros. Un aguacero inminente y el hambre les anima a levantarse de la banca y dejar el parque. Antes de irnos, abracemos un árbol, propone M, ¿lo has hecho?, los árboles te regalan su energía con gusto. M se abraza al tallo de un árbol como a un familiar. B le imita, se sorprende con el olor que sale de las fisuras de la corteza a la que se aferra. Parece que concentrara el aroma de un millón de flores, dice y aspira profundo. El olor le hace sentir a salvo, como se sentía en la infancia, al abrazar a su madre, metiéndole la nariz entre el brazo y el pecho. Qué triste, anota M al iniciar la marcha, que garantizar la vida humana civilizada dependa de talar más y más árboles. Bajan hasta la avenida. Un domingo, a esa hora, apenas transitan algunos autos, rara vez un bus, tan distinto del eterno trancón de entresemana. Esto parece un desierto, afirma M. Los domingos la ciudad aprovecha para respirar, añade B, mientras contempla la lujosa imponencia de los edificios y la limpieza de las calles y andenes. Dice: Cómo es posible que seamos un país tan latinoamericano, tan subdesarrollado que llaman, y seamos capaces de tener una zona así, tan diseñada, absolutamente impecable, mira, ni una basura en el suelo. M asiente con una sonrisa de las que usa cuando no tiene una explicación. B encuentra particularmente curiosa la fachada superpuesta de uno de los edificios, una estructura de madera que asemeja una secuencia de olas. Su fluidez le hipnotiza. Se trata de las oficinas de una multinacional de petróleo, hay una fuente alrededor de la primera planta. Esto de la altura y el agua alrededor de las edificaciones me recuerda a una cosa masónica, menciona B, esos símbolos de poder. Enseguida cambia de impresión, chasquea los dedos y dice: No, más bien tiene que ver con lo que dijiste hace un rato, un árbol 5 herido es una brecha en el tiempo, quizá estos tipos tengan tanto poder, que esto en realidad no sea un edificio, sino una máquina del tiempo, ya sabes, hecha con madera de árboles ta-la-dos. Para confirmar su astucia se toca la sien con el índice, luego señala al interior del edificio y continúa: No me sorprendería que los ricos hayan descubierto la forma de viajar en el tiempo y no nos hayan contado. Al verse señalado, el guardia de seguridad detrás de la pared de vidrio mira a B con alerta. Vámonos antes de que sepan que los descubriste, dice M entre risas y halando a B del brazo. 5 Caminan en busca de un lugar para comer. La mayoría de locales están cerrados. La tarde cae con un cielo nublado que no cumplió su promesa de lluvia. La luz opaca hace que todas las cosas de la ciudad parezcan recién lavadas. Pasan junto a la vitrina de una librería. B se detiene a mirar su reflejo en el vidrio, le toma una fracción de segundo reconocerse. Repasa los títulos, reconoce a tres autores: Francis Bacon, Voltaire y Pedro Almodóvar. Grandes historias, piensa, grandes historias. Entonces vuelve a chasquear los dedos y de inmediato le pide a M que se detenga para contarle una idea que acaba de ocurrírsele. M se devuelve hasta la vitrina de la librería en contra de su voluntad, le gustaría que se apresuraran a conseguir comida. Abriré una página de Facebook que se llame “Historias Chiquitas de Bogotá”, dice B, funcionará para publicar historias anónimas, de esas que suceden a toda hora en esta ciudad tan grande. Por ejemplo, el otro día vi un tipo en Transmilenio, sentado en uno de esos cojines especiales para quienes sufren de las hemorroides. Lo imaginé cada día haciendo lo mismo, cargando su cojín a todo lado, adolorido y seguramente un poco avergonzado. Una historia tan humana y dramática como esa 6 merece ser contada, ¿no crees?, el tipo es un héroe y no es necesario decir su nombre, ni siquiera describirlo, lo importante es contar lo que le pasa. Me gusta la idea, dice M reiniciando la marcha, historias cotidianas, chiquitas como mencionaste, realistas, pero increíbles. ¡Exacto!, continúa B, por ejemplo, fíjate en ese letrero de allá, el de la tienda de cervezas, se llama “Pola y Carpa” y tiene a Policarpa Salavarrieta en el logo, el rostro del billete de diez mil. Ahí hay una historia chiquita de esta ciudad, mezcla de idiosincrasia, juego con el lenguaje, sentido del humor, es decir, la única figura femenina de nuestra independencia termina como el símbolo de un lugar para emborracharse. ¿Y qué me dices de ese?, pregunta M señalando el letrero de una tienda de ropa llamada “Oh! My God!”. ¡Genial!, dice B y pega dos saltos, otra historia chiquita, ¿por qué ese doble signo de admiración?, ¿te imaginas cómo habría que pronunciarlo?, primero “Oh!” y luego “My God!”, con mucha afectación, todo un discurso alrededor de nuestro esnobismo kitsch. O por ejemplo, aquí, escucha, dice M y se detienen junto a una farmacia, uno de los pocos locales abiertos en esa calle. Están escuchando Héctor Lavoe, inusual, ¿no?, y mira la cara de los que atienden, aburridos, si estuviéramos en tierra caliente, un domingo, a esta hora, con Héctor Lavoe, es un festivo, pero acá la salsa alcanza para espantar el frío, no para ser feliz. “Historias chiquitas de Bogotá”, canturrea B y siguen caminando. “Historias chiquitas de Bogotá”, esa página va a romper record de seguidores en la primera semana, créeme, hasta plata vamos a sacarle. 6 Al pie de un árbol en el andén, M encuentra el cadáver de una paloma. Invita a B a que la observe. La paloma es toda gris, excepto por algunas plumas tornasoladas en 7 el cuello, donde tiene una herida que empieza a llenarse de moscas. Es una hembra, dice B con seguridad. M le mira como si preguntara tú cómo sabes. Lo vi en la película Las Horas, cuenta B, sin quitar la mirada del cadáver. Virginia Woolf, con una paloma muerta entre las manos, dice que las hembras son pequeñas y de pocos colores. ¿Qué era lo otro que decía Virginia?, ah, sí, que había que mirar a la muerte de frente, ¿o era a la vida?, no, no, no, era: Enfrentar las horas. B y M se quedan viendo el cadáver por cuánto, ¿diez segundos más?, ¿dos minutos? Mentalmente recuerdan que las aves son seres superiores. Quizá su próximo paso sea reencarnar en extraterrestre, dice M. Un automóvil pasa cerca del andén levantando un polvo que les despierta y les hace reiniciar la marcha. B dice: El pesar ante la muerte nos nubla la mente, nos hace pensar que es un final, cuando lo importante es enfrentar las horas, y siempre habrá más horas. M quisiera anotar algo, pero se distrae con el hallazgo de un local de comida abierto, uno de empanadas. Les atienden un hombre y una mujer de raza negra y acento del Pacífico. No hay más clientes. B piensa que de los cuatro, ninguno nació en Bogotá. Vinimos a la capital a buscar otra manera de enfrentar las horas. M pide dos empanadas de carne y dos de pollo. Se sientan en una de las mesas. En la entrada del local se para un hombre con facciones de señora vieja. Está ahí, de pie, no emite palabra, ni entra, ni se marcha. A B se le ocurre que el señor es un habitante de calle esperando a que alguien le regale una empanada, o pendiente a ver qué se puede robar. Luego el hombre saca una chupeta, la lame sin moverse de la entrada. B advierte que en el fondo del local, una pantalla de TV transmite un partido de fútbol. Se arrepiente de haber juzgado a aquel hombre a quien el fútbol le interesa más que robar o comer empandas. Otra historia chiquita de Bogotá, piensa B, la gente que mira partidos de fútbol desde la calle en los televisores de las tiendas. Se imagina publicando esa historia en la página de Facebook, la cantidad de comentarios, likes y compartidos que tendrá. 8 7 Con la barriga llena vuelven a la calle. Pasan junto a un local donde, entre otros servicios, venden lotería. B recuerda lo estilizados que eran los números de los chanceros, lamenta que ahora se anoten por medio electrónico. Convence a M para que compren un chance. Asegura sentirse con suerte. M pregunta qué número jugarán. B no sabe nada de loterías, apenas que alguna, cualquiera, sorteará aquella noche y que sólo debe pensar el número correcto. En el mostrador esperan cuatro personas. Están ansiosos, en contados minutos serán las seis y cerrarán las apuestas. Uno de los clientes es un hombre alto, medio calvo, con sudadera negra, tenis y cara de europeo. Tiene una carpeta llena de papeles con números. Los revisa meticulosamente, a B le parece que los estudia antes de apostar, cree que el tipo tiene un método para predecir el ganador. La mujer que atiende dice que hay un problema de línea y que no podrá anotar más chances. Todos protestan. M mira a B, levanta los hombros y abre las manos en un gesto de ¿y ahora qué hacemos? B ha visto que el hombre con cara de extranjero marcó el 7094 con un círculo rojo en sus papeles. Algo le dice a B que ese hombre sabe lo que hace y que ese número será el ganador. Pero no hay línea, y están a punto de ser las seis. Otra historia chiquita de Bogotá, dice B al oído de M, la agonía de un hombre que descubre que la lotería jugó con el número que no pudo anotar por un problema de línea. ¿Dónde hay otro local?, pregunta el hombre con desespero, en un español de acento inclasificable. B y M dudan si seguirlo para ver si alcanzan a anotar el número. Viendo que ya entra la noche, deciden que es momento de volver a casa. 9 8 Suben al puente de una estación de Transmilenio. Se detienen a la mitad a ver pasar los autos y buses que van y vienen con sus luces rojas y amarillas. Un largo ciempiés de ojos eléctricos deslizándose por entre la noche recién llegada. B y M apoyan los brazos sobre la baranda, suspiran al tiempo, un suspiro que dura lo suficiente como para que en sus mentes se proyecten, primero en rewind y luego en fast forward, todas las escenas de aquella tarde. Esto me recuerda a Los Simpsons, dice B, un capítulo que empieza con Bart y Milhouse en un puente como éste, escupiéndole a los carros que pasan por debajo. Bart le pregunta a Milhouse si cree que algo interesante les ocurra a los habitantes de Springfield, “debe haber miles de historias increíbles ahí”, recuerdo que dice Bart. Luego muestran una serie de cortos protagonizados por distintos personajes del pueblo, historias un poco inconexas entre sí, escenas cortas, con muchos diálogos y finales un poco descabellados o abiertos, estilo Pulp Fiction. Supongo que de eso se trata la página de Facebook que quieres abrir, ¿no?, pregunta M, construir la gran historia de Bogotá juntando pequeñas escenas. ¡Exacto!, es justo eso, interviene B, es como esta autopista, si la observas desde acá arriba es un todo, pero cuántas historias no descubrirías si siguieras a cada automóvil hasta su destino. Sería lo contrario de ver una ciudad desde la ventana de un avión, desde lo alto, todo luce como una sola cosa, en cambio si te acercas, si la pones bajo una lupa, puedes contar, desde sus detalles mínimos, aquello que la hace asombrosa. ¿Piensas que tú y yo somos una especie de Bart y Milhouse?, pregunta M haciendo una seña para que continúen el trayecto hacia la estación. No, no creo, responde B y ríe, aunque acabo de advertir que compartimos las mismas iniciales. 10