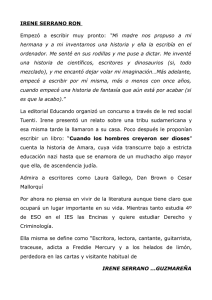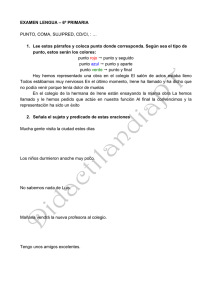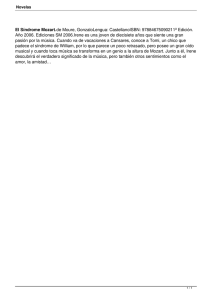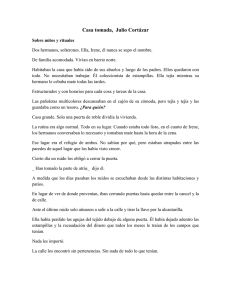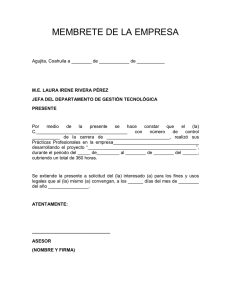literatura fantástica e intertextualidad
Anuncio

POR MÁS LECTURA EN LA CIUDAD 2004 – CLUB DE LECTORES CORTÁZAR, LITERATURA FANTÁSTICA E INTERTEXTUALIDAD CASA TOMADA Julio Florencio Cortázar Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la, infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casamos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, 1 POR MÁS LECTURA EN LA CIUDAD 2004 – CLUB DE LECTORES pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: -Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. -¿Estás seguro? Asentí. -Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros días) cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. -No esta aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía: -Fijáte este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. (Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. 2 POR MÁS LECTURA EN LA CIUDAD 2004 – CLUB DE LECTORES Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba en seguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostamos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvemos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. -Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. -¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? –le pregunté inútilmente. -No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. LA ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS Manuel Mujica Láinez Hace buen rato que el pequeño sordomudo anda con sus trapos y su plumero entre las maderas del órgano. A sus pies, la nave de la iglesia de San Juan Bautista yace en penumbra. La luz del alba -el alba del día de los Reyes- titubea en las ventanas y luego, lentamente, amorosamente, comienza a bruñir el oro de los altares. Cristóbal lustra las vetas del gran facistol y alinea con trabajo los libros de coro, casi tan voluminosos como él. Detrás está el tapiz, pero Cristóbal prefiere no mirarlo hoy. De tantas cosas bellas y curiosas como exhibe el templo, ninguna le atrae y seduce como el tapiz de la Adoración de los Reyes; ni siquiera el Nazareno misterioso, ni el San Francisco de Asís de alas de plata, ni el Cristo que el Virrey Ceballos trajo de la Colonia del Sacramento y que el Viernes Santo dobla la cabeza, cuando el sacristán tira de un cordel. El enorme lienzo cubre la ventana que abre sobre la calle de Potosí, y se extiende detrás del órgano al que protege del sol y de la lluvia. Cuando sopla viento y el aire se cuela por los intersticios, muévense las altas figuras que rodean al Niño Dios. Cristóbal las ha visto moverse en el claroscuro verdoso. Y hoy no osa mirarlas. Pronto hará tres años que el tapiz ocupa este lugar. Lo colgaron allí, entre el arrobado aspaviento de las capuchinas, cuando lo obsequió don Pedro Pablo Vidal, el canónigo, quien lo adquirió en pública almoneda por dieciséis onzas peluconas. Tiene, el paño una historia romántica. Se sabe que uno de los corsarios argentinos que hostigaban a las 3 POR MÁS LECTURA EN LA CIUDAD 2004 – CLUB DE LECTORES embarcaciones españolas en aguas de Cádiz, lo tomó como presa bélica con el cargamento de una goleta adversaria. El señor Fernando VII enviaba el tapiz, tejido según un cartón de Rubens, a su gobernador de Filipinas, testimoniándole el real aprecio. Quiso el destino singular que en vez de adornar el palacio de Manila viniera a Buenos Aires, al templo de las monjas de Santa Clara. El sordomudo, que es apenas un adolescente, se inclina en el barandal. Allá abajo, en el altar mayor, afánanse los monaguillos encendiendo las velas. Hay mucho viento en la calle. Es el viento quemante del verano, el de la abrasada llanura. Se revuelve en el ángulo de Potosí y Las Piedras y enloquece las mantillas de las devotas. Mañana no descansarán los aguateros, y las lavanderas descubrirán espejismos de incendio en el río cruel. Cristóbal no puede oír el rezongo de las ráfagas a lo largo de la nave, pero siente su tibieza en la cara y en las manos, como el aliento de un animal. No quiere darse vuelta, porque el tapiz se estará moviendo y alrededor del Niño se agitarán los turbantes y las plumas de los séquitos orientales. Ya empezó la primera misa. El capellán abre los brazos y relampaguea la casulla hecha con el traje de una Virreina. Asciende hacia las bóvedas la fragancia del incienso. Cristóbal entrecierra los ojos. Ora sin despegar los labios. Pero a poco se yergue, porque él, que nada oye, acaba de oír un rumor a sus espaldas. Sí, un rumor, un rumor levísimo, algo que podría compararse con una ondulación ligera producida en el agua de un pozo profundo, inmóvil hace años. El sordomudo está de pie y tiembla. Aguza sus sentidos torpes, desesperadamente, para captar ese balbucir. Y abajo el sacerdote se doblega sobre el Evangelio, en el esplendor de la seda y de los hilos dorados, y lee el relato de la Epifanía. Son unas voces, unos cuchicheos, desatados a sus espaldas. Cristóbal ni oye ni habla desde que la enfermedad le dejó así, aislado, cinco años ha. Le parece que una brisa trémula se le ha entrado por la boca y por el caracol del oído y va despertando viejas imágenes dormidas en su interior. Se ha aferrado a los balaústres, el plumero en la diestra. A infinita distancia, el oficiante refiere la sorpresa de Herodes ante la llegada de los magos que guiaba la estrella divina. -Et apertis thesaurus suis -canturrea el capellán- obtulerunt ei munera, aurum, thus et myrrham. Una presión física más fuerte que su resistencia obliga al muchacho a girar sobre los talones y a enfrentarse con el gran tapiz. Entonces en el paño se alza el Rey mago que besaba los pies del Salvador y se hace a un lado, arrastrando el oleaje del manto de armiño. Le suceden en la adoración los otros Príncipes, el del bello manto rojo que sostiene un paje caudatario, y el Rey negro ataviado de azul. Oscilan las picas y las partesanas. Hiere la luz a los yelmos mitológicos entre el armonioso caracolear de los caballos marciales. Poco a poco el séquito se distribuye detrás de la Virgen María, allí donde la mula, el buey y el perro se acurrucan en medio de los arneses y las cestas de mimbre. Y Cristóbal está de hinojos escuchando esas voces delgadas que son como subterránea música. Delante del Niño a quien los brazos maternos presentan, hay ahora un ancho espacio desnudo. Pero otras figuras avanzan por la izquierda, desde el horizonte donde se arremolina el polvo de las caravanas y cuando se aproximan se ve que son hombres de pueblo, sencillos, y que visten a usanza remota. Alguno trae una aguja en la mano; otro, un pequeño telar; este, lanas y sedas multicolores; aquel desenrosca un dibujo en el cual está el mismo paño de Bruselas diseñado prolijamente bajo una red de cuadriculadas divisiones. Caen de rodillas y brindan su trabajo de artesanos al Niño Jesús. Y luego se ubican entre la comitiva de los magos, mezcladas las ropas dispares, confundidas las armas con los instrumentos de las manufacturas flamencas. Una vez más queda desierto el espacio frente a la Santa Familia. En el altar, el sacerdote reza el segundo Evangelio. Y cuando Cristóbal supone que ya nada puede acontecer, que está colmado su estupor, un personaje aparece delante del establo. Es un hombre, muy hermoso, muy viril, de barba rubia. Lleva un magnífico traje negro, sobre el cual fulguran el blancor del cuello de encajes y el metal de la espada. Se quita el sombrero de alas majestuosas, hace una reverencia y de hinojos adora a Dios. Cabrillea el terciopelo, evocador de festines, de 4 POR MÁS LECTURA EN LA CIUDAD 2004 – CLUB DE LECTORES vasos de cristal, de orfebrerías, de terrazas de mármol rosado. Junto a la mirra y los cofres, Rubens deja un pincel. Las voces apagadas, indecisas, crecen en coro. Cristóbal se esfuerza por comprenderlas, mientras todo ese mundo milagroso vibra y espejea en torno del Niño. Entonces la Madre se vuelve hacia el azorado mozuelo y hace un imperceptible ademán, como invitándole a sumarse a quienes rinden culto al que nació en Belén. Cristóbal escala con mil penurias el labrado facistol, pues el Niño está muy alto. Palpa, entre sus dedos, los dedos aristocráticos del gran señor que fue el último en llegar y que le ayuda a izarse para que pose los labios en los pies de Jesús. Como no tiene otra ofrenda, vacila y coloca su plumerillo al lado del pincel y de los tesoros. Y cuando, de un salto peligroso, el sordomudo desciende a su apostadero del barandal, los murmullos cesan, como si el mundo hubiera muerto súbitamente. El tapiz del corsario ha recobrado su primitiva traza. Apenas ondulan sus pliegues acuáticos cuando el aire lo sacude con tenue estremecimiento. Cristóbal recoge el plumero y los trapos. Se acaricia las yemas y la boca. Quisiera contar lo que ha visto y oído, pero no le obedece la lengua. Ha regresado a su amurallada soledad donde el asombro se levanta como una lámpara deslumbrante que transforma, todo, para siempre. DECADENCIA Y CAÍDA Marco Denevi El señor no debiera, y permítame el atrevimiento, prestar oídos a lo que digan por ahí. Yo estoy en condiciones de informar al señor sobre lo que realmente ocurrió. El motivo por el cual esa ilustre familia, cuyos antepasados se remontan a la época del Virreinato (aunque entonces fuesen modestos curtidores de cueros), debió abandonar la mansión de la calle que, fíjese la ironía, lleva su apellido, y desperdigarse por departamentos, hoteles y hasta pensiones aunque esto último yo no lo puedo creer, la razón que los indujo a ese desbande, a despedir a una servidumbre que alguna vez fue de treinta personas y a llevar un estilo de vida que no condice con sus antecedentes, porque ahora los niños trabajan en la administración pública y en compañías de seguros y las niñas hacen de maniquí viván mientras los señores mayores se conforman con dar un paseíto a pie por Plaza Francia, la culpa, insisto, de todas esas calamidades la tuvo el pelidonte. No se alarme el señor. No ha escuchado mal ni me he atrevido a hacerle una broma, Dios me libre, tan luego al señor: dije el pelidonte. Es el apelativo que, en vista de que nadie sabía el nombre del animal, le adjudicó el niño Juan José. Después supe que para ese bautismo se había inspirado en un cuento del señor Vigil, que habla de cierto animal llamado pelicascariplumidonte o cosa así, pero como pelicascariplumidonte es muy largo y muy difícil de pronunciar lo abreviamos a pelidonte. La mansión de los señores, como el señor recordará, fue edificada en tiempos del general Julio Argentino Roca, cuando la conquista del Desierto premió los prolongados servicios de la familia en favor de la Patria con el título de propiedad de un terrenito en el Azul. Hasta entonces sus miembros no habían tenido dónde caerse muertos. Salvo en los campos de batalla, es verdad, y en los atrios de las iglesias. Pero los terrenitos del Azul, unas cien mil hectáreas según tengo entendido, les permitieron construir esa regia mansión en la calle epónima, como ellos siempre dicen, la calle epónima, mire qué palabra tan linda, una mansión en la que todo, la piedra, la madera, el fierro y hasta los muebles y las plantas del jardín habían sido traídos de Europa. Después las cien mil hectáreas fueron vendidas y ellos se dedicaron, como gente culta que es, a la política y a las especulaciones de Bolsa. Dejemos la Historia y vayamos a la otra historia que lo preocupa al señor. Aunque también esta otra, quién sabe, algún día merezca escribirse con mayúscula. Ocurre que un día se derrumbó, porque los años son los años, una pérgola de material que había en los fondos del jardín, detrás de los macizos de rododendros holandeses, un rincón donde sólo se metía el jardinero para guardar las herramientas y, según me contaron, hacer sus necesidades corporales. Cuando le comuniqué al señor lo del derrumbe, el señor me dijo: 5 POR MÁS LECTURA EN LA CIUDAD 2004 – CLUB DE LECTORES -Mejor, che. Ese adefesio nunca me gustó. Pero otro día el jardinero me salió con la novedad de que entre los escombros de la pérgola había visto deslizarse un animal. -¿Alguna lagartija, Serapio? -le pregunté. -No me parece. Era más bien gordo y amarillo y tenía pelo. -Un gato, entonces. -Un gato no corre así. -¿Corría mucho, Serapio? -Como una liebre y más. -Entonces será una liebre. -Será. No le di importancia al hecho. Varios días después el jardinero se me quejó de que el animal, probablemente por la noche, se comía las flores, los brotes y cuanta plantita tierna él plantaba. -Pero Serapio -le dije con cierta severidad-. Nadie más que usted ha visto correr una liebre por el jardín. -Si duda de mi palabra, venga y vea -me replicó ese insolente. Fui y qué vi, unos soretitos, si el señor me autoriza la expresión, de una forma, color y tamaño como nunca había visto en mi vida. -No supondrá que esto lo fabrico yo -dijo Serapio de lo más ofendido. -Está bien, no soy especialista en suciedades de animal -le repliqué-. Limpie esa inmundicia y después remueva los escombros. La liebre debe haber hecho ahí su madriguera. Ni limpió ni removió los escombros, con la excusa de que ese trabajo no era de jardinería. Pasó una semana y la supuesta liebre había depredado todas las plantas de estación y ya empezaba a engullirse las perennes, los rododendros los primeros, que eran la locura de la señora. Además, los que andábamos por los fondos, quiero decir la servidumbre, al levantarnos nos encontrábamos con aquellos excrementos y no era una cosa agradable recoger diariamente esa cosecha. Al señor habría sido inútil interiorizarlo del problema porque se acercaban las elecciones y él no estaba para distraerse con minucias, así que preferí recurrir a la señora, que si bien nunca bajaba al jardín, al menos lo miraba desde la ventana de su boudoir. -Pero Jacinto -suspiró, con una pachorra de dama patricia-. Qué me venís con que una liebre se come las plantas del jardín. Andá y ponéle veneno y te me dejás de jorobar. El veneno se lo puse, pero el bicharraco ni lo probó, dedicado como estaba a las azaleas importadas. Y después de las azaleas se despachó los Crimson Glory y más tarde los pelargonios. Me permití insistir ante la señora. -Exageraciones tuyas, Jacinto -insistió ella a su vez, siempre tan por encima de las vulgaridades de la vida-. Desde aquí miro el jardín y lo veo tal cual. -Desde aquí, señora. Pero visto de cerca... -No me repliqués. Lo que pasa es que el haraganote del jardinero no quiere agachar el lomo y vos le llevás el apunte a toda esa historia de la liebre. Desde cuándo hay liebres en Buenos Aires salvo en algún restaurante francés. Andá y despedílo ya mismo al jardinero. Lo despedí pero no encontré con quién reemplazarlo: es un oficio que se extingue. Como el señor se imaginará, el jardín se pobló de yuyos, las plantas se encimaron unas sobre otras y al poco tiempo aquello no fue un jardín, sino un baldío. El animal estaría a sus anchas. Pero, de lo más perverso, a los yuyos no los tocaba y en cambio se dedicada a las plantas finas. La señora, que es incapaz de un mal pensamiento, me decía: -¿Viste, Jacinto? El jardín está más verde que nunca y hasta más poblado. Y aquel anarquista pretendía que el conejo se comía las hojas. El sí se las comería, pues. -Si la señora me permite... -No te permito nada. Calláte. Una mañana oí el vozarrón de la cocinera: -¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ahora mismo me voy! -Manolita, ¿qué sucede? -le pregunté. -Sucede que no me quedo un minuto más en esta casa. 6 POR MÁS LECTURA EN LA CIUDAD 2004 – CLUB DE LECTORES -¡Pero por qué! -Porque me metí entre los yuyales para buscar una hojita de laurel para el estofado y esa fiera me pasó entre las piernas. -Por una liebre tantos aspavientos. -Me crié en Lobería, mire si no vaya saber lo que es una liebre. Eso corre como una liebre, pero no es una liebre. -¿Y qué es? -Yo qué sé. Un animal de lo más raro. -Manolita, cálmese y descríbamelo. -Negro y peludo. Grande como un perro, pero sin cola ni orejas. -Serapio dijo que era amarillo. -Amarillo sería cuando era cachorro. Ahora creció y es negro. Ay, todavía me dura la impresión. Señor Jacinto, dígale a la señora que me disculpe pero que yo me voy y que le regalo estos días. Adiós. Se fue, nomás, pero antes anduvo difundiendo entre la servidumbre la descripción del animal y también dos mucamas se despidieron. Ese mismo día pasó otro episodio que, sumado al anterior, determinó que al fin toda la familia tomara cartas en el asunto. El tío de la señora, al ir a sentarse en uno de los sillones de caña de la India que había en la galería lateral, descubrió, sobre el almohadón tapizado de legítima cretona de Provenza, un montoncito de excrementos que ninguno de nosotros había visto o si lo vio lo confundió con uno de los florones de la cretona. También el tío de la señora lo descubrió tarde, si el señor me sigue, y puso el grito en el cielo. Durante el almuerzo el señor quiso saber por qué estaban comiendo fiambre y papas fritas en lugar de algún suflé o el turnedós a la salsa de hongos, la señora le contó lo de la cocinera, el tío de la señora contó lo del sillón de caña de la India, fui llamado a dar explicaciones, las di, y al fin la familia íntegra se enteró. Hasta los niños, que como siempre andaban fuera de casa, se mantenían al margen de los problemas domésticos. A este lo tomaron a risa. -Un animal que nació por generación espontánea entre los escombros de la pérgola decía la niña María Adelaida. -No -decía la niña María Alejandra-. Un monstruo antediluviano que estuvo cien mil años dormido en los fondos del jardín y ahora se despertó. -El pelicascariplumidonte -retozaba el niño Juan José-. Se llama el pelicascariplumidonte. -Ustedes tómenlo a la chacota -rezongó la señorita hermana del señor-. Pero la cuestión es que por esa liebre o perro o lo que sea nos quedamos sin jardinero, sin cocinera y sin las dos mejores mucamas que teníamos. -Qué barbaridad -se lamentaba la señora-. Miren que meterse un perro en el jardín y encima sin cola y sin orejas. Siquiera fuese un caniche. Los niños se descostillaban de risa. El tío de la señora, que es un señor muy resuelto y estaba todavía indignado por el incidente en los fondillos del pantalón, miró al señor y dijo: -Hay que dejarse de tantas milongas y llamar a una cuadrilla de la municipalidad. Que maten a ese chucho sarnoso y después desinfesten el jardín. El señor, desolado, me miró a mí. -Comprendido, señor-dije-. Hoy mismo telefonearé. Pero el señor sabe lo que son las oficinas públicas y la anarquía, el desorden y la insubordinación que allí reinan. Transcurrió un mes y la cuadrilla no había aparecido a pesar de las promesas. Entre tanto el pelidonte -porque ya todos lo llamábamos el pelidonte, para abreviar, como le expliqué- seguía haciendo de las suyas. Hasta las hojas de los árboles había empezado a devorar y como nadie se atrevía a ir al jardín, se envalentonó y se paseaba a la luz del día por entre los matorrales. A él no lo veíamos, pero veíamos el movimiento de los yuyos. Las mujeres, aterradas, no querían salir ni al patio. Y los hombres ya se hartaban de recoger excrementos. Al levantarnos encontrábamos esos repugnantes montículos por todas partes. Era una calamidad. En vista de que la cuadrilla no aparecía, el señor dispuso que una noche entre el chofer, el mucamo de afuera, el mucamo de adentro, el valet y el portero, dirigidos por 7 POR MÁS LECTURA EN LA CIUDAD 2004 – CLUB DE LECTORES mí, cazaran al pelidonte y lo mataran ipso facto. En un principio esa chusma intentó resistir la orden del señor, pero yo apelé a su coraje varonil y a mi autoridad de mayordomo y conseguí que obedecieran. Armados de palos y fierros y alumbrándonos con linternas y un farol de kerosén, nos metimos en la jungla. Yo iba adelante golpeando un tacho para asustar al pelidonte y hacerlo salir de su guarida, porque por lo que se sabía era medio espantadizo. El señor, la señora, los niños, la hermana del señor, el tío de la señora, la esposa del tío de la señora y, en fin, toda la familia nos miraba desde una ventana de la mansión. Lo que ocurrió fue para alquilar balcones. No uno, como esperábamos, sino diez o veinte o cien pelidontes empezaron a disparar de un lado para otro en la oscuridad de aquella selva. Habían tenido razón Serapio y Manolita: el pelidonte es una bala para correr, y encima corre en zigzag. A mi juicio combina las habilidades del zorro, de la liebre y del avestruz, pero todas muy perfeccionadas. Como una exhalación se escurrían entre los yuyos. Yo gritaba ahí va uno, allá va otro, mis subordinados repartían palos de ciego, el chofer hasta propinaba patadas con sus botas, pero lo único que conseguían era golpearse entre ellos e incluso el mucamo de adentro, tan habituado a las alfombras, resbaló y se cayó y clamaba porque lo ayudaran a levantarse. Finalmente nos batimos en retirada, muertos de cansancio y también de miedo porque le aseguro al señor que lo teníamos. Quién iba a sospechar que el pelidonte había hecho cría. Eso fue lo que provocó el éxodo del personal femenino. Eso, y que ninguno de los fracasados cazadores del pelidonte pudiera describir al animal. El valet del señor, que es un sujeto un poco fantasioso, aseguraba que el pelidonte era un ave aunque de vuelo bajo, en tanto que el chofer se inclinaba por los reptiles. Mi opinión, si el señor me autoriza a emitirla, es que los pelidontes son una especie de ciervos en miniatura. Ver no vi a ninguno, pero esa es mi opinión. Y fíjese qué cosa notable: se trata evidentemente de un animal vegetariano y afectado de timidez con la gente. No ataca al hombre ni en defensa propia. Quizá, si uno se acostumbra, sea hermoso, fácil de domesticar, y hasta comestible. Pero lo que para nosotros lo volvía terrorífico es que no se supiese cómo era, que no se lo pudiese identificar con ninguna bestia conocida y que las descripciones difiriesen. Esa incógnita nos quitaba el sueño y alimentaba la imaginación y el espanto. La pobre señora me decía que a la noche no podía dormir. -Ay, Jacinto -suspiraba toda ojerosa-, oigo las pezuñas de los pelidontes que rondan la casa y me espeluzno. Nosotros, como dormíamos en la mansarda, no alcanzábamos a ver ni a oír nada, pero los niños, desde el primer piso, se asomaban a las ventanas y cuando veían correr a un pelidonte en la oscuridad le tiraban piedras. Jamás dieron en el blanco, naturalmente. Según ellos, los pelidontes son sapos gigantes y muy veloces, mire qué salida. La cuestión es que los pelidontes se paseaban tan orondos y seguían ensuciando hasta sobre el mosaico del vestíbulo y en las macetas con las begonias de Bélgica. Hágase cargo el señor de la indignación de aquella familia, habituada a la mayor pulcritud. Pero si tenían vergüenza de recibir a sus relaciones, que no verían el estiércol pero olerían la fetidez. El más furioso era el tío de la señora. -Parece mentira, Gerardo -le decía al señor-, que tu amistad con tanta gente del Gobierno no te sirve para hacer venir a los bomberos o a los empleados de la Defensa Agrícola y nos libren de esa plaga. Un día el señor le contestó que si no estaba a gusto ahí tenía la puerta. Desde entonces dejaron de hablarse, fíjese, una familia tan unida. Puedo garantizarle al señor que el señor no recurrió a sus vinculaciones con funcionarios del Gobierno porque, tal como se lo oí decir, le daba no sé qué confesar que tenía el jardín minado de unos bichos de lo más extraños que su propia servidumbre no podía exterminar y que a la noche le ponían las mayólicas y los maceteros a la miseria. Se comprenden esos escrúpulos del señor. Los pelidontes eran un secreto de familia que no se podía ventilar en público y menos en época de elecciones. Pero, en la intimidad, le aseguro al señor que era otra cosa. No se hablaba más que de los pelidontes, y ya no con la flema, la cólera o la hilaridad de los primeros tiempos. Aquella familia sentía verdaderamente pánico. Y la enemistad entre el señor y el tío de la señora no fue el único conflicto familiar que provocaron los pelidontes. Hubo otros. Hasta que el señor se decidió a adoptar la única medida razonable y adecuada a las circunstancias: mudarse. 8 POR MÁS LECTURA EN LA CIUDAD 2004 – CLUB DE LECTORES Ahora viven, como le dije al principio, diseminados por hoteles y departamentos. Esos cambios de residencia han afectado profundamente sus costumbres, sobre todo entre los niños. Y no para bien, si el señor me autoriza a expresar mi parecer. Mientras tanto los pelidontes son los dueños del palacio en la calle epónima. Me imagino que ya habrán encontrado la manera de introducirse dentro de las habitaciones. Toda la mansión será su guarida. Depositarán sus repulsivos excrementos en aquellas salas ahora vacías y que alguna vez encerraron tantas riquezas traídas de Europa. Y seguirán reproduciéndose. Qué calamidad. Más tarde o más temprano las autoridades tendrán que intervenir. Porque, de lo contrario, la plaga de los pelidontes cundirá a otros palacios. Al del señor, por ejemplo. Me permito manifestarle al señor que esta mañana encontré, entre los rosales del jardín, unos soretitos que me tienen muy preocupado. Luego de la lectura: Según Cortázar “el cuento tiene que nacer puente, tiene que nacer pasaje”, esto es: un puente entre el autor y el lector. Un puente construido de sentimientos y de pensamientos. Ud. ya ha concretado este “pasaje” con Cortázar, Mujica Láinez y Denevi. Ahora le proponemos que establezca otros puentes, en este caso entre los tres textos leídos. Esos pasajes (conexiones intertextuales), pueden construirse: a) por los temas tratados; b) por las atmósferas creadas; c) por los espacios; d) por los sonidos, las imágenes y los movimientos; e) por la caracterización de personaje/s; f) por la presencia de lo fantástico, entre otras posibles conexiones; b) también puede construir nuevos puentes con otros escritores de literatura fantástica como Enrique Anderson Imbert o los de la Antología de literatura fantástica de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Luego, a partir de lo transitado en el encuentro y de este material que le acercamos, diseñe una o varias propuestas para su grado-ciclo-escuela, mediante una tarea cooperativa con otros colegas. Actividades que favorezcan la formación del club de lectores, desde los puentes sustentados en la intertextualidad y no solo en la literatura fantástica sino que puede ampliarse a otro tipo de literatura (por ejemplo: policial, ciencia ficción, entre otras). Finalmente y si le interesa compartir su propuesta con otros colegas, desde las consignas de trabajo hasta su implementación y posterior evaluación, puede enviarla a la Coordinadora Zonal a través del correo electrónico (también a la dirección de pormaslectura@yahoo.com.ar), a fin de publicarla en Ideas Pedagógicas o en el Boletín Electrónico. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Equipo de “Por más Lectura en la Ciudad 2004” 9