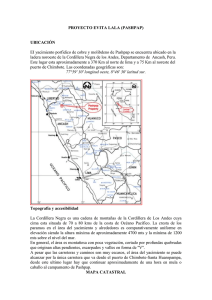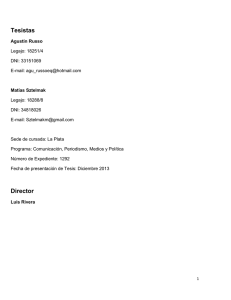E Prólogo
Anuncio

Prólogo El automóvil Impala modelo 1971 circula raudamente por la ruta Panamericana que lleva de San Fernando a Santiago de Chile. Pretende llegar a las siete de la tarde al hotel Sheraton San Cristóbal, donde se celebrará una misa con los otros sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido hace setenta y tres días, en medio de la cordillera de los Andes. Hay que apurarse, pero empieza a lloviznar. A lo lejos se distingue un corte en la ruta. El Impala aminora la marcha. El conductor, José Pedro Algorta, mira de reojo a su mujer, Gloria, sentada en el lugar del copiloto. En el asiento trasero viaja su hijo Pedro, uno de los dieciséis sobrevivientes del accidente del Fairchild 571. Su padre le advierte lo que ya adivinó: el corte se debe a un accidente de tránsito grave. A pesar de la lluvia consigue divisar un coche despedazado y otro dado vuelta, a cien metros de distancia. Pero lo que más le inquieta es el bulto que distingue a la vera de la ruta, a doscientos, cien, cincuenta metros. José Pedro toca disimuladamente el brazo de Gloria. Ésta se vuelve en el asiento e improvisa una conversación con su hijo con el objetivo de distraerlo, mientras el coche avanza a paso de hombre, aproximándose a lo que ya se ve claramente que es el cadáver de una mujer joven, tirado junto a la pista y cubierto a medias con un nailon verde que amenaza con volarse. Pero Pedro no mira a su madre, que lo convoca con los ojos, sino al cadáver. No hay espanto en sus ojos, como creen sus padres. Su mirada es serena. Su madre no soporta más la tensión. —No mires, Pedro, por Dios. Por primera vez su hijo se asusta de verdad. No entiende qué es lo que no debe mirar. ¿Acaso el cuerpo de esa mujer mutilada? José Pedro intenta avanzar más rápido pero los guardias de tránsito, los paramédicos y los carabineros le obligan a continuar a esa marcha pausada, como ensañándose para que no pierdan detalle de la escena que transcurre a dos metros del Impala. —Hace setenta y tres días que vivimos rodeados de cadáveres y alimentándonos de cuerpos muertos —susurra Pedro, como para sí mismo. Sus padres se alteran. Incluso José Pedro balbucea, entre sollozos, que lo perdone, porque lo había dado por muerto y en verdad estaba vivo. Pedro Algorta, de veintiún años, muy delgado, con el rostro huesudo, disimulado por el cabello y la barba larga y oscura, venía de muy lejos, del mundo de los muertos, o de la “sociedad de la nieve”, como le llaman los propios sobrevivientes. Era muy difícil que esta sociedad lo entendiera. El propio Pedro sentía que arriba, en la montaña desolada, a casi cuatro mil metros de altura, habían sufrido una mutación. Había una desconexión con el mundo exterior que tardaría muchos años en restablecerse. Y en ese atardecer neblinoso, el personaje que le resultaba más cercano era la mujer que acababa de morir, que hizo la transición prácticamente acunada bajo su mirada. Hacía setenta y tres días, el 13 de octubre de 1972, el Fairchild 571, (F571) un turborreactor F-227 de dos motores arrendado a la Fuerza Aérea Uruguaya, se había estrellado en el centro de la cordillera de los Andes. Abordo viajaban cuarenta y cinco personas, entre pasajeros y tripulantes, mayoritariamente integrantes de la primera división del equipo de rugby amateur del Old Christians Rugby Club, ex alumnos de un colegio irlandés de los Hermanos Cristianos en Montevideo, Uruguay, junto con familiares y amigos. Tras diez días de búsqueda, el Servicio Aéreo de Rescate chileno los dio por muertos: al fin y al cabo, de los cuarenta y cinco accidentes aéreos ocurridos en la cordillera hasta entonces, y de los treinta y cuatro en los Andes chilenos, jamás hubo sobrevivientes. Setenta y dos días después, dos jóvenes harapientos y esqueléticos surgieron de repente en las proximidades del valle de Los Maitenes, en las estribaciones de la cordillera chilena, al sur de Santiago, tras una caminata inverosímil de diez días, atravesando la cordillera de Este a Oeste. El grito que escuchó el arriero de las colinas que rescató a esos dos zombis recorrió el mundo, que recibió con asombro, e incredulidad, a esas dieciséis figuras espectrales que venían de la nada. Poco después el relato se complejizó. Los propios sobrevivientes narraron que se habían alimentado con los cuerpos de sus amigos muertos. Parecía que, salvo ellos, que conocían el contexto, nadie estaba preparado para enfrentar y comprender semejante peripecia. Los sobrevivientes, veintinueve tras el accidente, veintisiete al día siguiente, diecinueve después del alud y dieciséis definitivos, tuvieron que formar una comunidad regida por la incertidumbre y el espanto. Una experiencia extrema donde en una disputa contra la adversidad, que de continuo les tendía emboscadas y los ponía a prueba en su capacidad de sufrir dolor, frustración y humillaciones, regresaron al fondo de los tiempos, a estadios anteriores a toda civilización conocida, para comenzar del principio y aprender todo de nuevo, dejando por el camino, a veintinueve compañeros, familiares y tripulantes. ¿Qué ocurrió, verdaderamente, en esa montaña? En 1973, cuando comenzaron a trascender versiones infundadas de la tragedia, se les llegó a acusar de matarse entre ellos para comer, o se puso en duda que hubiera existido una avalancha el 29 de octubre, que dejó un saldo de ocho muertos. Los dieciséis sobrevivientes resolvieron contar, en forma mancomunada, la historia de los hechos. El libro ¡Viven!, de Piers Paul Read, fue el fruto de cinco horas de grabación con cada uno, muy poco tiempo después de la tragedia. Escuchadas hoy, según ellos mismos confiesan, las grabaciones sorprenden por lo ingenuas, como si pertenecieran a jovencitos inexpertos, que debieron narrar una historia demasiado compleja cuando no habían terminado de comprender ni de procesar lo que había sucedido. Luego hubo dos relatos personales: Después del día diez, de Carlitos Páez, del año 2003, y El milagro de los Andes, de Nando Parrado, de 2006. Treinta y seis años después, en el momento en que sus propios hijos tienen la misma edad que ellos tenían en la cordillera, y ellos la edad que entonces tenían sus padres, con las heridas cicatrizadas y los duelos más procesados, los mismos dieciséis sobrevivientes desean contarle lo que ocurrió a sus hijos. Un relato que abarque todas las miradas, que es la única forma, creen, de llegar al fondo de la historia. Además de la cronología de los hechos les interesa contar, por primera vez, lo que sucedía en sus mentes y corazones, lo que ocurría más allá de los sentidos, lo que sucedió después con cada uno de ellos y lo que hicieron con lo acaecido, con aquellos setenta y tres días enterrados en las entrañas de los Andes. Para ello nos invitan a subir a bordo del F571 y dejarnos llevar en un vuelo a ciegas, sin destino prefijado, donde lo único seguro es que una de las escalas pasará por el infierno, y la travesía nos llevará, a cada uno, a una cordillera diferente. Todos provenían de Uruguay, un país que a principios del siglo XX estableció el primer Estado Benefactor de América Latina, al que se calificó como el “país modelo”. A partir del año 1955, el país dejó de crecer, iniciando un período de estancamiento económico que duró treinta años. La decadencia trajo tensiones e inestabilidad política. Vino la guerrilla tupamara —alentada por el desencanto en un país que había perdido de vista un pasado ejemplar e idealizado— y de su mano llegó la dictadura militar, en 1973, ocho meses después del accidente de los Andes. El golpe de Estado, que duró once años, se desató en la misma época que todos los países del Cono Sur de América, como expresión violenta de la Guerra Fría, que, paradojalmente, en los continentes donde verdaderamente se dirimía el conflicto no producía convulsiones tan sangrientas. En 1955 los Hermanos Cristianos de la congregación Christian Brothers de Irlanda decidieron fundar un colegio católico y de habla inglesa en Uruguay. Resultaba una experiencia temeraria, que debería imponerse contra viento y marea, mediante normas rígidas y austeras, donde lo que más se valorizaba era la lealtad y la disciplina moral. Por eso se apuntaló la práctica del rugby, un deporte que los Hermanos imaginaban que cristalizaría su propuesta pedagógica, en un país eminentemente futbolero, que a la fecha era el único que había obtenido dos copas mundiales, en los años 1930 y 1950. En esa época y en ese marco, en un país conformado esencialmente por una vasta clase media, ese grupo de rugbiers y sus amigos, pertenecientes a la clase media alta, provenientes en su mayoría del barrio-jardín más exclusivo de Montevideo, Carrasco, arrendaron un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que participaría pocos meses después en el golpe de Estado que derrumbó las instituciones democráticas. Como lo revela uno de los sobrevivientes, Pancho Delgado, quien en aquel entonces con sus veinticinco años pertenecía al grupo de los mayores, regresaron a la vida con los afectos y las emociones congeladas, como habían estado sus cuerpos a lo largo de más de dos meses. Cuando logró descongelarlos, descubrió que era muy diferente al muchacho que se había estrellado en los Andes en octubre de 1972.