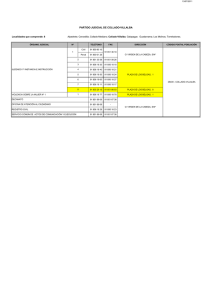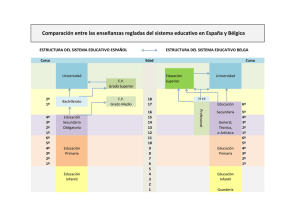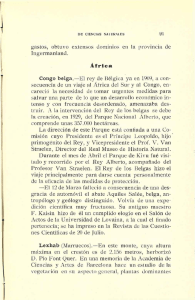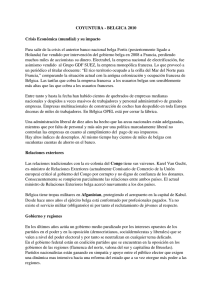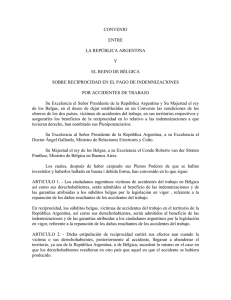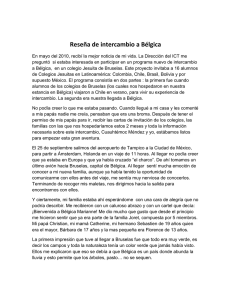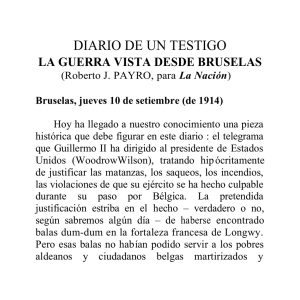Ser belgas - Nabarralde
Anuncio
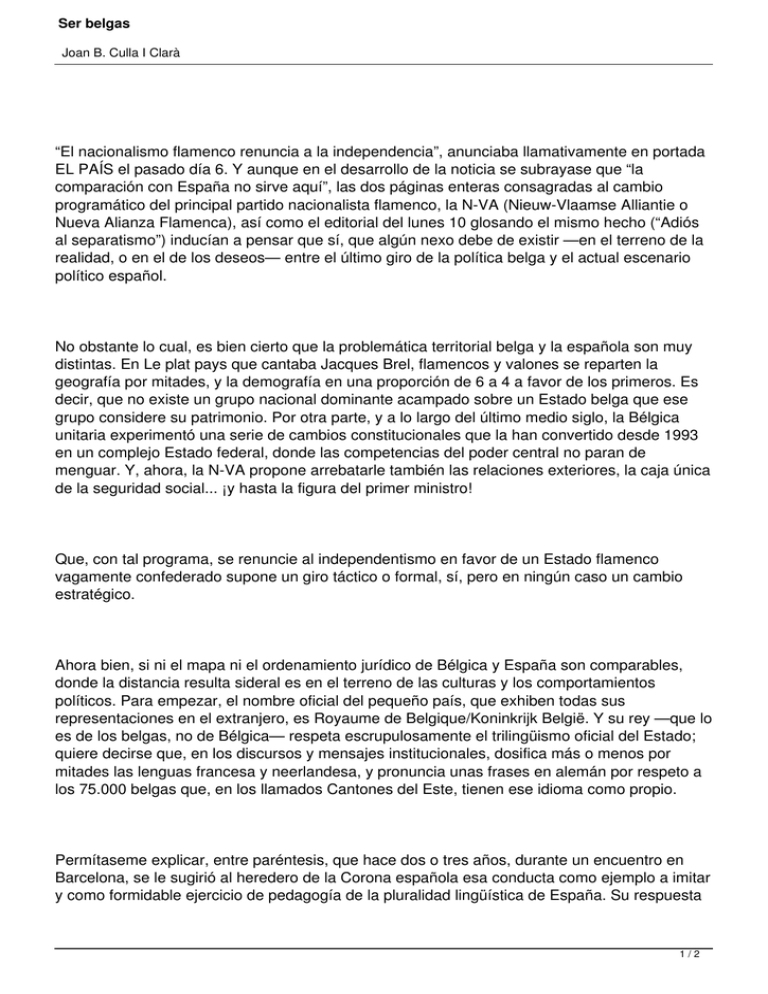
Ser belgas Joan B. Culla I Clarà “El nacionalismo flamenco renuncia a la independencia”, anunciaba llamativamente en portada EL PAÍS el pasado día 6. Y aunque en el desarrollo de la noticia se subrayase que “la comparación con España no sirve aquí”, las dos páginas enteras consagradas al cambio programático del principal partido nacionalista flamenco, la N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie o Nueva Alianza Flamenca), así como el editorial del lunes 10 glosando el mismo hecho (“Adiós al separatismo”) inducían a pensar que sí, que algún nexo debe de existir —en el terreno de la realidad, o en el de los deseos— entre el último giro de la política belga y el actual escenario político español. No obstante lo cual, es bien cierto que la problemática territorial belga y la española son muy distintas. En Le plat pays que cantaba Jacques Brel, flamencos y valones se reparten la geografía por mitades, y la demografía en una proporción de 6 a 4 a favor de los primeros. Es decir, que no existe un grupo nacional dominante acampado sobre un Estado belga que ese grupo considere su patrimonio. Por otra parte, y a lo largo del último medio siglo, la Bélgica unitaria experimentó una serie de cambios constitucionales que la han convertido desde 1993 en un complejo Estado federal, donde las competencias del poder central no paran de menguar. Y, ahora, la N-VA propone arrebatarle también las relaciones exteriores, la caja única de la seguridad social... ¡y hasta la figura del primer ministro! Que, con tal programa, se renuncie al independentismo en favor de un Estado flamenco vagamente confederado supone un giro táctico o formal, sí, pero en ningún caso un cambio estratégico. Ahora bien, si ni el mapa ni el ordenamiento jurídico de Bélgica y España son comparables, donde la distancia resulta sideral es en el terreno de las culturas y los comportamientos políticos. Para empezar, el nombre oficial del pequeño país, que exhiben todas sus representaciones en el extranjero, es Royaume de Belgique/Koninkrijk België. Y su rey —que lo es de los belgas, no de Bélgica— respeta escrupulosamente el trilingüismo oficial del Estado; quiere decirse que, en los discursos y mensajes institucionales, dosifica más o menos por mitades las lenguas francesa y neerlandesa, y pronuncia unas frases en alemán por respeto a los 75.000 belgas que, en los llamados Cantones del Este, tienen ese idioma como propio. Permítaseme explicar, entre paréntesis, que hace dos o tres años, durante un encuentro en Barcelona, se le sugirió al heredero de la Corona española esa conducta como ejemplo a imitar y como formidable ejercicio de pedagogía de la pluralidad lingüística de España. Su respuesta 1/2 Ser belgas Joan B. Culla I Clarà fue que los miembros de la Familia Real ya usaban el catalán en Cataluña, pero que hacerlo en actos de Estado en Madrid “no se entendería”. Y lo malo es que tenía razón. En Bélgica, la política lleva medio siglo dominada por los pleitos identitarios y los litigios simbólicos; el régimen lingüístico de algunas pequeñas comunas de la periferia de Bruselas, por ejemplo, bloqueó durante meses la formación del Gobierno federal. Sin embargo, ninguno de los dos bandos quiso descalificar al otro acusándole de nacionalismo decimonónico, supremacista, excluyente o racista, ni menos aún trató de identificarlo con el totalitarismo hitleriano. Y ello a pesar de que tanto flamencos como valones tienen, en relación con el nazismo, un pasado sombrío. Dado que, desde hace muchos decenios, todos los Gabinetes belgas son coaliciones cada vez más multipartitas y laboriosas de urdir, a ninguno de sus integrantes le pasa siquiera por la imaginación promover políticas recentralizadoras ni leyes para belguizar a ninguna de las comunidades que forman el reino. Todos saben que su misión consiste en gestionar la complejidad de sentimientos de pertenencia, no en tratar de suprimirla por la imposición, ni de diluirla mediante la argucia, ni de envenenarla con provocaciones. Vamos, que no hay en aquellas latitudes ministros como Wert, como Montoro o como García-Margallo. Por más que el nombre del país —Bélgica— proviene de los belgae, un pueblo galo ya citado por Estrabón y, sobre todo, por Julio César en La guerra de las Galias, ni al actual primer ministro Elio di Rupo (un político valón de ascendencia italiana) ni a ninguno de sus predecesores o sucesores se le ha ocurrido, se le ocurre ni se le ocurrirá jamás decir, para desdeñar las demandas del nacionalismo flamenco, que Bélgica es la nación más antigua de Europa. O sea, que tampoco circulan por allí émulos de Aznar ni de Rajoy. Con la misma rotundidad puede afirmarse que los jueces y los tribunales belgas no suelen interferir en el ejercicio de las competencias educativas de las tres comunidades lingüísticas, la flamenca, la francesa y la germanófona, ni dictan a estas en qué idioma debe impartirse una u otra asignatura. Pese a lo cual los derechos humanos de los ciudadanos belgas parecen, en general, salvaguardados. No, España no es Bélgica. Pero, si la cultura política española se pareciese a la belga, habría en Cataluña bien pocos independentistas. EL PAIS 2/2