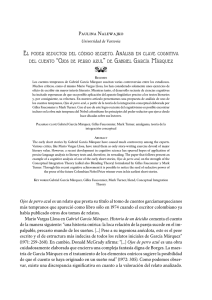Como el aire que exigimos... Columna del suscriptor Antonio Mata
Anuncio

Columna del suscriptor Como el aire que exigimos... por Antonio Mata (...) No sabía los límites impuestos, Límites de metal o papel, Ya que el azar le hizo abrir los ojos bajo una luz tan alta, Adonde no llegan realidades vacías, Leyes hediondas, códigos, ratas de paisajes derruidos (...) ‘Diré cómo naciste’ (fragmento). Luis Cernuda Crear es un placer digno de dioses. Mortales pero dioses. Intrínseco y consustancial con la más profunda de las sensaciones y el más puro de los instintos: la propia locura vital necesaria para sobrevivir. Sin límites. Sin horizonte alguno capaz de confinar la utopía al marco en el que se plasma. Sin jalonar el camino, sin pasos de retorno y, sobre todo, sin credo y sin certidumbre. Crear es un espasmo, un clímax compulsivo que nace entre las tripas y explota entre las manos. Y el resto…, una entelequia. Aun a costa de pervertir los sueños, negaré −siempre a la mayor− al crédulo de miserias. Al ser enojoso y pedigüeño que se nutre de cantos de sirena y pétalos de rosa. Nada hay más triste que mendigar esperanzas. Nada hay, aunque humano sea, más tétrico que subjetivar la sensación al hecho execrable de la recompensa. Si me gusta jugar a ser omnisciente es porque siempre envido cuando voy de mano. Y siempre pierdo la apuesta. Otra cosa, muy distinta, es el apetito caprichoso, el afanoso deseo por mostrar desde el púlpito nuestras vanidades, nuestro ego ahuecado que busca el aplauso y el pláceme al convite. Para transmitir percepciones, comunicar en suma, necesitamos frente al espejo un receptor −distinto a nosotros mismos− que reciba los impulsos, plasmados, de nuestras sensaciones. Y, a ser posible, que los capte y asimile haciéndose copartícipe de nuestras emociones, llegando, en el mejor de los casos sin piedad, a loar nuestro ingenio e inventiva. Si alcanza a sentir lo que transmitimos..., premio total. Éxito asegurado de ventas e ingreso en el club de los afortunados. Prefiero, y no es, en absoluto, falsa modestia −ni estética del perdedor, que alguien me dijo hace poco−, al Club de los poetas muertos, ese al que pertenecen los que se dejan en la noche la piel a tiras, los que sangran por los poros sudores de sensaciones y mueren en el intento. Prefiero el hambre a la opulencia. La sed a la comprensión. Prefiero, por encima de todo y de todos, crear, escribir en mi caso, para vivir, que vivir para crear. Manida frase, auténtica sentencia definitoria. Creo, de creer, en mis viejos poetas desahuciados. En mi amado y caduco como sus Hojas de Hierba Walt Wihtman (“...Escucho y veo a Dios en cada cosa, / Pero no lo comprendo en lo más mínimo, / Ni comprendo cómo pueda existir algo más prodigioso que yo mismo...”). En el verso perdido y desolado de Cernuda. En la palabra ciega y ausente de todos aquellos que vivieron el sueño de los locos sin importarles el cuándo, ni el cómo ni el porqué. Artaud, mi loco preferido. Verlain, mi loco enamorado ("Pon tu frente sobre mi frente y tu mano en mi mano. Y hazme los juramentos que romperás mañana...”). Creo que nada es un imposible y mañana es sólo un adverbio de tiempo, como alguien dijo no hace mucho en no sé cuál epitafio... Pero a pesar de mi mala conciencia, no me queda más remedio, participo de su juego. Vendo mis versos al aire por si a alguno le interesan. Compro excusas en el mercado de los sueños que sean capaces de llevar mis letras al otro lado, al receptor de palabras que, otra vez, a ser posible sin piedades, pueda penetrar en mis sensaciones y adquirir, a precio de venta al público, cualesquiera de mis pecados de soberbia. Porque soberbia es, no nos mintamos. Por eso nos empringamos, casi todos, en el bálsamo del premio. Lo disfrazamos de cualquier cosa, lo vestimos de petulancias y subterfugios, lo injuriamos y lo renegamos..., pero somos uña carne de su concepto. Porque no nos queda mas remedio y, en el fondo, lo deseamos. Si arañamos levemente sobre la capa de mugre que nos esconde, aparece, de inmediato, la epidermis de la gloria. Concepto barato de nuestras ansias reprimidas por conquistar el podio, por asaltar la divinidad del escenario mientras recogemos loas y parabienes a ser posible remuneradas. Pero no nos engañemos. Conozco a más de uno que puede haber ganado, no sé..., cientos de certámenes, literarios por supuesto, y sólo ha conquistado el Olimpo de sus miserias. Nunca aparecerá en los anales de las letras. Porque vive para crear, para ganar que es lo mismo. A estas alturas más de uno estará, tal vez, pensando en Samaniego y sus fábulas. Y no le faltará razón. El irrefutable hecho de no poder alcanzar las uvas no es óbice para no seguir intentándolo. Una y otra vez, con tesón, revisando las listas que en estas páginas se nos ofrecen al alcance de la mano, de la pluma..., ávidos por conquistar el sitio que merecemos, o que nosotros creemos que merecemos. No es fácil la disyuntiva. Los planteamientos se suceden según las horas del día. En horas prácticas de euforia te quieres echar al coleto todas las penurias, anhelos y apetencias que ni en tus más recónditas alucinaciones creíste nunca fantasear. En horas negras, esas que duelen con secretas y profundas reflexiones, esas que exudan carmín por los orificios abiertos de la cutícula incandescente, esas, hermosas, en las que la voluntad se muere y te abandonas en los brazos de las númenes del Heleicón para gozar sus deleites, te olvidas del perecedero egregio de la gloria para solazar tus instintos en los labios de Calíope, en los pechos de Clío o en los pliegues abiertos de la piel de Erato. Y el resto del mundo te importa una... Crear es un placer de dioses. Yo lo sé y a nadie le importa. Pero en justa y solidaria lid con los que siguen amarrados a la mesana en medio de esta tormenta, que no arrían el foque, el trinquete ni la gavia, en medio de la mar gruesa, zozobrando en busca del faro que anhele sus certidumbres, yo me declaro creyente. Creyente, concurrente, cooperante y contribuyente de esta maraña de sueños que son los premios, certámenes, literarios. Y me afano en mis noches de penuria por rejuntar mis estrofas, mis coplas de ciego y romances de campanillas en busca de un imposible. Y espero y desespero el fallo, el veredicto de un juez que nada entiende de zozobras, de singladuras ni arribadas a un puerto perdido entre las nieblas del tiempo. Ese que nunca logramos situar en el vértice correcto de la aguja de marear. Y, mejor, como yo, no os hagáis las preguntas. ¡Escribid las respuestas en el cuaderno de bitácora! Alguien, algún día, las encontrará en el fondo. Del baúl o del océano. Y las leerá. Seguro. (Cuando la galerna amenaza con arrancar los postigos de sus goznes, arrío velas. Me largo a la Taberna del Emilio, me pido un botellín y unos boquerones y en la misma mesa en la que Gabriel escribía sus versos con los ojos clavados en Amparitxu, le rezo, a él, mi padrenuestro: “Nosotros somos quien somos. / ¡Basta de historia y de cuentos!...”) Ana, gracias. A ti y a todos los que lográis que, al menos por unos días, algunos soñemos.