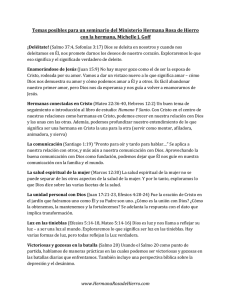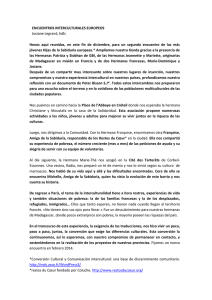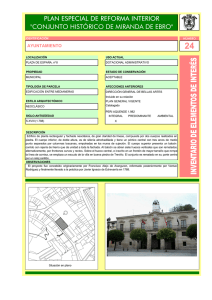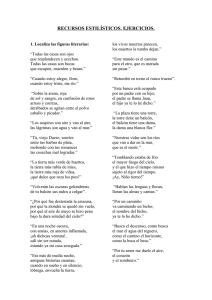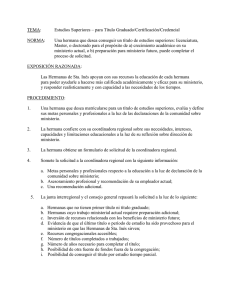La ciudad de arena, Cuentos, 2000
Anuncio

LA CIUDAD DE ARENA Cuentos, 2000 La ciudad de arena El hombre se asoma al balcón. Observa el resplandor de la piscina y los cuerpos brillantes de las personas que dormitan alrededor del jardín. Un olor espeso arde en el aire. Invisible, el mar avanza entre las palmeras como una sospecha de yodo y sal. Y el hombre soy yo, Andrea, el hombre que cruza los dedos y cierra los ojos. Bajo sus párpados palpita el color de oro viejo, la tonalidad llena de óxidos que cubría la ciudad abandonada ayer. Abandonada por él y por la mujer que dormita a su espalda. Desde esta mañana el hombre comenzó a pintar un cuadro: fondos color sepia, hojas de otoño, piedras, texturas de cal, espumas. Pero sabe que esa rugosidad de pared antigua que ha brotado desde el lienzo pide la rotundidad de una figura, una señal, un trazo que transforme ese fondo en un espacio rugiente. Por eso me asomo al balcón, Andrea: elástico, satisfecho después de la cópula, mientras tú duermes, sudorosa y feliz, mezclada con mi olor y mi saliva. Pienso que un descanso, que un ejercicio de indolencia en este pueblo de playa podrá revelarme la figura que busco y que el cuadro exige. Ese color terroso que ya he pintado es la evocación de la ciudad que ayer dejamos atrás: casas de piedra, temblor de paja, de trigo (una ciudad donde habíamos sido tan felices durante unas horas que sólo escapando de ella podíamos preservarla intacta). Pero todavía falta por descubrir la forma que se esconde tras esas brumas. El hombre asomado al balcón mira la piscina. Un golpe azul, fosforescente. En una de sus orillas dos mujeres de piel tensa descansan sobre unas toallas. Sus cuerpos son la repetición de un prodigio: cintura estrecha, caderas agresivas, muslos fuertes y delicados. No es necesario contemplarlas en exceso para saber que son hermanas. Junto a ellas se sienta un joven delgado, de cabello abundante y negro, que lleva entre sus manos un libro. Los contemplo a los tres. Si esto no fuese un relato sería imposible enterarme de ello, pero lo cierto es que la hermana menor piensa con nerviosismo en la última noche. Sus pasos para buscar un vaso de agua, el susto al percibir que una puerta se abría desde el pasillo, y la mezcla de excitación y miedo que sintió cuando su cuñado la abrazó desde atrás y sin mediar mayores explicaciones la penetró mientras ella intentaba cerrar la puerta de la nevera. El joven que está a su derecha no puede dejar de recordar esos mismos instantes. Ahogado por la sed en la noche calurosa, salió hasta la cocina del apartotel y descubrió a su cuñada oculta por una toalla, esperándolo. Indeciso la miró unos instante, pero al ver que ella abría la puerta de la nevera y el resplandor los envolvía como una señal acogedora saltó sobre su espalda. Ahora no sabe qué debe hacer, supone que tiene que olvidar todo, pero a la tersura de la piel que descubrió anoche, se une la extrañeza de aquel orgasmo compartido, cuando ambos gemían y frente a sus miradas comenzaban a calentarse los yogures, la mantequilla, el queso crema y los restos de la ensalada de tomates. La mayor de las hermanas finge dormir. Tiembla de rabia. Siempre supo que su hermana y su esposo se gustaban y quizás inventó este viaje para verificar esas sospechas. Por eso cuando anoche el joven se levantó sigiloso, ella lo siguió, conociendo lo que iba a presenciar. Inmóvil miró las embestidas de su esposo y oyó los gemidos ligeros de su hermana menor. Golpes rítmicos, acompasados, que se fueron haciendo más veloces hasta que los sonidos del pubis azotando las nalgas de la muchacha se entremezclaron con el estremecimiento, con los tintineos de las botellas, los envases, los yogures que estaban en la nevera donde los amantes permanecían apoyados. Los tres siguen pensando en esos instantes de la madrugada. La hermana menor quiere que llegue la noche para repetir ese encuentro imaginado durante años de espera. El joven quiere que terminen estas vacaciones y olvidar su impulso, borrarlo. La mayor de las hermanas espera que caiga la oscuridad y todos duerman. Entonces, sólo entonces, sacará de su maletín el cuchillo que compró esta mañana. Los tres alzan su mirada un momento y distinguen al hombre que reposa en el balcón. Me miran sin mirarme porque cada uno permanece hundido en su silencio, y nunca sabrán (ni les interesaría conocer) que estoy buscando una figura para terminar mi cuadro. Yo observo las tres siluetas. Las dos mujeres hermosas, bronceadas, que repiten su belleza junto a la piscina y al joven que intenta leer un libro que jamás podrá terminar. Luego regreso a mi cuarto, decepcionado. Nunca volveré a saber de estas personas, ni veré la noticia en el periódico regional donde esas tres figuras ya no tendrán la altivez de esos instantes anteriores sino la flácida y sangrienta quietud de los cadáveres. Desde este preciso segundo quedarán olvidados, pues nada sé sobre ellos y hasta me parecerán prescindibles y fantasmales, como esas presencias anónimas que nos acompañan en las ciudades de verano. Entonces el hombre caminará hasta el cuadro y tomando el pincel comenzará a esbozar la figura de un toro, un toro agónico, rabioso y adolorido, que se revuelca, agitando sus patas, ahogado, golpeando con sus cuernos el lienzo donde se hunde devorado por la arena y la herida que incendia su piel. “¿Qué pintas?”, me dirás al despertarte. “No lo sé”, te responderé con voz muy suave, ligeramente temblorosa, como si temiera interrumpir un designio, un cierre, una escena final e impostergable.