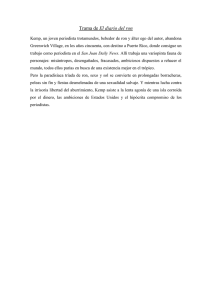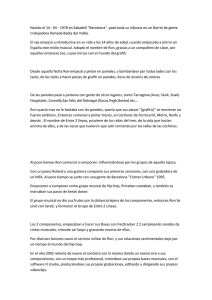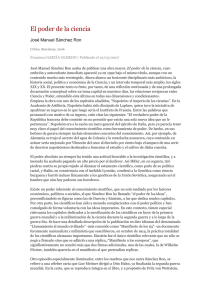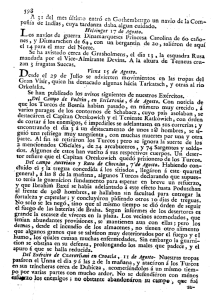JAQUE AL RON Para una parte de nuestra generación
Anuncio
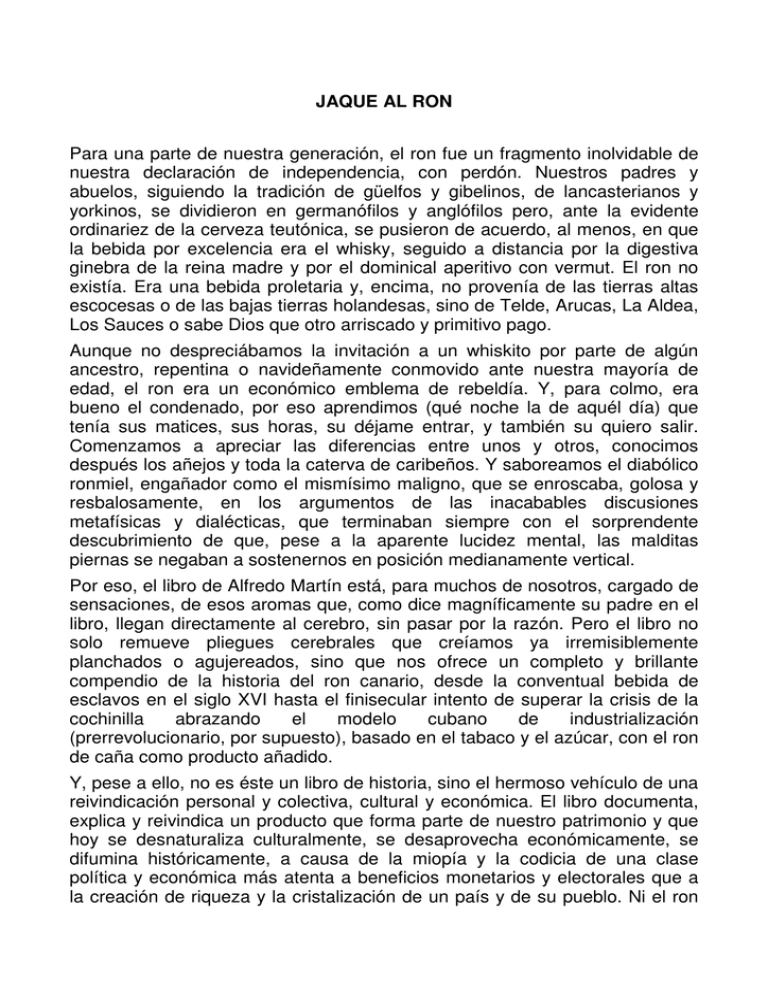
JAQUE AL RON Para una parte de nuestra generación, el ron fue un fragmento inolvidable de nuestra declaración de independencia, con perdón. Nuestros padres y abuelos, siguiendo la tradición de güelfos y gibelinos, de lancasterianos y yorkinos, se dividieron en germanófilos y anglófilos pero, ante la evidente ordinariez de la cerveza teutónica, se pusieron de acuerdo, al menos, en que la bebida por excelencia era el whisky, seguido a distancia por la digestiva ginebra de la reina madre y por el dominical aperitivo con vermut. El ron no existía. Era una bebida proletaria y, encima, no provenía de las tierras altas escocesas o de las bajas tierras holandesas, sino de Telde, Arucas, La Aldea, Los Sauces o sabe Dios que otro arriscado y primitivo pago. Aunque no despreciábamos la invitación a un whiskito por parte de algún ancestro, repentina o navideñamente conmovido ante nuestra mayoría de edad, el ron era un económico emblema de rebeldía. Y, para colmo, era bueno el condenado, por eso aprendimos (qué noche la de aquél día) que tenía sus matices, sus horas, su déjame entrar, y también su quiero salir. Comenzamos a apreciar las diferencias entre unos y otros, conocimos después los añejos y toda la caterva de caribeños. Y saboreamos el diabólico ronmiel, engañador como el mismísimo maligno, que se enroscaba, golosa y resbalosamente, en los argumentos de las inacabables discusiones metafísicas y dialécticas, que terminaban siempre con el sorprendente descubrimiento de que, pese a la aparente lucidez mental, las malditas piernas se negaban a sostenernos en posición medianamente vertical. Por eso, el libro de Alfredo Martín está, para muchos de nosotros, cargado de sensaciones, de esos aromas que, como dice magníficamente su padre en el libro, llegan directamente al cerebro, sin pasar por la razón. Pero el libro no solo remueve pliegues cerebrales que creíamos ya irremisiblemente planchados o agujereados, sino que nos ofrece un completo y brillante compendio de la historia del ron canario, desde la conventual bebida de esclavos en el siglo XVI hasta el finisecular intento de superar la crisis de la cochinilla abrazando el modelo cubano de industrialización (prerrevolucionario, por supuesto), basado en el tabaco y el azúcar, con el ron de caña como producto añadido. Y, pese a ello, no es éste un libro de historia, sino el hermoso vehículo de una reivindicación personal y colectiva, cultural y económica. El libro documenta, explica y reivindica un producto que forma parte de nuestro patrimonio y que hoy se desnaturaliza culturalmente, se desaprovecha económicamente, se difumina históricamente, a causa de la miopía y la codicia de una clase política y económica más atenta a beneficios monetarios y electorales que a la creación de riqueza y la cristalización de un país y de su pueblo. Ni el ron es reconocido oficialmente como parte de ese legado cultural e histórico, ni se ha reivindicado ante la Unión Europea el carácter agrícola del ron palmero, como antiguamente del grancanario y el tinerfeño, lo que impide que lleguen a esa Isla las subvenciones al cultivo de caña destinado a la fabricación de ron que reciben en Granada o Málaga. Tampoco reconoce oficialmente el propio gobierno autónomo al ronmiel elaborado, a la manera tradicional, con miel de caña, sino solo con miel de abeja. Y todo ello, en perjuicio del consumidor y ante el silencio de instituciones y empresarios. Un silencio indiferente o cómplice parece dominar este viejo Jardín de las Hespérides, que soñaron los antiguos, y que se ha convertido en un Jardín de las Delicias, poblado de monstruos, deformidades, anomalías y disfraces. Sobre todo, disfraces, esos disfraces de maúros y magos made in China que, como señala lúcidamente Pepe Alemán en el prólogo del libro, intentan llenar o tapar el vacío cultural con el sucedáneo de un carnaval perpetuo. Caciques insularistas disfrazados de políticos nacionalistas. Embozados regionalistas denodadamente empeñados en generar agravios y aumentar distancias entre islas. Mascaritas autoritarias con careta de derecha civilizada. Franquistas irredentos travestidos en independentistas a plazo fijo. Codiciosos benefactores de la patria que camuflan de interés general y particular beneficio a trenes de alta velocidad, puertos, aeropuertos y autopistas. Especies protegidas, repentinamente prolíficas y pudorosamente desprotegidas para que no escandalicen a los niños con su indecente multiplicación. Consejerías de menos ambiente y más destrucción territorial. Ecologistas reprimidos caracterizados de pobres constructores indemnizados o indemnizables. Islas alicatadas de suelo a techo, eso sí, con azulejos serigrafiados con pintaderas. Agrícolas cuartos de aperos con dos dormitorios y baño. Generosos promotores enmascarados asaltantes de instituciones ataviados de mociones de censura. Ni El Bosco pudo imaginarlo. Lo ilógico sería que alguien, en este Jardín, tuviera interés por el patrimonio, por la cultura, por las señas de identidad que reclama este libro. Les interesa una cultura disfrazada de costosas y estériles bienales y septenios. Les interesa medrar, y para eso necesitan dividir, predominar, satisfacer a la clientela. Destruyen porque no saben crear, ni les interesa. El abandono y el desprecio que representa el jaque al ron, es parte de una actitud consciente y culpable, que ignora, oculta o arrasa nuestro acervo, en un nuevo y definitivo proceso de aculturación. Hay otros signos de lo que está ocurriendo. Sin ir más lejos, aquí al lado, nuestra joya racionalista más preciada, el edificio del Cabildo Insular, se disfraza con chapas metálicas. No necesitábamos dañar una obra de Miguel Martín para tener una obra de Alejandro de la Sota, queríamos ver juntos a dos magníficos arquitectos del siglo XX; pero eso no estaba en el programa del carnaval, que ignora la legislación, aunque afecte a la propia sede de la institución encargada de velar por el patrimonio, la misma institución que permite que se pierdan los viejos caminos, la misma que tenía que haber levantado bien alta la voz contra la destrucción segura de nuestro patrimonio etnográfico y arquitectónico, nuestras casas rurales canarias, condenadas a muerte por una vergonzosa ley de medidas urgentes que, con el disfraz de reutilizarlas, permite que sean demolidas en su integridad y sustituidas por una vulgar copia. Pronto solo nos quedarán las acuarelas de Alberto Manrique para recordar nuestra arquitectura rural, las fotos de la FEDAC para recordar el Cabildo, el libro de Alfredo para recordar el ron, la memoria y la utopía para rememorar lo que pudieron haber sido estas islas de nuestros sueños jóvenes, y cómo hemos dejado que nos las hayan ido convirtiendo en este triste, oscuro y falso Jardín de las Delicias, donde el que no se disfraza, no recibe subvención. Esta es la indignada reivindicación que da razón y sentido a este libro. Una indignación que no se disimula, sino que se nos muestra desnuda, hermosa y desparramada, en una edición y un formato que son un goce para los ojos, con las fotos de Leandro Betancor, testigo magnífico de la que acaso sea la penúltima zafra palmera, pero sin que tanta hermosura atenúe un ápice el airado color de la piel, la tersura quemada de la protesta por un patrimonio tradicional en peligro. Alfredo ha sido capaz de encauzar en un libro su reivindicación. Disfrútenlo sorbo a sorbo, no se lo metan en el cuerpo de un hilvanazo, léanlo, recuerden, aprendan, gocen, solos o con una copa de ron al lado, y unas carajacas o un dulcito a la mano. Si, tras su lectura, con su ejemplo, cada uno de nosotros fuera capaz de encauzar sus reivindicaciones, aunque no sea de una forma tan creativa y bella como lo ha hecho Alfredo, sino de una manera colectiva y ciudadana, otro porvenir esperará a nuestro patrimonio, otro futuro será posible para estas asirocadas islas, que tenían, tienen y merecen un destino mejor, un destino que, inexorablemente y pese a todo, será común o no será.