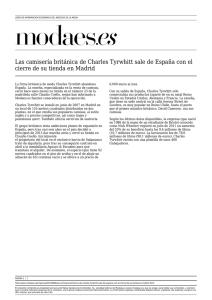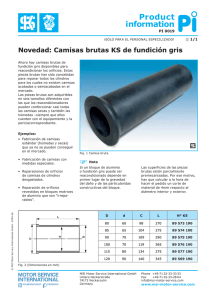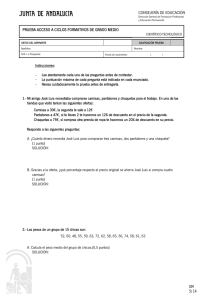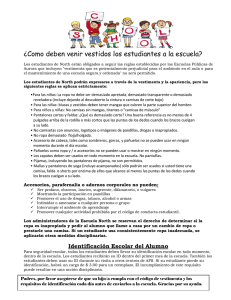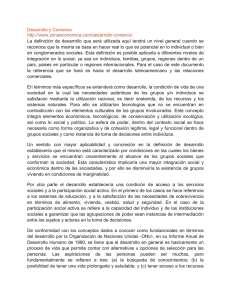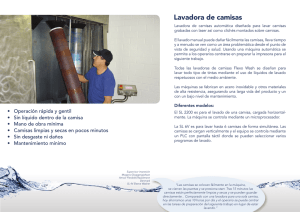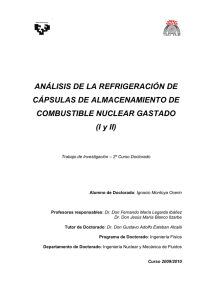Las camisas de Charles
Anuncio

Las camisas de Charles Cuando subo por la escalera de la casa de los Cleigh al ático en que me instalé hace un par de semanas, siempre las encuentro en ventanas y puertas, colgadas de perchas metálicas. Son camisas blancas, de una presencia etérea y la pulcritud propia del aire. La brisa de mayo las mece por la tarde, y la tersura límpida de su algodón hace de ellas algo así como el cuerpo del viento. El hombre que las viste siempre está al caer, pero nunca aparece. Es entonces cuando las camisas son el disimulo de una ausencia múltiple. En el silencio de la casa, en el hueco enroscado de la escalera, se yerguen como anfitrionas y únicas habitantes. Todo en el hogar debe estar dispuesto para ellas. El brandy y otros licores, en botellas de cristal tallado al final de la cocina; el queso, un cheddar añejo, empaquetado en una bolsa roja en la segunda leja de la nevera; las copas de tinto y los vasos de whisky, alineados minuciosamente en dos filas en el armario blanco. Por las mañanas, los cinco cojines del sofá han de mullirse y sacudirse ligeramente; los muñecos de la niña han de disponerse bajo el televisor en forma triangular, sin que ninguno esté caído de bruces contra la madera oscura de la mesa; en fin, han de revisarse con escrúpulo los bordes del jardín para evitar que alguna hierba sobresalga de sus límites. Charles, o sus camisas, son observadores y atentos, y advierten en el cuidado de los detalles una forma más alta de hospitalidad. Razonan a través de ellos una ética de la cortesía. Hubo un día en que la asistenta no pudo dedicarle el tiempo de plancha exigido a una de las camisas. Suspendida en su percha, la prenda mostraba una larga arruga diagonal en su torso, profunda y dolorosa como una herida mortal. Proyectaba entonces una sombra inerte de difunto sobre el suelo alfombrado. Y sin embargo, ante la desgracia, no se mostró en la casa sobresalto alguno. Charles no fue a cenar ese día, un teléfono sonó para disculpar su ausentamiento. No hubo gritos, ni quejas o riñas, tampoco se reprendió a la asistenta por su grave descuido: la casa permaneció sumida en su quieta vacuidad, en la fantasmagórica cordialidad de todas las casas nuevas y limpias. Pero era la quietud apesadumbrada de la tristeza, de esa tristeza honda que no admite aspavientos iracundos que la limiten. A la hora del té sonó un segundo teléfono: la vecina, preocupada, advertía con voz temblorosa que una de las camisas no se movía al son de la brisa. Serán imaginaciones propias de un aquejado de insomnio, pero me cuesta ver en la casa algo con más realidad que las camisas. Cuando ya todos duermen y subo descalzo a mi cuarto tras poner en marcha el lavaplatos, en cada esquina las encuentro con su brillo pálido, con sus mangas largas, con su prestancia vaporosa. En las primeras horas matinales, cuando me apresuro a comenzar el día, me saludan en cada giro de la escalera con un blanco alegre y luminoso, con el sosiego de los madrugadores y los lectores del periódico; querría deshacer el camino, sonreírles y estrecharles la mano, pero cuando me doy cuenta ya he bajado la escalera y es, de algún modo, demasiado tarde. Tienen siempre las camisas los dos primeros botones abrochados y una etiqueta rosada en su cuello, y ello les confiere una entereza y una distinción tales que no imaginaría a otro pronunciando un discurso o recibiendo un diploma. Tenerlas en casa, o más bien, convivir con ellas y ser su inquilino, me ofrece el cobijo y la seguridad de un padre, la confianza de un amigo silente. Hablan mi idioma, conocen mis pasos, comparten mi solitud. Hablo de las camisas porque es lo único que queda de su dueño, como ya he dicho. Charles se mueve rápido, siempre se dirige hacia las puertas en un continuo movimiento de despedida. Sus palabras, cuando uno alcanza a entenderlas, son un apresurado adiós ligado a una mueca protocolaria. Uno lo encuentra absorto escudriñando la pantalla de su teléfono raras veces por la noche, o poniéndose una chaqueta por la mañana, o inspeccionando el crecimiento del césped. Pero anda mirando al suelo o mirando al techo, evita el contacto -diría que nunca le he tocado-, y sus frases cortas y escurridizas interrumpen la conversación en lugar de iniciarla. Quizá sus apariciones presurosas, que en realidad son desapariciones, se deban a una cierta incomodidad, a una verdad secreta y difícil: quizá Charles se sienta él mismo huésped en su propia casa, expulsado del hogar por las camisas que una vez le pertenecieron ─y a las que ahora él, devenido en enhiesto perchero británico, pertenece sin condiciones. Acaba mi tiempo en la casa de los Cleigh y, con él, la convivencia con estos seres ausentes. Ando desorientado y desconozco cuál será mi próximo destino, a qué otra habitación llevaré mis maletas con sus pobres trastos. Y al tiempo me asalta una certeza angustiosa, un presentimiento que apremia mi partida. Yo querría durante mi vida llegar a ser noble, elegante y pulcro como las blanquísimas prendas que tanto me han arropado sin siquiera vestirlas, pero bien sé que, al contrario, estoy abocado a convertirme en alguien como el desasosegado Charles, en un hombre disuelto en sus preocupaciones, siempre en fuga y falto de tiempo. En alguien cuya huella le sobrevive y es más firme que sus pasos. En un hombre que se despide y se aleja, dejando tras de sí un rastro de camisas.