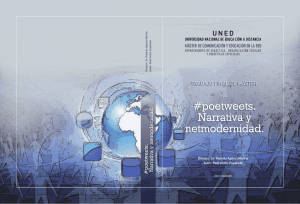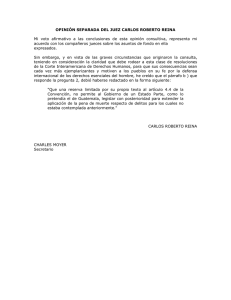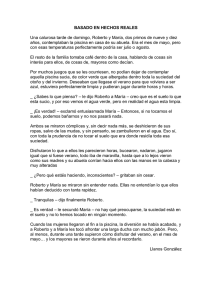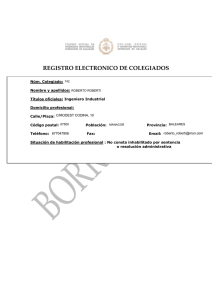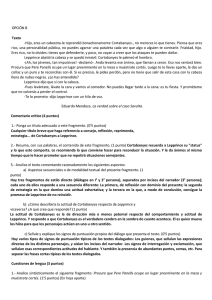Recuerdo aquella tarde fría de noviembre y a Pajarito de Soto tieso
Anuncio
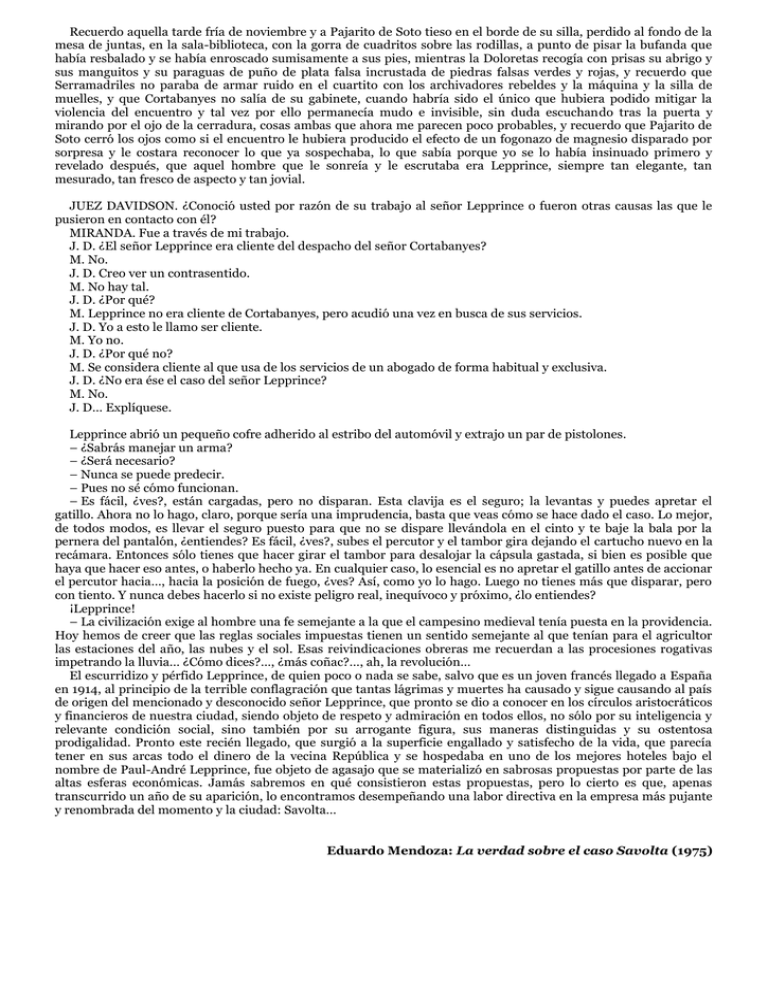
Recuerdo aquella tarde fría de noviembre y a Pajarito de Soto tieso en el borde de su silla, perdido al fondo de la mesa de juntas, en la sala-biblioteca, con la gorra de cuadritos sobre las rodillas, a punto de pisar la bufanda que había resbalado y se había enroscado sumisamente a sus pies, mientras la Doloretas recogía con prisas su abrigo y sus manguitos y su paraguas de puño de plata falsa incrustada de piedras falsas verdes y rojas, y recuerdo que Serramadriles no paraba de armar ruido en el cuartito con los archivadores rebeldes y la máquina y la silla de muelles, y que Cortabanyes no salía de su gabinete, cuando habría sido el único que hubiera podido mitigar la violencia del encuentro y tal vez por ello permanecía mudo e invisible, sin duda escuchando tras la puerta y mirando por el ojo de la cerradura, cosas ambas que ahora me parecen poco probables, y recuerdo que Pajarito de Soto cerró los ojos como si el encuentro le hubiera producido el efecto de un fogonazo de magnesio disparado por sorpresa y le costara reconocer lo que ya sospechaba, lo que sabía porque yo se lo había insinuado primero y revelado después, que aquel hombre que le sonreía y le escrutaba era Lepprince, siempre tan elegante, tan mesurado, tan fresco de aspecto y tan jovial. JUEZ DAVIDSON. ¿Conoció usted por razón de su trabajo al señor Lepprince o fueron otras causas las que le pusieron en contacto con él? MIRANDA. Fue a través de mi trabajo. J. D. ¿El señor Lepprince era cliente del despacho del señor Cortabanyes? M. No. J. D. Creo ver un contrasentido. M. No hay tal. J. D. ¿Por qué? M. Lepprince no era cliente de Cortabanyes, pero acudió una vez en busca de sus servicios. J. D. Yo a esto le llamo ser cliente. M. Yo no. J. D. ¿Por qué no? M. Se considera cliente al que usa de los servicios de un abogado de forma habitual y exclusiva. J. D. ¿No era ése el caso del señor Lepprince? M. No. J. D… Explíquese. Lepprince abrió un pequeño cofre adherido al estribo del automóvil y extrajo un par de pistolones. – ¿Sabrás manejar un arma? – ¿Será necesario? – Nunca se puede predecir. – Pues no sé cómo funcionan. – Es fácil, ¿ves?, están cargadas, pero no disparan. Esta clavija es el seguro; la levantas y puedes apretar el gatillo. Ahora no lo hago, claro, porque sería una imprudencia, basta que veas cómo se hace dado el caso. Lo mejor, de todos modos, es llevar el seguro puesto para que no se dispare llevándola en el cinto y te baje la bala por la pernera del pantalón, ¿entiendes? Es fácil, ¿ves?, subes el percutor y el tambor gira dejando el cartucho nuevo en la recámara. Entonces sólo tienes que hacer girar el tambor para desalojar la cápsula gastada, si bien es posible que haya que hacer eso antes, o haberlo hecho ya. En cualquier caso, lo esencial es no apretar el gatillo antes de accionar el percutor hacia…, hacia la posición de fuego, ¿ves? Así, como yo lo hago. Luego no tienes más que disparar, pero con tiento. Y nunca debes hacerlo si no existe peligro real, inequívoco y próximo, ¿lo entiendes? ¡Lepprince! – La civilización exige al hombre una fe semejante a la que el campesino medieval tenía puesta en la providencia. Hoy hemos de creer que las reglas sociales impuestas tienen un sentido semejante al que tenían para el agricultor las estaciones del año, las nubes y el sol. Esas reivindicaciones obreras me recuerdan a las procesiones rogativas impetrando la lluvia… ¿Cómo dices?…, ¿más coñac?…, ah, la revolución… El escurridizo y pérfido Lepprince, de quien poco o nada se sabe, salvo que es un joven francés llegado a España en 1914, al principio de la terrible conflagración que tantas lágrimas y muertes ha causado y sigue causando al país de origen del mencionado y desconocido señor Lepprince, que pronto se dio a conocer en los círculos aristocráticos y financieros de nuestra ciudad, siendo objeto de respeto y admiración en todos ellos, no sólo por su inteligencia y relevante condición social, sino también por su arrogante figura, sus maneras distinguidas y su ostentosa prodigalidad. Pronto este recién llegado, que surgió a la superficie engallado y satisfecho de la vida, que parecía tener en sus arcas todo el dinero de la vecina República y se hospedaba en uno de los mejores hoteles bajo el nombre de Paul-André Lepprince, fue objeto de agasajo que se materializó en sabrosas propuestas por parte de las altas esferas económicas. Jamás sabremos en qué consistieron estas propuestas, pero lo cierto es que, apenas transcurrido un año de su aparición, lo encontramos desempeñando una labor directiva en la empresa más pujante y renombrada del momento y la ciudad: Savolta… Eduardo Mendoza: La verdad sobre el caso Savolta (1975) Mañana en la batalla piensa en mí El resumen de la contraportada: Un hombre es invitado a cenar por una mujer que apenas conoce y cuyo marido está en Londres esa noche. En la casa hay un niño de dos años al que cuesta acostar. Por fin, cuando se confirma el carácter galante de la cita, la mujer se siente mal, agoniza y muere antes de haberse convertido en su amante. Qué hacer con el cadáver, qué hacer con el niño, con el marido ausente, qué diferencia hay entre la vida y la muerte. Este es el arranque de una de las novelas más apasionantes y emotivas de los últimos tiempos. “Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado a pesar de que eso sucede todo el tiempo, y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros. Muchas veces se ocultan los hechos o las circunstancias: a los vivos y al que se muere —si tiene tiempo de darse cuenta— les avergüenza a menudo la forma de la muerte posible y sus apariencias, también la causa. Una indigestión de marisco, un cigarrillo encendido al entrar en el sueño que prende las sábanas, o aún peor, la lana de una manta; un resbalón en la ducha —la nuca— y el pestillo echado del cuarto de baño, un rayo que parte un árbol en una gran avenida y ese árbol que al caer aplasta o siega la cabeza de un transeúnte, quizá un extranjero; morir en calcetines, o en la peluquería con un gran babero, en un prostíbulo o en el dentista; o comiendo pescado y atravesado por una espina, morir atragantado como los niños cuya madre no está para meterles un dedo y salvados; morir a medio afeitar, con una mejilla llena de espuma y la barba ya desigual hasta el fin de los tiempos si nadie repara en ello y por piedad estética termina el trabajo; por no mencionar los momentos más innobles de la existencia, los más recónditos, de los que nunca se habla fuera de la adolescencia porque fuera de ella no hay pretexto, aunque también hay quienes los airean por hacer una gracia que jamás tiene gracia. Pero esa es una muerte horrible, se dice de algunas muertes; pero esa es una muerte ridícula, se dice también, entre carcajadas. Las carcajadas vienen porque se habla de un enemigo por fin extinto o de alguien remoto, alguien que nos hizo afrenta o que habita en el pasado desde hace mucho, un emperador romano, un tatarabuelo, o bien alguien poderoso en cuya muerte grotesca se ve sólo la justicia aún vital, aún humana, que en el fondo desearíamos para todo el mundo, incluidos nosotros. Cómo me alegro de esa muerte, cómo la lamento, cómo la celebro. A veces basta para la hilaridad que el muerto sea alguien desconocido, de cuya desgracia inevitablemente risible leemos en los periódicos, pobrecillo, se dice entre risas, la muerte como representación o como espectáculo del que se da noticia, las historias todas que se cuentan o leen o escuchan percibidas como teatro, hay siempre un grado de irrealidad en aquello de lo que nos enteran, como si nada pasara nunca del todo, ni siquiera lo que nos pasa y no olvidamos. Ni siquiera lo que no olvidamos.” Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí, 1994 “No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. Cuando se oyó la detonación, unos cinco minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó en seguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar ni menos aún a devolver el bocado al plato; y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él.” Javier Marías Corazón tan blanco, 1992 El 11-S según Muñoz Molina: Ventanas de Manhattan (2004) Antes de leer el extracto del libro, busca información sobre los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y escribe un texto de unas 200 palabras en el que cuentes esos sucesos como si los hubieras vivido en persona. Se trata de describir lo que sucedió como si hubieras estado en la ciudad. ¿Qué habrías visto a tu alrededor? ¿Qué hubieses sentido? ¿Cómo te habría afectado? A la caída de la tarde las luces van encendiéndose en las avenidas desiertas, que parecen más anchas, más hondas hacia el sur, donde el cielo tiene todavía una claridad rojiza de crepúsculo o de incendio. Contra lo que pueda pensarse, Nueva York no es una ciudad demasiado iluminada de noche: está la luz de los escaparates y el neón frigorífico de las tiendas de las esquinas que permanecen siempre abiertas, una luz de palidez y de insomnio, y también las luces altas y lejanas de los rascacielos, pero la claridad de las farolas públicas es más bien débil, teñida de amarillo o del rojo de los letreros de las tiendas de licores. Hay ese momento en que la luz de la tarde permanece intacta, aunque se haya ido el sol, y en el que ya se han encendido las luces artificiales, y entonces las caligrafías luminosas de los anuncios flotan en un aire terso y limpio, rojos y azules muy puros, sobre todo, rosas desleídos en el rosa pálido del cielo. Las luces se han ido encendiendo según progresaba el atardecer, pero la diferencia, hoy, es que no hay casi nadie en la calle, y que una parte considerable de las tiendas, los delis y los restaurantes están cerrados. Desde la acera se ven los interiores iluminados de las casas, fragmentos de habitaciones y de vidas confortables que siempre tienen algo de inaccesible y de misterioso. El 'don't walk' siempre terminante del semáforo es ahora una orden sin efecto, porque no viene ningún coche, y es muy raro cruzar la Séptima y luego la Sexta Avenida sin tener que detenerse, incluso con lentitud, con ese poco de vértigo que dan siempre al anochecer las alturas como de acantilado de los rascacielos. Se escucha la sirena de un camión de bomberos, tremenda como la de un buque, y el camión aparece y desaparece en segundos, en dirección al sur. Pasan algunos coches de policía con todas las luces encendidas, y también dos o tres ambulancias, pero el efecto general es de quietud. En las aceras, cuando ya ha caído la noche, se distingue más la luz pobre de los kioscos de periódicos, que permanecen abiertos porque el New York Post ha lanzado una edición especial, con una sola palabra en gran tamaño debajo de una foto de las torres ardiendo y del segundo avión aproximándose: 'TERROR'. Es inevitable pensar en tantas películas de paranoia apocalíptica, en la de veces que el cine ha usado toda la sofisticación de los efectos especiales para representar la destrucción de esta ciudad: ataques nucleares, meteoritos, el dinosaurio Godzilla aniquilando de un zarpazo los mismos edificios junto a los que pasamos ahora, no menos frágiles, por cierto, en la realidad que en el cine, según se vio cuando se desplomaban las torres gemelas, 'igual que casas de cristal', dijo un testigo en la radio. Igual que todas las noches, la gran deflagración de luces de Times Square parpadea a lo lejos, en silencio, como un castillo de fuegos de artificio visto en la distancia de una noche de verano. Algunas de las tiendas gigantes de objetos electrónicos y souvenirs baratos permanecen abiertas, pero no hay nadie en ellas, salvo empleados inmóviles que miran aburridamente a la calle o a las pantallas de los televisores en las que dentro de unos minutos aparecerá el presidente Bush. A estas horas, Times Square suele ser una gran ciénaga de tráfico y de gente, de coches atascados y multitudes que cruzan entre ellos, camino de los teatros o de los cines, de las tiendas enormes de música, de ordenadores, de muñecos de la Disney o la Warner. A estas horas apenas se puede caminar por las aceras, llenas de turistas, de vendedores ambulantes de cosas, de puestos callejeros donde se hacen caricaturas o se dan masajes orientales, de grupos de chicos negros que bailan saltando y contorsionándose junto a un radiocassette a todo volumen; a estas horas hay predicadores que gritan agitando la Biblia y subidos en púlpitos de cajas de cartón y músicas convulsas que siguen como un rastro sonoro a los descapotables, y sobre las marquesinas se agitan imágenes de televisores inmensos y discurren letreros iluminados de noticias y de cotizaciones de bolsa: Times Square es como un cruce entre Bangkok y Blade Runner, pero esta noche, aunque todas las luces están encendidas y en movimiento,aunque sobre las fachadas de los teatros brillan los rótulos de las comedias musicales de más éxito, no hay apenas nadie en las aceras, y sólo pasan algunos taxis ocupados o fuera de servicio, algún coche de policía, una ambulancia, un coche de bomberos. En los paneles electrónicos donde suelen desplegarse los titulares de las noticias ahora sólo se repite el aviso de un número de teléfono al que se puede llamar pidiendo información sobre los pasajeros de los aviones secuestrados. De pronto, en la otra acera, en la esquina de Broadway y la calle 52, vemos un tumulto de gente arremolinada en torno a un cartel que no distinguimos a esa distancia: imaginamos una pancarta, quizás un acto de protesta o plegaria. Es un puesto en el que se venden camisetas a dos dólares. Extraña la agitación sin vocerío, el silencio en que suceden las cosas. Ocurrió lo mismo a mediodía, en el supermercado: volaban sobre la ciudad aviones militares, se cerraban las tiendas, había una urgencia unánime por comprar comida. Se quedaban vacíos a toda velocidad los estantes en el supermercado que seguía abierto, faltaban carritos y cestos de la compra, había que cargar las cosas en cajas de cartón, o llevarlas en las manos, y las colas delante de las cajas eran ya muy largas, pero nadie hablaba alto, salvo las cajeras deslenguadas que exigían rapidez, casi nadie hablaba, salvo para murmurar un excuse me en un pasillo demasiado estrecho entre las estanterías. Ni un conato de aglomeración, ni de desorden, ni una palabra más alta que otra: en la acera soleada la gente cargada con bolsas de comida se cruza con los que continúan subiendo a pie desde la zona del desastre. A las nueve de la noche, en la Quinta Avenida, el silencio parece ya la condición natural de la ciudad. Relumbran como gemas las tiendas cerradas, los escaparates del máximo lujo, Versace y Bulgari y Bergdorf Goodman y Tiffany's, los pequeños escaparates de cristal blindado y angostura de caja fuerte en los que se exhibe un solo zapato, una joya, un pañuelo, un objeto que está más allá de cualquier noción de valor y hasta de lujo, la pura forma de una marca, de un nombre, la inmaterialidad de la máxima riqueza, del antojo absoluto. Pasa algún corredor, un ciclista que se recrea en la anchura y la calma de la Quinta Avenida, un mendigo que empuja un carro lleno de bolsas de basura y va examinando los rincones en busca del lugar más adecuado para pasar la noche. La espléndida verticalidad de las torres del Rockefeller Center resalta contra el cielo oscuro bajo las luces de los focos: las ventanas están iluminadas, igual que todas las noches, pero ahora sabemos que en todo el edificio no hay nadie, porque lo evacuaron esta mañana, igual que el Empire State, por miedo a nuevos ataques. Un viento suave hace tintinear las anillas de las banderas alineadas, y el rumor metálico resuena en el ancho espacio vacío, igual que nuestros pasos. Me jode ir al Kronen los sábados por la tarde porque está siempre hasta el culo de gente. No hay ni una puta mesa libre y hace un calor insoportable. Manolo, que está currando en la barra, suda como un cerdo. Tiene las pupilas dilatadas y nos da la mano, al vernos. -Qué pasa, chavales. ¿Habéis visto el partido, troncos? pregunta. -Una puta mierda de equipo. Del uno al once, son todos una mierda -dice Roberto. -Me han jodido el baño en Cibeles, tronco. Si esto sigue así, acabaré haciéndome del Atleti. A ver, ¿qué queréis? Pillamos un mini y unas bravas. Roberto echa una ojeada a nuestro alrededor para ver si Pedro ha llegado. Luego, mira su reloj y dice: joder con el Pedro, desde que tiene novia pasa de todo el mundo. - ¿Hemos quedado con alguien más? -pregunto. - Sí. Con Fierro, Raúl y con Yoni. - ¿Quién es Yoni? -Un amigo de Raúl. Un tío guay, nada que ver con el pesado de Raúl. Allí en Marbella, en Semana Santa, nos lo pasamos de puta madre con él. Hay una mesa que se ha quedado libre y le digo a Roberto que la pille, rápido, antes de que nos la quiten. -Joder. Ten cuidado, que casi me tiras el litro. Nos sentamos. Pedro llega un poco después. -Bueno, ¿dónde está tu novia? -pregunto. - Nada, Silvia hoy no sale. A Pedro no le mola nada hablar conmigo de su cerda. Está muy enamorado y no le gusta que me ría de él. Por eso cambia de tema en seguida. - ¿Habéis visto al mariconazo de Míchel cómo ha fallado el penalti? Si es que estaba tan acojonado que ni ha levantado la vista. Qué malo es el hijoputa - dice. - Sí que lo hemos visto. Mientras te esperábamos. - Ya. Lo siento. Es que estaba con Silvia y no me daba tiempo a llegar a tu casa. Me hubiera perdido medio partido por el camino. En la mesa de enfrente hay una cerda con una camiseta sin mangas que me está mirando. -Tú, atontado. Déjame salir, que voy a mear. Aparto mi silla y dejo salir a Roberto. Quedamos Pedro y yo solos. -Carlos, coño, tenemos que hacer algo con Roberto. - ¿Qué le pasa? -Es la movida de las tías, ya sabes. - ¿Qué pasa con las tías? -Pues que no puede seguir así. Si no le echamos una mano, es tan tímido que no va a conseguir salir nunca con una piba. Tú lo sabes bien, eres su mejor amigo. - ¿Y a ti qué te importa si sale o no sale con tías? Déjale en paz. Es un problema suyo, no tuyo. El día que Roberto quiera tener una cerda, la tendrá. -No sé. A mí me preocupa. -Bah. No le des más vueltas. Roberto es como es y punto. Además, calla, que aquí viene. Roberto llega, empujando gente, y se sienta. Mientras aparto mi silla para que pueda pasar noto una mano pesada que se apoya en mi hombro. - Qué pasa, Carlos. No puedo evitar hacer un movimiento brusco para quitarme la mano de encima. -Hombre, no te pongas así, que tampoco es para tanto. -Mira, Raúl, sabes perfectamente que me jode que te apoyes en mi hombro. -Bueno, bueno, tranquilo, chaval. Raúl y Fierro dicen que han quedado con Yoni más tarde, en Graf. Yo y Roberto protestamos inmediatamente y dejamos bien claro que nosotros pasamos de ir a Graf. Luego nos ponemos a hablar del partido y Raúl empieza a decir tonterías. Si es que ahí estaban los Boisos Nois, qué hijos de puta, apoyando al Atlético. Lo único que les importa es que pierda el Madrid. No hay más que rencor, y en toda España están igual. En todos lados pasa lo mismo: en el País Vasco, en Cataluña. En Baleares y en Canarias nos llaman godos, en Asturias te tachan Oviedo para escribir Ovieu; hasta una andaluza me dijo el otro día que era la tiranía de Madrid lo que empobrecía Andalucía. Estamos en una situación de preguerracivil. Aquí va a pasar como en Yugoslavia y en Rusia... Roberto finge bostezar y le dice a Raúl que deje de echarnos la charla. Los demás reímos y yo pregunto si alguien quiere beber algo. - Yo no puedo beber, ya lo sabes. - Joder, Fierro, eres de lo más antisocial. Tómate al menos una cerveza. - Que no puedo, de verdad. - Venga, sólo una cerveza. Seguro que una cerveza no te hace nada. - Pero déjale al chaval, que no puede beber, que se lo prohíbe el médico. - Bah, los médicos no saben nada. ¿Tú, Roberto? - Yo, un Jotabé con cocacola. - ¿Y tú, Raúl? - Un zumo de tomate. - ¿Sólo un zumo de tomate? - Sí, nada más. - ¿Tú también eres diabético? - No, pero no me gusta beber. - Si bebieras más y pensaras menos, no dirías tantas bobadas. - Ja,ja,ja. Muy gracioso, Carlos, muy gracioso. No os riais, que a mí no me hace ninguna gracia. Siempre os estáis metiendo conmigo. En la barra, el dueño del bar, que es un viejo con pelo blanco, toca la campanilla. Son las doce. -Habrá que ir pensando en moverse. Voy a darle un toque a éste, a ver si viene -Roberto se acerca a la barra para hablar con Manolo. Los demás nos levantamos y vamos saliendo. Roberto se nos incorpora un poco más tarde. - ¿Qué te ha dicho? -le pregunto. -Que viene, que le esperemos diez minutos mientras se cambia. - ¿Tiene coca? -No sé, no le he preguntado todavía. - ¿Costo? -Que no sé. Ya te he dicho que no le he preguntado. No te pongas pesado, Carlos. Fuera, Fierro y Raúl, que han quedado con Yoni en Graf, se abren en un Doscientoscinco blanco. Fierro baja la ventanilla y dice adiós con la mano. -No deberías pasarte tanto con Fierro y con Raúl -dice Roberto. -Pero si no les he dicho nada, ¿de qué vas? -No te digo hoy, te digo en general. -Bah, Roberto, no seas blando. Manolo sale del Kronen gritando que nos vayamos ya. Va vestido con pantalones apretados y calcetines blancos, muy maqui. -Bueno, troncos. Vamos de marcha, ¿no? -dice. Yendo hacia el coche de Roberto, nos encontramos con Nani y Sofi, unas amigas de la facultad. Sofi lleva una minifalda negra y un bodi que hace que sus tetas parezcan más grandes de lo que son en realidad. Tiene un cuerpo bonito, pero es tonta del culo. Además, tiene las piernas zambas. -Ay, Carlos, no me llames Sofi, que sabes que no me gusta dice. Luego se pone seria y se mira las piernas muy preocupada. - ¿Qué quiere decir zambas? -pregunta. - Que están en equis -explica Manolo. - No les hagas caso, que sólo quieren meterse contigo - dice Pedro. Sofi sonríe aliviada pero seguro que durante las próximas semanas tendrá un complejo horrible sobre sus piernas. -Qué malo eres, Carlos -dice, y luego añade-: ¿Queréis que quedemos más tarde en el Siroco? - ¿Dónde está eso? -pregunta Manolo. - Al final de la calle San Bernardo. Tú lo sabes, ¿no, Roberto? Es la cuarta a la derecha desde los Yinkases. Hemos quedado allí con Raúl y éstos. - Que sí, Sofi. Nosotros también hemos quedado allí. - Pues nos vemos como a la una. Y no me llaméis Sofi, por favor. La voz de Sofi es demasiado aguda y hace daño al oído. - Venga, vámonos ya -dice Manolo. Sofi y Nani se despiden y nosotros nos metemos en el Golf de Roberto. Dentro del coche, Manolo saca una papelina. - Nos hacemos un nevadito, ¿no? Para empezar bien la noche -dice. Yo le digo que quiero pillar un par de gramos. - Antes del fin de semana los tienes, chaval. Me tienes que avisar con un poquito de antelación, tronco. Manolo guarda la navaja con la que ha cortado la coca y lía el nevadito en la funda de un cigarrillo. Cuando termina, lo enciende. Roberto baja por Goya hasta Colón, cruza la Castellana, sube hacia Bilbao, se desvía a la izquierda en la Glorieta de Santa Bárbara, sigue por Mejía Lequerica, se mete por Barceló y aparca enfrente de Pachá. La música que suena en el coche es Metálica y todos berreamos a coro las letras mientras Manolo pone unas rayas. - Vamos a Malasaña, ¿eh, Roberto? - No, que Pedro ha quedado con unos de su clase en Bilbao. - Qué coñazo, tronco. ¿Dónde has quedado, Pedro? - En Riau-Riau. José Ángel Mañas, Historias del Kronen (1994)