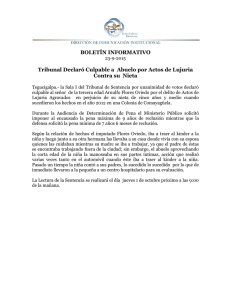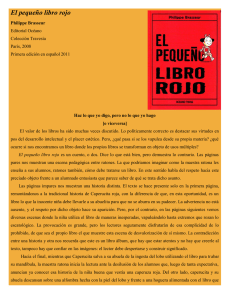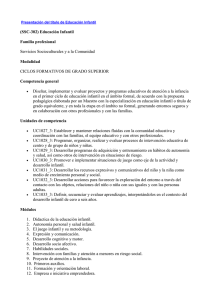Esta historia comienza en Barcelona, al lado de la fuente de
Anuncio
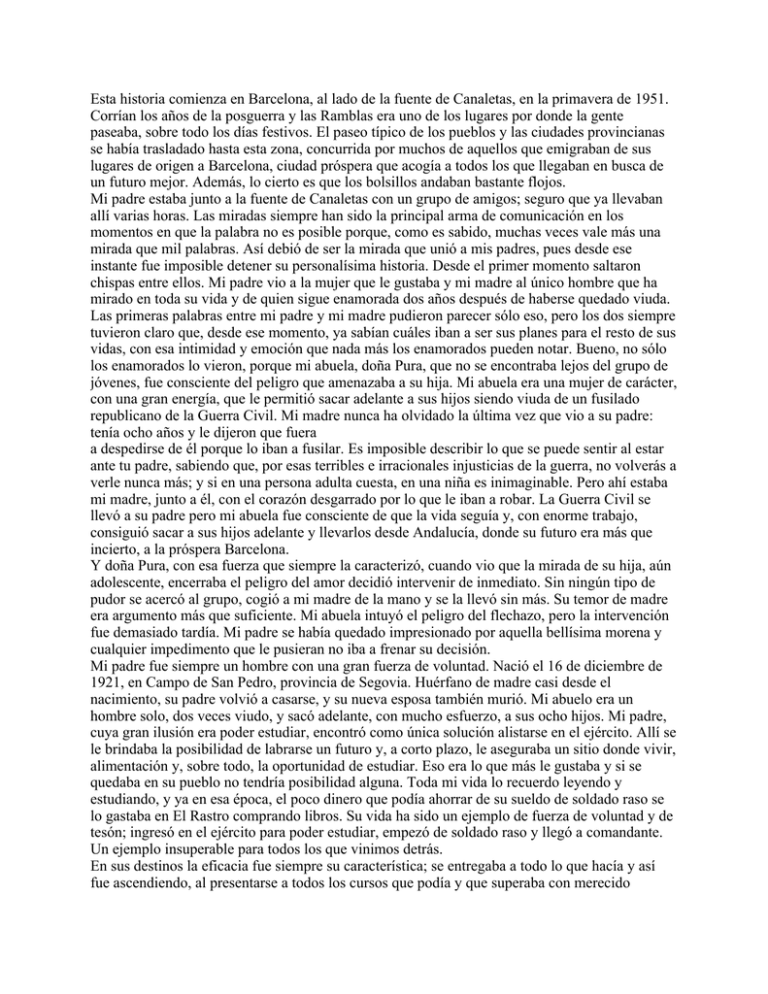
Esta historia comienza en Barcelona, al lado de la fuente de Canaletas, en la primavera de 1951. Corrían los años de la posguerra y las Ramblas era uno de los lugares por donde la gente paseaba, sobre todo los días festivos. El paseo típico de los pueblos y las ciudades provincianas se había trasladado hasta esta zona, concurrida por muchos de aquellos que emigraban de sus lugares de origen a Barcelona, ciudad próspera que acogía a todos los que llegaban en busca de un futuro mejor. Además, lo cierto es que los bolsillos andaban bastante flojos. Mi padre estaba junto a la fuente de Canaletas con un grupo de amigos; seguro que ya llevaban allí varias horas. Las miradas siempre han sido la principal arma de comunicación en los momentos en que la palabra no es posible porque, como es sabido, muchas veces vale más una mirada que mil palabras. Así debió de ser la mirada que unió a mis padres, pues desde ese instante fue imposible detener su personalísima historia. Desde el primer momento saltaron chispas entre ellos. Mi padre vio a la mujer que le gustaba y mi madre al único hombre que ha mirado en toda su vida y de quien sigue enamorada dos años después de haberse quedado viuda. Las primeras palabras entre mi padre y mi madre pudieron parecer sólo eso, pero los dos siempre tuvieron claro que, desde ese momento, ya sabían cuáles iban a ser sus planes para el resto de sus vidas, con esa intimidad y emoción que nada más los enamorados pueden notar. Bueno, no sólo los enamorados lo vieron, porque mi abuela, doña Pura, que no se encontraba lejos del grupo de jóvenes, fue consciente del peligro que amenazaba a su hija. Mi abuela era una mujer de carácter, con una gran energía, que le permitió sacar adelante a sus hijos siendo viuda de un fusilado republicano de la Guerra Civil. Mi madre nunca ha olvidado la última vez que vio a su padre: tenía ocho años y le dijeron que fuera a despedirse de él porque lo iban a fusilar. Es imposible describir lo que se puede sentir al estar ante tu padre, sabiendo que, por esas terribles e irracionales injusticias de la guerra, no volverás a verle nunca más; y si en una persona adulta cuesta, en una niña es inimaginable. Pero ahí estaba mi madre, junto a él, con el corazón desgarrado por lo que le iban a robar. La Guerra Civil se llevó a su padre pero mi abuela fue consciente de que la vida seguía y, con enorme trabajo, consiguió sacar a sus hijos adelante y llevarlos desde Andalucía, donde su futuro era más que incierto, a la próspera Barcelona. Y doña Pura, con esa fuerza que siempre la caracterizó, cuando vio que la mirada de su hija, aún adolescente, encerraba el peligro del amor decidió intervenir de inmediato. Sin ningún tipo de pudor se acercó al grupo, cogió a mi madre de la mano y se la llevó sin más. Su temor de madre era argumento más que suficiente. Mi abuela intuyó el peligro del flechazo, pero la intervención fue demasiado tardía. Mi padre se había quedado impresionado por aquella bellísima morena y cualquier impedimento que le pusieran no iba a frenar su decisión. Mi padre fue siempre un hombre con una gran fuerza de voluntad. Nació el 16 de diciembre de 1921, en Campo de San Pedro, provincia de Segovia. Huérfano de madre casi desde el nacimiento, su padre volvió a casarse, y su nueva esposa también murió. Mi abuelo era un hombre solo, dos veces viudo, y sacó adelante, con mucho esfuerzo, a sus ocho hijos. Mi padre, cuya gran ilusión era poder estudiar, encontró como única solución alistarse en el ejército. Allí se le brindaba la posibilidad de labrarse un futuro y, a corto plazo, le aseguraba un sitio donde vivir, alimentación y, sobre todo, la oportunidad de estudiar. Eso era lo que más le gustaba y si se quedaba en su pueblo no tendría posibilidad alguna. Toda mi vida lo recuerdo leyendo y estudiando, y ya en esa época, el poco dinero que podía ahorrar de su sueldo de soldado raso se lo gastaba en El Rastro comprando libros. Su vida ha sido un ejemplo de fuerza de voluntad y de tesón; ingresó en el ejército para poder estudiar, empezó de soldado raso y llegó a comandante. Un ejemplo insuperable para todos los que vinimos detrás. En sus destinos la eficacia fue siempre su característica; se entregaba a todo lo que hacía y así fue ascendiendo, al presentarse a todos los cursos que podía y que superaba con merecido reconocimiento. El único freno fue su jubilación anticipada en 1983, cuando, recién llegado al poder el Partido Socialista, retiró a muchos militares en activo con la excusa de la renovación del ejército tras el 23-F, cuando, aparentemente, el único criterio que se tuvo en cuenta fue el de la edad. Mi padre, según veía alejarse a mi madre de la mano de mi abuela, ya sabía con qué mujer iba a casarse y a formar una familia. Y así fue. Su noviazgo duró tres años, al cabo de los cuales, una vez que mi madre cumplió la mayoría de edad, se casaron. En aquella época él estaba destinado en el cuartel del Bruc y su primer hogar, que recuerdo perfectamente, ya que allí pasé mis primeros años de vida, eran unas viviendas militares, en pleno Pedralbes, hoy una de las zonas más selectas de la capital catalana. En esa casa nació mi hermano, en un parto tan difícil que mi madre decidió que en el siguiente, que fue el mío, la atendieran en una clínica. La época de las comadronas y los médicos en casa estaba tocando a su fin. Mis padres fueron una pareja que siempre se profesó un profundo amor, lo que ha sido un ejemplo muy importante para todos sus hijos. Yo fui concebida, también hay que decirlo, con mucha alegría y en medio de un ambiente festivo porque, como mi madre me ha confesado, fue después de volver de una noche de fiesta. Cierto es que en sus planes no entraba, tan pronto, el nacimiento de un segundo hijo, pero la noticia de un nuevo embarazo les llenó de alegría. Dicen que ponerse de pie en el vientre materno es señal de buena suerte. Pues eso también sucedió días antes de nacer. Y llego el día: 4 de abril de 1956, hora de nacimiento: 01.00. La llegada a la maternidad fue a última hora de la tarde del día 3 de abril y, según cuenta mi madre, yo venía guerrera. ¡Pero claro, ella no era la única!, y aunque había en espera otros partos, tengo que confesaros que pedí la vez a todos y nací de inmediato. Mis padrinos fueron, siguiendo la costumbre de la época, unos amigos de mis padres, Gerones y Bibiana. Él era una persona bastante seria, pero mi madrina derrochaba vitalidad y alegría por todos los costados. Siempre he tenido una relación muy buena con ellos, sobre todo con mi madrina; son muchos los momentos que hemos pasado juntas pero, quizá, el que recuerdo con más cariño fue el bautizo de Cristian, la última vez que nos vimos, ya que Bibiana murió poco tiempo después. Al ser la única niña me convertí un poco en la muñeca con la que todos jugaban, la primera, mi madre. Desde que nací estuvo siempre preocupada por mí, para ella yo era la niña más guapa. Le encantaba vestirme con puntillas, lazos y trajes perfectamente almidonados; pero tenía un pequeño problema, nací sin pelo. Lo que se hacía en esos casos era rapar a los niños y seguir los consejos de la época: «Frótale en la cabeza corteza de tocino y tendrán un cabello frondoso y en cantidad», le decían a mi madre, y desde luego que tenían razón. Pero volvamos a aquellos momentos: vestida tan mona y rapada, la verdad, no era lo que más le gustaba a mi madre. Pero ella siempre ha encontrado una solución a todo y en este caso no fue menos. ¡Ya lo creo que la encontró! Se cortó un mechón de su cabello rizado, lo engominó dándole forma de caracol y lo cosió a mi gorrito. ¡Problema solucionado! O eso es lo que ella creía, porque le parecía que tenía un encanto increíble con mi caracol. Como es de suponer, yo no puedo recordar si iba guapa o no; pero, por lo que me cuentan, debía de picarme mucho porque siempre, en el momento más inoportuno, intentaba quitármelo, lo que dejaba al descubierto el invento, por mucho que mi madre me dijera: «Nena, no te tires del pelo, no te toques el gorro». En fin, que mis ojos azules perdían todo el encanto por el contraste con el caracol moreno de mi madre. Así pasaron mis dos primeros años de vida. Mis primeros años de infancia en Barcelona Recuerdo con gran nitidez mi niñez, aquella casa que después tuvimos que dejar cuando cumplí los seis años. Era una planta baja situada al sur, sobre unos jardines donde mi hermano y yo jugábamos protegidos por aquellos edificios donde las familias eran parejas jóvenes de recién casados. Mi madre siempre se ocupó personalmente de nosotros; ella era enfermera y tenía mucha experiencia porque, durante unos años, había trabajado con un médico especialista en niños con problemas. Siempre nos ha hablado con mucho cariño de su trabajo y tiene un recuerdo muy bueno del médico y de su familia; la ayudaron mucho y siempre la trataron con cariño. Viajaba con ellos durante los veranos y así fue como mi madre conoció Mallorca, isla a la que después nos llevaría a nosotros de pequeños, muchos años antes de que se convirtiera en el destino turístico que es hoy en día. Siguiendo la costumbre de la época dejó el trabajo cuando se casó, por lo que pudo dedicarse plenamente a cuidarnos. Se convirtió en la mejor madre que pudiéramos tener. En aquella época éramos solamente mi hermano Albi y yo, la pequeña Carla nacería años después, cuando estábamos ya instalados en Madrid. Mi hermano, a pesar de ser el mayor, era muy tranquilo y bonachón, no como yo, que era un trasto, muy viva y traviesa, que siempre tenía preocupada a mi madre si me alejaba de su vista, o por lo que pudiera llegar a hacer al primer descuido. Hay cosas que jamás se olvidan, como tus primeros Reyes Magos. A mí me trajeron un coche de capota gris con muñeca incluida y, a mi hermano, una bicicleta. Me acuerdo de que en la mesa del salón dejábamos tres platos con turrón y tres copas con licor, además, por supuesto, del cubo de agua para los camellos; nuestros padres nos contaban lo mucho que trabajaban los Reyes Magos esa noche y que era necesario dejarles algo, pues seguramente llegarían desfallecidos. A la mañana siguiente, ni que decir tiene, el cubo de agua estaba vacío, lo mismo que las copas y, en los platos, sólo quedaban unas miguillas que daban fe del «banquete real». La noche anterior nos costaba mucho dormir y, por la mañana, nos despertábamos a primerísima hora sin que nadie tuviera que avisarnos. Recuerdo perfectamente el temor que te entraba y que, por segundos, te retenía antes de ir al salón, el miedo por saber lo que te habían dejado o lo que no. Era angustioso para una niña de apenas unos años. Además de mis padres, otros que desempeñaron un papel muy importante en mi infancia, y en casi toda mi vida, fueron mis tíos. Toni vaticinó que iba a ser artista. Ella era hermana de mi madre y estaba casada con un señor maravilloso que era francés, Gerardo. Ellos me veían casi más como una hija que como una sobrina y, de hecho, además de las vacaciones familiares, he pasado muchas temporadas con ellos. De pequeña me llevaban a Valencia, ciudad en la que vivían, casi desde antes de que pudiese hablar. Con ellos aprendí muchas cosas, además de que nos concedían muchos caprichos, porque mi tío era muy generoso. Desde pequeñita me acostumbré a estar mucho tiempo con ellos y siempre los tendré en mi recuerdo. Éramos una familia muy unida, no sólo en casa, sino también con mis tíos: nos solíamos ir juntos de vacaciones y pasábamos muchas temporadas en casa de unos o de otros. Yo siempre fui una niña muy alegre y me acuerdo con mucho cariño de las reuniones familiares. Se organizaban unas fiestas que, más que encuentros de familia, parecían guateques. Teníamos un tocadiscos en el que íbamos alternando los pequeños discos de vinilo; los cantantes eran los de la época, los que gustaban a los mayores pero los pequeños también disfrutábamos con el baile. Los artistas de la época eran Antonio Molina, Manolo Caracol, Rafael Farina, la Niña de la Puebla y, evidentemente, ¡no podía faltar mi favorito!, Manolo Escobar. Yo siempre fui muy bailona, tenía una gracia innata que me permitía conquistar a todos, sobre todo con el «Porompompero», mi canción preferida, y con la que creo que ensayé mis primeros pasos siguiendo las coreografías que yo misma improvisaba. Traslado a Madrid Cuando tenía seis años mi padre ascendió a teniente. Con su esfuerzo y tesón era capaz de conseguir todo lo que se proponía, además de que fue muy apreciado en todos los destinos que tuvo. El ascenso conllevaba cambio de destino y, como no había plazas vacantes en Barcelona para teniente del cuerpo de ingenieros, lo trasladaron a Madrid. Éste fue el primer gran cambio que experimenté en mi vida, aunque lo cierto es que no fui del todo consciente de lo que sucedía. En cambio, para mis padres fue muy distinto: además de la diferencia entre Barcelona y Madrid, al trasladarse dejaron atrás a la familia, muchos amigos, infinidad de recuerdos y el entorno en el que habían sido muy felices. Pero ellos son unas personas que siempre han mirado hacia delante, nunca hacia atrás, y asumieron su nueva vida con ilusión y, sobre todo, con mucho optimismo. Nuestra nueva casa era una vivienda militar pero en un entorno muy distinto al edificio en que vivíamos en Pedralbes. Mi padre siempre tuvo una obsesión: que mis hermanos y yo nos criáramos en el mayor contacto posible con la naturaleza, por eso, y aunque le supusiera vivir a más distancia del trabajo, solicitó una vivienda en una colonia militar situada en Cuatro Vientos. Nuestra casa era un chalet rodeado de un jardín que mi padre se preocupaba de que siempre estuviese impecable; había además un gran patio, donde llegó a tener una pequeña huerta, afición que conservó toda la vida. En esa casa fuimos muy felices ya que nos ofrecía unas posibilidades de juegos y distracciones hasta entonces desconocidas. La casa aún existe: hace poco visité la urbanización y, aunque mantiene el espíritu, el entorno es muy distinto por el desarrollo urbanístico que ha afectado a toda la zona. Uno de los primeros recuerdos que tengo de esa época fue cuando recibí mi primera comunión. Era muy pequeña, acababa de cumplir los siete años; pero, como mi hermano y yo nos llevábamos muy poca diferencia de edad, nuestros padres decidieron que la hiciéramos juntos. Fue a mediados de mayo y yo iba toda presumida con mi vestido. Mi abuela me decía que tenía un arte especial para moverlo, y a mí eso me llenaba de orgullo. La ceremonia se celebró en la pequeña capilla de Cuatro Vientos, muy cerca de nuestra casa. Mi madre iba vestida como había que ir en esos casos, de negro y con mantilla española, y mi padre todo elegante con traje oscuro. Después de la misa nos fuimos todos a casa, donde habían organizado una fiesta, y para la que mi madre había bordado una mantelería; siempre ha sido muy cuidadosa con todos los detalles, lo que se demuestra en la delicadeza, cariño y precisión que pone en todo lo que hace. Ha sido así desde niña y lo sigue siendo ahora. Esta dedicación se aprecia en todas las labores que ha hecho, por eso no puedo evitar emocionarme cuando leo una carta que le escribió a su abuela cuando estaba interna en un colegio con apenas diez años. La carta es un primor, ya no sólo por el contenido sino por la forma de escribirla; no está escrita sobre papel sino sobre tela y las letras están bordadas. Es increíble que una niña pudiera realizar ese trabajo en el que todo está perfecto. Hasta el sobre tiene la dirección y el sello bordados. Pero volvamos a mi primera comunión. Todo iba transcurriendo a la perfección y llegó la hora de los regalos: vestidos, unos zapatos, un conejito blanco, de verdad no de peluche, y por fin lo que para mí fue la estrella, ¡una escopeta de perdigones! Yo siempre he tenido muy buena puntería y me gustaba practicar el tiro con ella. En aquella época éramos sólo dos hermanos y, al ser la pequeña, muchas veces acompañaba a mi hermano y sus amigos, lo que me permitió hacer cosas que no se consideraban muy acordes con lo que deben hacer las niñas: subirme a los muros, trepar a los árboles y muchos juegos propios de chicos. Yo era la niña más feliz del mundo hasta que en el mes de octubre mis padre nos dieron una noticia: la familia iba a aumentar. ¡Qué alegría para todos! ¡Y qué gran disgusto para mí! Hasta ese momento yo era la reina, ya no de la casa, sino de toda la familia al ser la única chica. Era el centro de atención de todos, incluida mi abuela materna, a la que adoraba. Tener un hermanito me obligaba a compartir y, si encima era niña, ya no digamos lo que podía pasar. La angustia y el temor que tuve fueron tremendos; menos mal que todos, conscientes de ello, procuraron estar pendientes de mí en todo momento; pero el peligro estaba ahí, la barriga de mi madre iba creciendo, y yo, a pesar de su estado y de lo mayor que era, insistía en estar el mayor tiempo posible en sus brazos. Los meses transcurrieron y llegó la primavera, la estación que más me gusta de todas y que nos trajo de regalo el bebé. ¡Y qué bebé! Fue una tarde, al llegar del colegio, mi abuela estaba planchando, y mi padre, todo trajeado, esperando para llevarnos a los dos hermanos al hospital. Todos eran conscientes de lo que había pasado esos meses, querían que los inevitables celos los viviese de la manera más natural y breve posible; pero es que encima había nacido una niña y eso iba a agravar considerablemente el problema. Con todo su cariño mi padre me cogió, me besó y me dio la alegre noticia. «¡Es una niña!», me dijo, y lo hizo de tal manera, con ese cariño que tan sólo un padre sabe transmitir, que yo también me alegré. Todos emocionados, y yo además con mucho miedo por saber que inevitablemente iba a perder mi trono, nos fuimos a conocer al bebé. Había nacido en el hospital Gómez Ulla, uno de los hospitales militares que en aquella época había en Madrid. El conjunto estaba formado por varios pabellones de dos plantas rodeados de preciosos jardines cercados por verjas de hierro forjado; actualmente los jardines han sido sustituidos por un gran edificio y los necesarios aparcamientos. La entrada en la maternidad fue un camino de espinas y, cuando llegamos a la puerta de la habitación, un shock. Mi madre estaba radiante, creo que nunca la había visto tan guapa. La habitación estaba llena de familiares y amigos, y, mientras yo me quedaba escondida entre las piernas de mi padre, mi hermano corrió hacia la cuna para ver al que, a partir de ese momento era el protagonista indiscutible: ¡el bebé! Tengo que reconocer que mi hermana Carla era preciosa: rubia y de ojos verdes, con la cara redonda y unas facciones que me parecieron las de una muñeca. Me quedé paralizada, mirándola sin reaccionar, ni siquiera al oír las múltiples afirmaciones con las que todos aseguraban que era la niña más bonita que habían visto. Pasado el susto inicial, mi madre y el bebé vinieron a casa. Y así transcurrieron los días, los meses y sus primeros años. ¿Qué podía hacer para recuperar la atención de mis padres? En esa época vivía convencida de que había sido desplazada, e incluso de que había perdido parte del cariño de ellos. ¡Qué egoístas somos de niños! Ahora lo recuerdo con ternura, pero fueron unos años muy duros, en los que intentaba acaparar al máximo la atención de todos mientras procuraba anular a mi hermana en todo lo posible. Pero el paso del tiempo hace ver las cosas desde una perspectiva distinta y, en pocos años, mi odiada hermanita se convirtió en la persona a la que más adoraba en el mundo. © 2004, Norma Duval © 2004, Random House Mondadori, S.A.