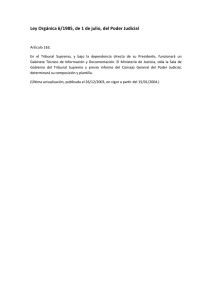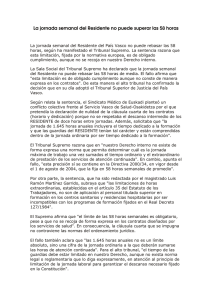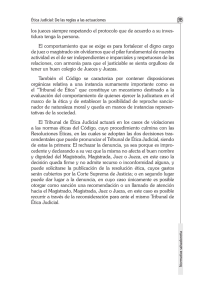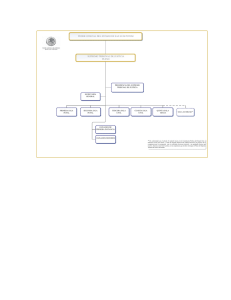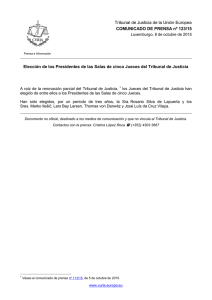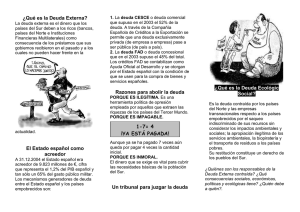0303 Encerrados en la cueva
Anuncio

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Navarra Pamplona – Navarra SG-03/03 El caso de los exploradores1 Este es un ejemplo ficticio ideado para ilustrar el dilema de si se debe o no sacrificar una vida en beneficio de las vidas de los demás (Fuller 1949). La historia tiene como escenario el Tribunal Supremo de un lugar llamado Newgarth y se sitúa en un futuro año 4300. Cuatro hombres han sido condenados por homicidio por un tribunal inferior y, tras un recurso de casación, su caso ha llegado al Tribunal Supremo. El presidente del Tribunal resume su historia: cinco miembros de la Sociedad de Espeleología estaban explorando una profunda cueva cuando un derrumbamiento de rocas bloqueó completamente la única entrada de la misma. Una nutrida expedición de rescate comenzó a excavar un túnel a través de la roca, pero el trabajo era duro y peligroso. Diez hombres falle cieron en el intento. Al vigésimo día de su cautiverio se consiguió establecer contacto radiofónico y los espeleólogos atrapados preguntaron cuánto se tardaría en liberarlos. Se calculó que, como mínimo, harían falta otros diez días. Los espeleólogos solicitaron asesoramiento médico para saber si sus raciones eran suficientes y así supieron que no había esperanzas de que sobrevivieran diez días más. Preguntaron entonces si tenían posibilidades de sobrevivir si comían la carne de uno de los miembros del grupo y se les dijo, a regañadientes, que sí, pero nadie estuvo dispuesto a aconsejarles qué debían hacer. Después de eso, se interrumpieron las comunicaciones radiofónicas. A los treinta y dos días de su encierro, se consiguió perforar la entrada y cuatro hombres salieron de la cueva. Los cuatro supervivientes relataron que un miembro del grupo llamado Roger Whetmore había propuesto la solución de comer la carne de uno de ellos; había sugerido que la elección se jugase a los dados y había mostrado un dado que casualmente llevaba consigo. Al final, los demás accedieron y estaban a punto de llevar a efecto el plan cuando Roger Whetmore se desdijo, alegando que prefería esperar una semana más. Los otros, sin embargo, decidieron seguir adelante, arrojaron el dado por él y, luego, habiendo sido designado como víctima, lo mataron y se lo comieron. Abriendo el debate, el presidente expresó la opinión de que el jurado que los había declarado culpables había actuado correctamente, pues con la ley en la mano no había duda alguna en cuanto a los hechos: los cuatro procesados le habían quitado intencionadamente la vida a otro hombre. Por lo tanto, proponía al Tribunal Supremo que confirmase la sentencia y solicitara clemencia al primer mandatario. A continuación intervinie ron los otros cuatro magistrados. El primero señaló que sería inicuo condenar por asesinato a estos hombres y, en vez de solicitar clemencia, propuso que fueran absueltos. Su argumentación invocó dos principios distintos. El grupo atrapado se había visto geográficamente separado del imperio de la ley. Aislado por una sólida barrera de roca, era como si se encontrara en una isla desierta o en territorio extranjero. En su desesperada situación se hallaban moral y jurídicamente en estado de naturaleza y la única ley a la que estaban sujetos era el convenio o contrato que establecieran entre ellos. Dado que se había sacrificado la vida de diez trabajadores en el intento de salvarlos, quien quisiera condenar a los acusados debía estar dispuesto a llevar a juicio a las organizaciones de rescate por asesinar a estos trabajadores. Por último, aludió a la diferencia entre la letra de la ley y la interpretación de sus fines: no entraba en los fines de la ley que 1 Extracto de M. DOUGLAS, ¿Cómo piensan las instituciones?, Alianza; Madrid 1995, pp. 19-24. definía el homicidio condenar a unos hombres espoleados por el hambre de los que bien podía decirse que habían obrado en defensa propia. El siguiente magistrado discrepó vehementemente de esta argumentación, preguntándose: «¿En virtud de qué autoridad nos convertimos en un Tribunal de la Naturaleza?». Luego, se abstuvo de pronunciarse. El tercer magistrado también discrepó del primero, haciendo hincapié en que los hechos demostraban que los acusados habían tomado intencionadamente la vida de su compañero. Pero tampoco se mostró de acuerdo con la solicitud de cle mencia sugerida por el presidente. No era apropiado que el brazo judicial rehiciese la ley o usurpase competencias de otros órganos de gobierno. El último juez, sin hacer especial referencia a los hechos, o a la ley, concluyó que los acusados eran inocentes porque «los hombres son gobernados no por palabras escritas sobre papel o por teorías abstractas, sino por otros hombres»: en este caso las encuestas de opinión indicaban que el 90 por ciento de la opinión pública estaba a favor del indulto. No obstante, no respaldaba la recomendación del presidente pues le constaba que, en su fuero interno, el primer mandatario no deseaba conceder el indulto y que aún mostraría menos inclinación a concederlo si recibía una recomendación del Tribunal Supremo a tal efecto. Consecuentemente, no formulaba ninguna recomendación de indulto, pero sí era partidario de la libre absolución de los acusados. Así pues, sólo el presidente estaba a favor de solicitar cle mencia. Dos jueces propugnaban la absolución; dos eran favorables a la condena, y uno se abstuvo de pronunciarse. Dividida así la opinión del Tribunal Supremo, quedó confirmada la decisión del tribunal inferior, y los cuatro hombres fueron condenados y ejecutados en la horca. Por medio de esta fábula, Lon Fuller presentó el abanico convencional de la opinión judicial desde la Era de Pericles hasta el momento en que la escribió. Dos de sus jueces sienten una fuerte simpatía por los acusados y recomiendan anular la condena, si bien por motivos distintos. Al primer juez no le importan nada las leyes escritas (como observa, en tono de queja, uno de sus doctos colegas). Lo que le atrae, personalmente, es la idea de un estado de naturaleza no sujeto a más limitaciones que el contrato entre individuos. Se expresa con pasión, como si pudiera verse a sí mismo en la cueva, sellando el pacto y jugándose al azar ganarlo o perderlo todo. Sus puntos de vista liberales casan bien con una forma de sociedad en la que su inclinación a correr riesgos y su predisposición a negociar serían muy rentables. Tan compenetrado está con la idea del contrato que pasa por alto el hecho de que la víctima se había retirado del mismo y, al proponer el argumento de la defensa propia, pasa incluso por alto otro hecho: que la víctima no suponía ninguna amenaza para la vida de los acusados. A sus compañeros de tribunal no les resulta difícil encontrar razones para discrepar de él. El último magistrado, que también recomendó la absolución; apenas parece razonar como un hombre de leyes. Desea omitir legalismos absurdos; se siente capaz de leer el pensamiento de los acusados, y estima que sería escandaloso condenarlos después de todos los horrores que habían tenido que soportar. Lo importante, para él, son los motivos y las emociones. También adivina el pensamiento del primer mandatario, a quien le unen lazos familiares. La vía que propone pretende, precisamente, sortear las malas tentaciones del jefe del ejecutivo. Este astuto y bienintencionado juez rinde tributo a la verdad emocional. Su postura se corresponde con los planteamientos observables en sectas igualitarias fundadas para rechazar el ritualismo desprovisto de sentido y predicar directamente al corazón de los hombres. Las simpatías del tercer juez no están ni a favor ni en contra de los acusados. Para él, son importantes la ley, las responsabilidades de los jueces al administrarla y la distribución existente de las distintas funciones dentro de un Estado complejo. Es un constitucionalista que se identifica con una sociedad jerárquica. (...) Nada conseguiría jamás que estos jueces se pusieran de acuerdo. Cada uno razona en función de sus compromisos institucionales. 2 Con el fin de seguir profundizando en los principios ele mentales de la solidaridad y la confianza, volvamos al punto en que los cinco hombres se enteran de que no pueden sobrevivir con los víveres que llevan consigo. Podría haberse tratado de un grupo de turistas procedentes de una localidad pequeña y solidaria. Supongamos que compartían la adhesión a los principios jerárquicos del último magistrado. En tal caso, habrían aceptado la idea de que uno de ellos podía ser legítimamente sacrificado en aras de la supervivencia de los demás. La idea de jugarse a los dados la elección de la víctima les habría parecido irracional e irresponsable. El líder habría asumido primero toda la responsabilidad y se habría ofrecido para el honor del sacrificio. Pero dado que el líder desempeñaba un importante cometido en la comunidad de origen, los demás habrían puesto reparos. En ningún caso podían regresar a la luz del día después de haber matado y devorado al hidalgo local, al párroco o al jefe de los scouts. Se ofrecería entonces el miembro más joven y menos importante; los demás objetarían, aduciendo su juventud y la vida que todavía tenía por delante. Le tocaría luego el turno al más viejo, por aquello de que ya estaba al cabo de la vida, y luego al padre de una familia numerosa. Durante los diez últimos días de su cautiverio el grupo se dedicaría a buscar cortésmente un principio jerárquico satisfactorio para designar a la víctima, pero es muy posible que no llegasen a encontrar ninguno. Supongamos ahora que los prisioneros en la cueva son miembros de una secta religiosa que están pasando unas vacaciones juntos. Saber que 500 toneladas de roca bloquean la salida les llena de regocijo porque comprenden que ha llegado el día del juicio y que se les preserva del Armagedón para su salvación eterna. Consecuentemente, dedican el tiempo de espera a cantar himnos de alabanza. Sólo unos individuos no vinculados entre sí por lazo alguno ni influidos por principio alguno de solidaridad habrían podido concebir la idea del sorteo caníbal como solución apropiada. Argumentando desde premisas diferentes nunca podremos mejorar nuestra comprensión a menos qué examinemos y reformulemos nuestros supuestos básicos. Los siguientes capítulos de este libro pretenden indagar hasta qué punto el pensamiento depende de las instituciones. La auténtica solidaridad sólo es posible cuando los individuos comparten sus categorías de pensamiento. Que esto sea posible es algo que muchos encuentran inaceptable porque contradice los axiomas fundamentales de la teoría del comportamiento racional, que exige que cada persona sea considerada como un individuo soberano. Pero, a su vez, la teoría de la elección racional se encuentra con dificultades insuperables para explicar la solidaridad social. Preguntas: 1. Desde el punto de vista de vista de los exploradores ¿qué ha ocurrido en la cueva? ¿Lo consideran apropiado o no? ¿Por qué razones lo juzgan así? 2. ¿Y para cada uno de los jueces? 3. ¿Por qué el grupo de turistas se hubiera comportado de forma distinta? 4. ¿Qué hubiera pasado si los encerrados hubieran sido un equipo de fútbol de primera división? 3