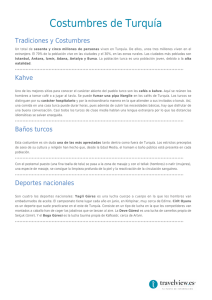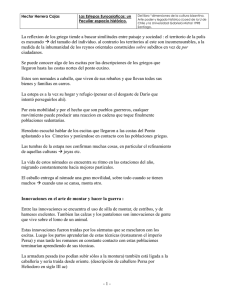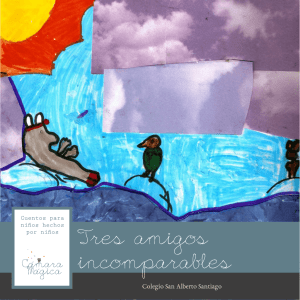Desde el origen de los pueblos turcos _hasta la decadencia abasí
Anuncio

Desde el origen de los pueblos turcos _hasta la decadencia abasí en el siglo x. Ésta es la historia que le contó un kirguizo a su vecino uzbeko a finales del siglo xx: Érase que se era una vez, en los albores de los tiempos, una loba que vivía solitaria en los bosques de Siberia. Aunque de vez en cuando descendía al valle y asustaba a alguna lechera o algún rebaño que regresaba tarde a la aldea, la loba y los turcos que vivían allí abajo no mantenían malas relaciones. Desde lo alto de su peña, el animal veía a los aldeanos, que cada noche cantaban en torno a la fogata, y añadía su aullido y su perfil contra la luna. Entonces, los turcos sabían que la loba solitaria estaba con ellos y los protegía. Pero un atardecer, mientras caía la noche y los rebaños regresaban a los cobertizos, la aldea fue asaltada por sorpresa. Los hombres no pudieron tomar sus armas para defenderse y los soldados atacantes terminaron con todos: los ancianos, las jóvenes madres, los adultos. Incluso cazaron a los niños que trataron de correr hacia el bosque con sus cortas piernas. Sólo tres críos lo consiguieron, los mayores y más ágiles. El más pequeño, de apenas cinco años, se escondió tras un barril. Mientras tanto, la loba intentó defender a sus amigos. Una flecha la hirió en una pata, pero aun así, cojeando, esquivó los demás proyectiles mientras trataba de enfrentar a los atacantes de una punta a otra de la aldea. Empeño vano. Hacia la media noche, los últimos soldados abandonaron los restos humeantes de la masacre y lo que había sido una alegre aldea era ya tan sólo un agujero de silencio tan frío como la luna que iluminaba la escena. Sólo quedaba un superviviente: el niño escondido tras el barril, muerto de miedo. La loba, que oyó sus ahogados sollozos, se tendió a su lado y allí pasaron ambos la noche. Al amanecer, el animal ladró quedo y tiró del niño con sus dientes, suavemente. Había que irse de allí, porque los soldados volverían en busca del grano y las provisiones que no habían recogido la noche anterior. Y así fue como la loba cuidó del niño, lo alimentó y protegió como si hubiera sido uno más de su camada. Pasaron siete años. El niño creció fuerte y ágil, aprendiendo las enseñanzas de la loba: cómo cazar ciervos y conejos, saborear el aroma de la carne cruda y fresca, encontrar el camino entre la nieve y el hielo _de Siberia. Cierta noche, la madre loba y su cría humana contemplaban desde lo alto de la roca los viejos restos de la aldea devastada. Por entre las ruinas vagaban dos figuras humanas. Asustada, la madre loba rompió el silencio nocturno con un aullido. Pero los dos humanos respondieron con una sonrisa y llamaron al animal. '¿Te acuerdas de nosotros?', le gritaron. La loba descendió hacia ellos, seguida por su niño lobo. Cuando llegó a su altura, el animal mordisqueó afectuosamente las piernas de los dos jóvenes. Pero éstos pronto fijaron su atención en la menuda figura que acompañaba a la loba. Forzaron la vista para distinguir el rostro de aquel ser extraño cubierto con una sucia piel de ciervo y reconocieron a su hermano, el niño que se había salvado con ellos de la masacre. El crío estaba receloso, pero la loba lo empujó hacia los otros y, tiernamente, se abrazaron llorando. Los chicos le urgieron a que los acompañara a la nueva tierra donde se habían instalado, pero el hermano pequeño no quería dejar a su madre loba de adopción. 'Pero tú puedes ayudarnos -le explicó el mayor-. Tienes el instinto de un lobo. Ven con nosotros y ayúdanos contra los que destruyeron a nuestro clan'. El niño lobo miró hacia el animal, al que no quería abandonar; pero supo que no tenía opción. Ahora poseía la fuerza, la astucia y el atrevimiento que podrían llevar a los turcos a la victoria. Cuando el crío tomó la decisión, la madre loba desapareció en dirección a las montañas. Su silueta se recortó una vez más contra la luna, sobre la roca, y se despidió con el aullido tierno y esperanzado de mil amaneceres. Con esa voz vibrando en sus venas, el chico siguió a sus hermanos mayores hacia el bosque, determinado a salvar a su gente de la extinción. Este cuento, con innumerables variantes, forma parte del patrimonio mitológico de los pueblos turcos, ya sean uzbekos, kirguizos, azerbayanos o turcos de Anatolia. Esta versión fue relatada por un uzbeko residente en Kirguizistán, a finales de los años noventa del pasado siglo. Un vecino le preguntó por su nacionalidad. Cuando supo que era uzbeko, le respondió: 'Ya imaginaba que tendría usted sangre turca, porque tiene hombros de lobo'. Asombrado, el uzbeko le preguntó: '¿Acaso los turcos tienen hombros de lobo?'. Por toda respuesta, el anciano vecino hizo salir a su nieto y le respondió: 'Mírelo con atención, no me diga que los hombros de este crío no se parecen a los de un lobo'. Contemplándolo, el uzbeko empezó a entender un poco lo que el vecino kirguizo le comentaba, pero sobre todo se fijó en la mirada del niño, tan parecida a la del abuelo. Dibujó en su mente las formas de un lobo y entendió lo que el anciano quería decirle. Éste le contó la historia de la madre loba. Muchos turcos, en efecto, creen que ese animal les salvó de la extinción y que queda algo de sus formas y su carácter en sus hombros y en la mirada penetrante. Para los señores de las grandes estepas, la clave estaba en el caballo. Nómadas dedicados al pastoreo, a veces al comercio y muchas más a la guerra, la pléyade de pueblos de Asia Central encontraron en los pequeños caballos peludos, no muy bellos de estampa pero resistentes, su otra mitad que los convertía en centauros. Su importancia fue trascendental si se tiene en cuenta que, para los historiadores de la guerra, primero se produjo la revolución del carro. El caballo, apenas domesticado, sólo era utilizado para tirar del vehículo de combate, y con él los asirios y egipcios se lanzaron a la forja de imperios. Pero en las inmensas estepas de Asia Central, un mar de hierba de 4.800 kilómetros de longitud y unos ochocientos de anchura en sentido norte-sur, un buen número de pueblos cazadores y ganaderos criaban impresionantes rebaños de caballos, y a fuerza de convivir con ellos y sobre ellos, lograron de sus animales increíbles prodigios de obediencia y adiestramiento. Las leyendas de esos pueblos hablan de caballos que sabían recoger el arma que el jinete había perdido; y a lo largo de toda la antigüedad, los caballeros de las estepas fueron, ante todo, temibles arqueros que disparaban y acertaban al galope, a veces tirando sobre el hombro izquierdo. Su arma, que devino legendaria, fue el arco compuesto, elaborado con cuerno -o madera-, tendones y piel, que podían necesitar de un año entero para encolar. El resultado era un arco ligero, elástico, potente y muy preciso, cuyo reducido tamaño permitía su uso desde el caballo. La ganadería, a veces el comercio o la herrería, y en muchas ocasiones la guerra, fueron sus medios de subsistencia. Los nómadas, turcos o iranios, tendían a controlar ciertos lugares estratégicos de Asia Central, zonas de paso imposibles de evitar, rutas muy establecidas por las que, desde los más remotos tiempos, circulaban caravanas de hasta tres mil camellos cargadas de especies, almizcle, pieles, cuero, tejidos, metales, piedras preciosas, jade, lacas y porcelanas. Rutas que enlazaban el corazón de China con Persia y Astrakán, al norte y sur del mar Caspio. Bujara, Taskent, Samarcanda fueron ciudades claves. Transoxiana, Sogdiana y Sing-Kiang eran las regiones por las que discurría la red de caminos que se disputaban unos y otros a lo largo de los siglos. El lago Baikal y el mar de Aral eran otros tantos referentes geográficos que se repiten una y otra vez en las crónicas de los hombres de las estepas. El ataque a los imperios limítrofes era una actividad periódica; en tiempos de escasez, bajo caudillos agresivos. Era la dentellada del lobo, animal que está presente en muchas de las mitologías de la región, incluyendo a los mongoles. El nómada merodea en los límites de la civilización, pero no penetra nunca. El pueblo de los t'u-kiue (transcripción china) o turucos, rama de los xiongnu, remontaban su origen a un niño de diez años, único superviviente del ataque de una horda rival. El crío fue alimentado en plena naturaleza por una loba con la que más tarde tuvo diez hijos. La historia se remonta a mediados del siglo vi _d. C. y tiene como protagonista al clan de los A-shih-na o Asina. Otro viejo pueblo turco, los kirguizos, quizá tenía que ver con el mito de las Cuarenta Jóvenes (kırk, por cuarenta, y kız, por joven, doncella) que, según la leyenda, se emparentaron con perros o lobos errantes, los únicos seres vivos que quedaron en su campamento devastado. Lobos, caballos, águilas: los pueblos de la estepa adoraban a los animales, a los que creían depositarios de poderes superiores a los del hombre que éste necesitaba para sobrevivir. Todavía hoy, islamizados, adoran a Alá pero dedican algunas oraciones a los viejos dioses de los animales. Aún en nuestros días se relata una y otra vez la vieja historia de la madre loba con múltiples variantes. La mayor parte de los pueblos de las estepas de Asia Central y Siberia eran altaicos, provenían de un origen geográfico común en los montes Altai, en Mongolia Occidental, con centro en el bosque sagrado de la montaña de Ötüken. Sus lenguas también forman parte del tronco altaico: las diversas variantes del turco, las del mongol, las tungusis. Los hunos pertenecieron a ese conjunto y también los escitas o los búlgaros. De tanto en tanto, por razones que ni siquiera hoy en día están claras, la estepa se desbordaba y oleadas de guerreros a caballo arremetían en profundidad contra los grandes imperios campesinos. No eran razias, sino ataques devastadores que arrasaban todo a su paso. Se decía que por donde pasaba el caballo de Atila, príncipe de los hunos, no volvía a crecer la hierba; o que era el mismísimo azote de Dios. Los ejércitos de los estados agrícolas de la Antigüedad y la Edad Media apenas podían resistir la carga de miles de jinetes, masas interminables de guerreros que formaban cuerpo con el caballo. Marco Polo, en el siglo xiii, relataba que en las estepas de Asia Central cada jinete contaba con unas dieciocho monturas, lo que le permitía cambiar en cada momento las frescas por las fatigadas. De hecho, para los desplazamientos largos, antes de entrar en combate, solían utilizarse camellos. Esas enormes masas de caballería resultaron imparables cuando, en el siglo v, Atila se lanzó sobre el crepuscular Imperio romano a la cabeza de los hunos. Su fulgurante campaña desde el este de Francia hasta el norte de Italia supuso un recorrido de 800 kilómetros casi en línea recta, lo que en la práctica era mucho más. Era una verdadera revolución militar: ningún ejército había sido capaz de desplazarse así con anterioridad. Frente a ellos, las unidades militares de sus enemigos eran como estáticos bolos. De todas formas, la vida esteparia era una cultura en sí misma, lo cual, unido a la velocidad de penetración en los imperios enemigos y las dificultades de organizar un avituallamiento sostenido para tales reatas de caballos, hacía que las invasiones de los nómadas no solieran catalizar en estados estables. Dicho de otra manera, los ganaderos, cazadores y guerreros no se transformaban fácilmente en campesinos. Los historiadores todavía discuten si la sorpresiva retirada de Atila tras la batalla de Châlons, en el año 451, se debió a la incapacidad de mantener su retaguardia estable en las llanuras húngaras que, al parecer, no eran suficientes para alimentar a las decenas de miles de caballos de sus hordas. También entra en la discusión la buena calidad de los pastos húngaros, como argumento contrario, o el hecho de que el caballo es un animal de salud frágil que puede perecer en grandes cantidades por una alimentación inadecuada o falta de descanso. Se ha calculado que en las unidades de caballería sólo el 2 por ciento de las monturas moría en combate, mientras el resto era víctima de enfermedades, principalmente desórdenes gastrointestinales. Así pues, los hunos aparecieron, golpearon y arrasaron, sin que llegara a producirse en Europa una nueva invasión de ese calibre, aunque sí que fueron más frecuentes en China, también expuesta ante las grandes estepas; asimismo, el Imperio bizantino luchó contra algunos de esos pueblos que arremetían contra sus fronteras balcánicas, impulsados por las perpetuas discordias tribales: por ejemplo, y sobre todo, los búlgaros, presionados a su vez por los ávaros. Pero por la misma época en que Atila invadía Europa, desde el corazón de Asia Central comenzaron a deslizarse hacia el oeste los primeros pueblos turcos claramente identificados como tales. Lo hicieron gradualmente, como en capas sucesivas superpuestas que también empujaban a otros pueblos de las estepas, como los ávaros. Se conoce por 'turcos' a toda una serie de pueblos originarios de las estepas de Asia Central que tienen en común la utilización de ese idioma; no hay otras características físicas o culturales aglutinadoras. De acuerdo con esto, expertos como Carter Vaughan Finley argumentan que ya se pueden encontrar trazas de pueblos «prototurcos» en torno al siglo iii a. C.: parece seguro que participaron con destacado protagonismo en el Imperio de los Xiongnu, primera gran confederación de pueblos tribales de Asia Central, aparecido como respuesta a la expansión de China en territorio de los nómadas. Lo que iranios, bizantinos y europeos denominaron 'hunos' podrían haber sido restos de la confederación de los Xiongnu que emigraron hacia el oeste tras haber sido destruida, aunque se carece de evidencia documental al respecto. En el siglo v ya se tiene constancia de los primeros turcos denominados 'orientales': los kirguizo o kirguizos en el curso superior del río Yeniséi, en Siberia, que eran indoeuropeos turquizados, descritos por los chinos como altos y rubios. También los tártaros son incluidos en ese grupo y hoy el idioma tártaro se habla en Rusia Central y se considera que forma parte de las lenguas turcas del grupo occidental y central, junto con el baskir. En cualquier caso, está claramente comprobado que los kirguizos hablaban turco y formaban federaciones de tribus o clanes. Con todo, los primeros turcos históricos son los türük, turucos o simplemente türk del siglo vi, nómadas, ganaderos y metalúrgicos y en sus orígenes una de las tribus del antiguo Imperio Xiongnu. Todos estos pueblos turcos se van desplazando hacia el oeste, asimilando a otros y haciendo que, a diferencia de los mongoles y demás pueblos de la estepa, desapareciera todo rastro de rasgo físico 'turco', si es que existió algún día. En el año 546 los turucos conquistaron Mongolia y luego, aliados con los persas sasánidas, se extendieron por las estepas al norte del Tíbet, hasta el mar de Aral, y controlaron la ruta de la seda. Formaron el primer gran reino turco, tan vasto que limitaba con cuatro grandes civilizaciones: Bizancio, Persia, India y China. Pero los chinos, en constante guerra con los nómadas de las estepas, lograron partir el denominado kajanato o janato10 turuco en dos mitades, oriental y occidental, en el año 582. Aquélla logró recuperarse y reunificar las tribus turcas en el segundo gran Imperio turco (682-745). Las inscripciones que dejaron constituyen los más antiguos textos conocidos en lengua turca. Con el tiempo, sus sucesores fueron los uigures (744-840) y los jázaros (630-965) que, aliados con los árabes, expulsaron a los chinos de Asia Central en la decisiva batalla de Talas, en el 751. Kirguizos, turucos, uigures, jázaros, karajaníes; éstos y otros pueblos turcos nómadas (denominados por ello turcomanos) lograban crear pro-toestados que aparecían y desaparecían con relativa facilidad, derrotados, dispersados o reubicados por sus enemigos, que en muchas ocasiones eran también turcos. Casi todos ellos compartían formas estatales similares y se reunían en confederaciones de tribus (bod) y clanes (ogus) dirigidos por un kagan, por mandato divino de los Cielos (Tängri). Existía un hábeas de leyes consuetudinarias (törü, más tarde denominadas yasag o yasa) y una jerarquía de señores, o beys, que gobernaban a hombres que implícitamente eran, a la vez y en su totalidad, guerreros. Por entonces, esa fuerza expansiva se iba a topar con otra que avanzaba en sentido contrario: los árabes musulmanes. En el siglo viii, el califato abasí había llevado el poderío musulmán a su apogeo: dominaba desde Hispania hasta los confines de Persia, incluyendo toda Arabia y el actual Próximo Oriente. Pero esa extensión tan enorme resultaba difícil de controlar para los califas, desde Bagdad. Las autonomías y disidencias aparecieron por doquier, en especial en la península Ibérica y el Norte de África. Surgieron así dinastías locales como los safaríes en Irán Oriental, los samaníes en el Jurasan, los tuluníes en Egipto o los agla-bíes en Túnez. En algunos casos estos poderes decían seguir siendo fieles a los intereses del califato, pero en otros protagonizaron abiertas secesiones o rebeliones. Estos sucesos planteaban un profundo trauma a los califas abasíes porque implicaban que la expansión del islam se había detenido, lo cual suponía una dolorosa contradicción con la exaltación general a avanzar esforzadamente por el camino de Dios, esfuerzo traducido en árabe por yihad, lo que a su vez podía tomarse como el combate por la expansión del islam.13 Por otra parte, cada vez se planteó con mayor agudeza la supervivencia del poder califal más allá de los límites de Bagdad. Era necesario apoyarse de forma creciente en la fuerza de un ejército profesional y permanente que las provincias pare-cían incapaces o renuentes a aportar. Así fue como el califa al-Mu'tasim (833-842) comenzó a reclutar los primeros ejércitos de esclavos no conversos: los gilman. La práctica no era tan nueva en el mundo islámico; al parecer, el mismo Profeta había recurrido a combatientes esclavos no musulmanes y tras su muerte se utilizaron en las denominadas 'guerras de apostasía'. Pero al-Mu'tasim organizó el sistema a gran escala y para ello adquirió los mejores combatientes de la época: los duros y hábiles nómadas turcos capturados más allá de la frontera de Transoxiana. John Keegan argumenta en su Historia de la guerra que los gilman turcos no islamizados resolvían además el importante dilema de cómo ejercer la autoridad armada sobre los hermanos musulmanes. Pero esto quizá no era tan importante; Bernard Lewis demuestra con autoridad que, desde los primeros tiempos del islam, califas y juristas elaboraron normativas para la guerra que incluían clasificaciones para los posibles enemigos y formas de combatirlos. Éstos eran de cuatro clases: no creyentes, bandidos, rebeldes y apóstatas, y excepto en la primera, la de los infieles, el califa podía incluir a sus enemigos musulmanes en las otras catego-rías y hacerles la guerra con todas las garantías teológicas y, por tanto, jurídicas. La guardia de esclavos turcos de al-Mu'tasim llegó a ser un poderoso cuerpo de ejército que contaba entre setenta y ochenta mil hombres19 y estaba destinado al control y represión interior. Debido a ello, intelectuales de la época como al-Jahiz escribieron algunos tratados con argumentos diversos para legitimar la existencia de esa poderosa guardia pretoriana del califa que, evidentemente, nacía como cuerpo de élite para poner orden en cualquier rincón del califato, pero casi nunca en operaciones por territorio de los infieles. Su empleo era la solución más adecuada a la inoperancia y debilidad crecientes del ejército árabe Jurasan í, que había llevado al poder a la familia abasí. De hecho, al-Mu'tasim, que siempre tuvo fama de hombre amoral, cruel y hasta alcohólico, había sido proclamado califa, precisamente, gracias al respaldo de su ejército privado de soldados turcos. Por otra parte, el apelativo de 'esclavos' induce a confusión. Era cierto que los futuros combatientes eran llevados y comprados como tales en los mercados, pero posteriormente los formaban, entrenaban y cuidaban hasta convertirlos en fieles guerreros que podían medrar en el escalafón, llegando a convertirse en oficiales, generales e incluso, en algunos casos señalados, gobernadores y gentes de influencia en el califato. Unos versos del que sería gran visir y jurista iraní al servicio de los selyúcidas, Nizam al-Mulk (1018-1092), rezaban: 'Un esclavo obediente es mejor / que trescientos hijos; / porque éstos desean la muerte del padre / aquéllos, la gloria de su señor'. Sus armas, que ya utilizaban los partos y sasánidas del Irán preislámico, no eran la contribución más destacada de los gilman. De estos guerreros se destacaba, sobre todo y en primer lugar, su perfecto adiestramiento militar, sus caballos, soberbiamente entrenados, y el arte de montar. La mayoría de los jinetes turcos eran arqueros, capaces de utilizar sus armas con precisión incluso al galope, hacia el frente y la retaguardia, pero sobre todo para ganar las batallas en el combate a larga distancia, sin necesidad de chocar en el cuerpo a cuerpo con el enemigo, algo que no se podía permitir por su equipo y armamento, que eran ligeros. Además eran diestros con el lazo y habían dado probadas muestras de su habilidad al mantener en buen uso e incluso manufacturar su propio equipo de combate. Eran los perfectos guerreros profesionales que sacaban partido de las ancestrales habilidades de los pueblos turcos: la herrería, la cría y doma de los caballos, la inventiva en las técnicas de equitación y diseño de innovaciones en los arneses. En batalla daban muestras de fidelidad, determinación y autonomía. Los gilman turcos de al-Mu'tasim, con sus largos cabellos, defendidos ellos y sus caballos por corazas de láminas y cotas de malla que ocultaban bajo sus vestidos de seda estampada y multicolor, armados cada uno con dos y hasta tres de los característicos arcos compuestos de Asia Central, se convirtieron en el elemento central del ejército abasí. En su conjunto, el ejército califal no estaba integrado sólo por unidades de caballería turca; pero sí se puede decir que éstas constituían el núcleo selecto, el más poderoso y apto para todo tipo de operaciones. Su presencia en Bagdad causó un sinfín de fricciones y debido a ello el califa decidió crear una nueva capital-fortaleza, 100 kilómetros más al norte: Samarra. Aglomeración urbana de casi 35 kilómetros de largo, sus barrios fueron edificados a base de ladrillo secado al sol, de ahí que en nuestros días, desmoronados los muros y reconvertidos en polvo por efecto del tiempo y sus inclemencias, sólo subsistan fantasmales trazados de calles, un impresionante plano en relieve cuando se contempla desde el aire. Abandonada desde el 892, Samarra contuvo las dos mayores mezquitas del mundo musulmán con sus extraños minaretes en forma de zigurats, y palacios no menos descomunales en los que a veces se organizaban espectáculos con surtidores de agua y perfumes, para pasmo de los visitantes, aunque fueran bizantinos. El gigantismo y lujo de Samarra ayuda a entender que la decadencia del califato abasí se produjera más por quiebra económica que por conquista militar, pero las sombras de los soldados gilman turcos también forman parte de la clave. En el 861, el califa al-Mutawakkil fue asesinado por sus propios soldados turcos. Los abasíes ya no lograban mantener un control eficaz sobre sus soldados de fortuna; y no sólo los turcos, pues hubo también contingentes de africanos y hombres de las provincias del oeste que a veces se enzarzaban en conflictos entre ellos. Al parecer, antes de ser asesinado -y quizá lo fue por ello- el califa había intentado reclutar un nuevo ejército a base de guerreros árabes y armenios para contrarrestar la fuerza ingobernable de los soldados esclavos.