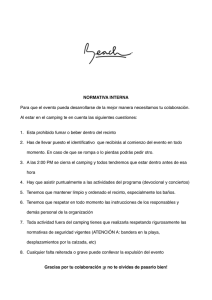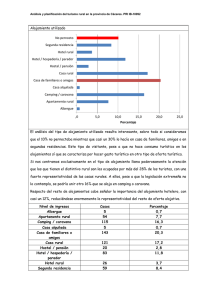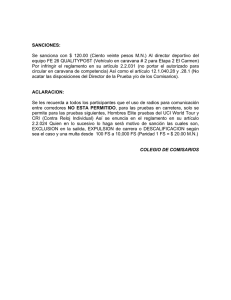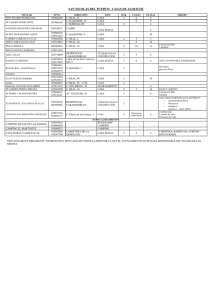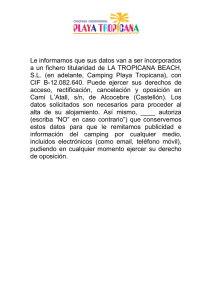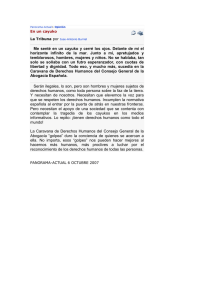Descargar - Del Infierno al Éxito
Anuncio

DEL INFIERNO AL ÉXITO SUEÑOS, PASIÓN Y LUCHA JUAN FERRETE facebook.com/infiernoyexito www.infiernoyexito.com contacto@infiernoyexito.com Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros medios o soportes, sin el permiso previo y por escrito del autor. La infracción de los mencionados derechos puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sgtes. del Código Penal) Contacto con el autor: contacto@infiernoyexito.com ÍNDICE PRÓLOGO AGRADECIMIENTOS INTRODUCCIÓN PARTE I – MI HISTORIA PERSONAL: DEL INFIERNO AL ÉXITO 1. TIEMPOS DE CAMBIO 2. LA LLEGADA DE LA ANSIEDAD 3. DESPERTANDO EN EL INFIERNO 4. LA LUCHA Y LA VICTORIA 5. EL CAMINO AL ÉXITO ECONOMICO Y LABORAL PARTE II – TODO AQUELLO QUE APRENDÍ 1. EL DESPERTAR 2. CAMINANDO HACIA TUS SUEÑOS 3. LAS VIRTUDES Y LOS DEFECTOS 4. LOS NUEVOS TIEMPOS PARTE III – HOMENAJE A LA MUJER GUERRERA NOTAS DE AUTOR PARTE I MI HISTORIA PERSONAL: DEL INFIERNO AL ÉXITO 1. TIEMPOS DE CAMBIO Me gusta madrugar para poder desayunar tranquilo, sin prisas, sentado en el salón de mi apartamento mientras miro el mar a través de los cristales del balcón. También me gusta prepararme un zumo de naranja recién exprimido de las naranjas valencianas, que tanto abundan en las tierras donde vivo. Lo acompaño con una tostada de pan integral, de esas que recomiendan los que entienden de nutrición por su alto contenido en fibra. Sobre la tostada vierto un chorro de aceite de oliva virgen, de aceitunas de Andalucía, que condimento con unos granos de sal pura de las salinas de Torrevieja. El desayuno es uno de mis momentos especiales del día. Respiro profundamente la brisa que entra por la ventana. La tomo y la devuelvo a la atmósfera, al lugar donde vino. Seguirá su camino y yo seguiré el mío. Me asomo al balcón y observo a esas otras personas que también madrugan e inician sus actividades cotidianas. Una pareja joven corre por el paseo marítimo. Todos los días, puntuales, pasan por delante de mi casa hasta que se pierden de vista. También, puntual, una señora pasea a su perro por la orilla de la playa. El perro corre agradecido, disfrutando de su paseo matinal, moviendo la cola de felicidad y a cada tramo espera que su dueña le lance una pelota dentro del agua. También observo a una pareja camina despacio mientras conversan. No tienen prisa; después de una larga vida de trabajo, es momento de disfrutar. Vivo en la costa porque me encanta el mar, la playa, observar a la gente que viene a relajarse, pasar los minutos contemplando un cangrejo asomarse y esconderse entre las rocas. El mar está lleno de pequeños placeres que te hacen sentir feliz de estar vivo para poder disfrutarlos. Aunque no siempre tuve estos sentimientos. Hubo una época en la que el mar, el sonido de las olas, el desayuno de la mañana… Hubo una época en la que la belleza me era indiferente. Un tiempo en el que los placeres que te ofrece la vida dejaron de existir. El motivo no era que fuera una persona negativa o que no supiera valorar lo que tenía en cada momento. La causa era más profunda: mi mente no era capaz de percibir ninguna señal de placer. Mi realidad era una profunda amargura en la que la palabra felicidad no existía. En esa época, nada, por bueno que fuera, era capaz de hacerme feliz. Pero no adelantemos acontecimientos. Empezaré la historia desde el principio. Comencemos por los años en los que estaba acabando la carrera de Ingeniero Industrial. En esos años, la construcción en España fue un boom. La locura de los pisos. Tanta era la necesidad de trabajadores que, un año antes de acabar la carrera, ya estaba trabajando en prácticas en una empresa dedicada a la revisión de obras y proyectos. Acabé mis estudios y continué en la empresa en la que había empezado. Nunca me hizo falta cambiar ni buscar otro empleo; tuve la suerte de encontrar desde el principio un trabajo que me gustaba, ganando un buen sueldo y con unos compañeros geniales. En aquellos años, era una persona muy normal. Tenía contrato indefinido, un futuro que había planificado sin sobresaltos, vivía en una buena casa de alquiler y en vacaciones me hacía algún un viaje. Era el premio por haber sido un buen estudiante y haber cursado una carrera con futuro y prestigio. Pero, inevitablemente, las situaciones cambian. Y lo peor es que muchas veces no estamos preparados para la nueva realidad que se nos presenta. Es más, ni siquiera somos capaces de darnos cuenta que ya empezó a cambiar todo hacía tiempo. Nuestra zona de confort nos impide abrir los ojos y darnos cuenta del movimiento que se está produciendo a nuestro alrededor. Y, si no eres consciente que las circunstancias que te rodean están cambiando, tampoco puedes adaptarte a ellas y amoldarnos a sus caprichos. Yo debería haber reaccionado al ver a otros compañeros de mi carrera cómo se iban quedando sin trabajo. Más razón tenía de reaccionar cuando los despidos fueron llegando a los trabajadores de mi empresa. Pensaba que no me pasaría a mí. También tuve que haber reaccionado ante la llegada de menos proyectos al despacho. Se construía muy poco y no quedaban obras a revisar. Llegó el día de tener que cerrar la empresa en la que había estado trabajado durante varios años. A pesar de eso, mi respuesta fue muy vaga, incluso indiferente. Puede que una parte de mí se alegrara pensando que durante un tiempo tenía excusa para tomarme un descanso mientras encontraba algo mejor. Tenía dinero ahorrado, derecho al paro y las primeras semanas me las tomé sin hacer nada a modo de vacaciones. En mi antigua empresa había conseguido hacer muchos contactos en el mundo de la construcción. Conocía los despachos de los arquitectos, constructoras, oficinas técnicas… Estaba convencido que en alguna de ellas había un hueco para mí. Al fin y al cabo, después revisar cientos de planos y obras podía ofrecer un gran valor. Pero un rechazo tras otro fue suficiente para darme cuenta que la crisis de la construcción iba en serio, y nos había afectado a todos. Estos rechazos continuos me sirvieron para despertar de mi letargo y mi tranquilidad y empecé a ser consciente que no iba a encontrar trabajo en el sector más castigado de la crisis. Los despachos y las empresas que visitaba no necesitaban un nuevo empleado; muy al contrario, les sobraban trabajadores: o bien estaban cerrando o reduciendo su plantilla, pero nadie contrataba. Todavía tenía prestación por desempleo y mi economía se mantenía sana; aún así, me venían dudas sobre cuánto tiempo podría mantenerme si no encontraba trabajo pronto. Decidí bajar el nivel y empezar a buscar cada vez empleos menos acordes con mi currículo y mi formación. Actuar tarde tiene consecuencias negativas. Has dado tiempo para que el problema crezca mientras no hacías nada, y la solución se pone más complicada. Surge la improvisación y las respuestas a contrarreloj donde los fallos pueden ser letales. Si, además te encuentras en una situación nueva y desconocida, el resultado más probable es el fracaso. El envío de currículos era cada vez más desesperado. Llamadas de teléfono, visitas a empresas, cumplimento de decenas de webs donde exponía mi experiencia y mis estudios. Eran días de estar pendiente del teléfono esperando la llamada de la oferta que había encontrado el día anterior. La llamada no llegaba y nunca llegó. En cambio, las ayudas se agotaban y aún no había encontrado ningún trabajo. Tenía que empezar a reducir gastos preparándome para el momento de vivir de lo ahorrado y mi mayor gasto era la mensualidad del alquiler. La primera decisión de urgencia económica fue encontrar una casa más barata donde vivir. Sin ayudas por desempleo, el ahorro no me duraría mucho tiempo. Al problema del empleo, se unió el de la vivienda. En mi situación, nadie quería alquilarme una casa, ya que no tenía un contrato de trabajo. Por casualidad, buscando en el periódico ofertas de empleo, encontré un anuncio donde se vendía una caravana situada en una parcela de un camping, a un precio muy atractivo. Apunté el número y medité sobre ello. Necesitaba un nuevo hogar y no tenía posibilidades de encontrar un piso de alquiler, ¿por qué no vivir en una caravana hasta mejorar mi situación? El camping estaba situado muy cerca de la playa, a la que podías llegar andando. Contacté con el dueño y nos vimos allí mismo. La caravana era de un inglés que había decidido volver a Inglaterra para cuidar a sus padres. En muy buen castellano, me comentó que llevaba viviendo varios años en la zona de acampada. Pagaba una pequeña mensualidad y podía disfrutar de todos los servicios que ofrecía el camping durante todo el año. Lo mejor de todo era que los dueños no te exigían contrato de trabajo; únicamente tenía que pagar cada mes la cantidad establecida, siendo mucho menor de lo que costaba el alquiler de una casa. La caravana era pequeña. En realidad, estaba catalogada como remolque por sus reducidas dimensiones y su escaso peso. El estado era bastante aceptable y no me pareció una idea descabellada vivir allí una temporada; incluso me emocionaba imaginarlo. Por dentro, había una cama fija con un colchón que era recomendable cambiar, una pequeña cocina con un hornillo eléctrico, una mesita con dos sillas y un mini aseo que sólo se podía utilizar en caso de emergencia. La luz se obtenía conectando un enchufe a la toma de corriente del camping y, si no superaba unos límites de consumo, la cuota de la electricidad estaba incluida en la mensualidad. La caravana también tenía un depósito de agua para poder utilizar los grifos del aseo y de la cocina. Se llenaba mediante garrafas de agua, que tenía que transportar desde una fuente situada a unos cuantos metros. La parcela estaba decorada con varias macetas y a su alrededor una pequeña verja delimitaba el espacio. Estaba cubierta por un toldo que protegía una mesa de plástico y una silla. Me pareció una magnífica solución. Resolvía el problema del alquiler, reducía enormemente los gastos mensuales (con cuatro meses de alquiler tendría mi propio hogar), viviría cerca del mar y tendría el privilegio de alojarme en el lugar donde la gente acude a pasar sus vacaciones. No lo dudé y en ese mismo momento cerramos el trato antes de que alguien se me adelantara. La decisión de irme a vivir a una caravana no gustó a mi entorno social. Desde que no tenía trabajo se habían deteriorado las relaciones, y cambiar un piso por un camping no ayudó a mejorarlas. Entre otras cosas, no soportaba que me dijeran cómo tenía que hacer las cosas. Aceptaba las frases constructivas y las soluciones reales, pero no los comentarios destructivos que sólo servían para hacer que me sintiera peor de como estaba. Uno de los comentarios más odiados era “si yo me quedara sin trabajo haría”… la frase que vendría a continuación no llegan a decírtela, sin embargo ya la conoces: “pero claro, tú no eres tan bueno como yo”. Otro comentario que no soportaba era “¿pero estás buscando bien? tienes que saber moverte. Busca activamente”. También era muy típica la solución a todos los problemas: “vete al extranjero, en Alemania hacen falta muchos ingenieros, no sólo te van a llover las ofertas, también volverás a España con un Mercedes y un currículo impresionante”. Otra respuesta que no puede faltar: “si no encuentras trabajo, móntate tu propio negocio”… Claro ¿cómo no se me había ocurrido antes? ¿Será porque en España no tenemos cultura emprendedora y me falta iniciativa? Había adoptado una actitud muy defensiva, echando la culpa a los políticos por habernos llevado a una crisis que había roto el camino que me había marcado y a mi entorno social por no hacer nada útil que realmente me ayudara a encontrar un trabajo. Había gente que esperaba mi fracaso para recriminarme con un “ya te lo había dicho” y yo no estaba por la labor de darles ese gusto. Así que al acabar el mes, dejé el piso de alquiler, tiré todo lo que no me servía y me mudé a mi nuevo hogar cortando las relaciones sociales con la mayoría de mis conocidos. Los primeros días de camping fueron para ir adaptándome a unas rutinas muy diferentes a las que estaba acostumbrado. Comencé por limpiar bien la caravana y por cambiar el colchón y las tuberías del aseo y la cocina. La fui decorando a mi gusto y a buscar espacios donde colocar toda mi ropa y mis libros. Cada mañana me acercaba a la fuente con dos garrafas de agua vacías para llenar el depósito. Utilizaba el aseo y las duchas del camping. La limpieza dejaba que desear y las duchas tenían unas celosías en la parte superior llenas de agujeros, por donde pasaba todo el frío del invierno cuando te estabas duchando. La ropa la lavaba en una pequeña lavadora eléctrica y la tendía en una cuerda atada de árbol a árbol. Después de cada comida, colocaba los platos en una palangana y me iba a limpiarlos en los lavaderos comunes. Las actividades cotidianas que realizas normalmente en una casa, allí se llevaba mucho más tiempo y son más costosas de realizar. Para llegar al pueblo y al supermercado no necesitaba ir en coche. Podía llegar andando en menos de quince minutos. El camping estaba separado en dos zonas: las parcelas de la parte de arriba y las de la parte de abajo. Yo me alojaba en la de arriba, junto con “los residentes”. Los residentes éramos una pequeña comunidad con contratos anuales. Dicha comunidad la formaba gente desplazada de la sociedad, que vivían en su propio mundo sin relacionarse con nadie. Había un músico que se pasaba los días tocando su guitarra y meditando en su butaca de playa sin parar de fumar. Otro de los residentes era un jardinero de Europa del Este que hacía su vida en una tienda de camping; arreglaba algún jardín de los chalets que había alrededor y no se le veía mucho. En una caravana más antigua que la mía, vivía una jubilada francesa que, para hacer sus necesidades, utilizaba un cubo de fregar; era recomendable no cruzarte con ella cuando la veías venir con su cubo. Una pareja de jubilados ingleses habían acondicionado un antiguo autobús y lo habían convertido en casa; todavía no consigo saber cómo consiguió llegar hasta allí el autobús. También había un alemán de unos 60 años que en su juventud fue marinero de un submarino; su caravana era bastante más pequeña que la mía, pero él estaba acostumbrado a los espacios pequeños y no creo que le importara demasiado. Cada uno seguíamos nuestro camino, y sólo conversábamos alguna vez cuando coincidíamos fregando los platos, ese era nuestro momento sociable. Los días fueron pasando y lo que al principio era novedad, se fue convirtiendo en rutina. Cada mañana iba a la cafetería del camping, donde había conexión gratuita a internet por wifi. Leía mi correo y buscaba nuevas ofertas de trabajo, esperando a que me llamaran de alguna entrevista. Al no recibir nunca contestación, dejé de buscar empleo para dejar de sentirme rechazado. Mi humor empeoraba y cada vez me relacionaba con menos gente, sintiéndome más diferente al resto. Comencé a aislarme en mi caravana y en los quehaceres del día a día. De la misma forma, el ahorro iba bajando cada vez más, ya que dejé de tener ningún tipo de ingresos. Mi alimentación también fue a peor. Comía poco y siempre lo mismo; al principio lo hacía por ahorrar pero después fue pereza. Mis comidas más elaboradas eran unas patatas hervidas o dos puñados de arroz sin ningún tipo de acompañamiento. Lavaba alguna hoja de lechuga y me tomaba algún vaso de leche cada día. Esto provocó que fuera perdiendo peso y que mi energía decayera. Dejé de identificarme con los campistas de la zona de abajo, que visitaban el camping los fines de semana o en los puentes vacacionales a disfrutar unos días en familia. Ellos venían y se iban. Y me alegraba cuando no estaban y nos quedábamos sólo los habitantes de la comunidad, donde cada uno llevaba su vida silenciosa sin importarles lo que hacía el de al lado. Aunque los campistas estuvieran en la otra zona, me incomodaba su presencia y sus gritos. En aquellos momentos no me sentía mal físicamente y parecía que me estaba acostumbrando a esa forma de vida. De lo que no era consciente era que mi mente era una bomba de relojería, y empezó a dar las primeras señales antes de estallar. El primer aviso de que algo no funcionaba bien fue un día en el que tuve que salir del camping con el coche. De regreso a la caravana, percibí que el coche perdía estabilidad al girar el volante hacia la izquierda. Llegué a asustarme por miedo a volcar, hasta llegar al punto de frenar cada vez que venía una curva. Los coches de atrás me pitaban y me adelantaban con gran enfado, lo que me provocaba mucha ira al no tener yo la culpa que el coche se hubiera estropeado. Cuando llegué a mi parcela y bajé del coche, no le di más importancia. No podía permitirme el llevar el coche a un mecánico para repararlo. Además, me causaba indiferencia, ya que no tenía pensado conducir durante mucho tiempo. Pasaron varios meses para darme cuenta que el coche estaba en buen estado. No era el coche el que se desestabilizaba en las curvas, el problema lo había creado mi mente: estaba sufriendo mi primer síntoma de ansiedad. La sensación de volcar cuando giraba el volante y de pérdida de estabilidad sólo la percibía yo. No podía imaginar que, a partir de entonces, iría dejando de ser persona para convertirme en un zombi. Había comenzado un destructivo viaje hacia las cloacas de la mente humana. SÍGUEME EN facebook.com/infiernoyexito ¡GRACIAS!