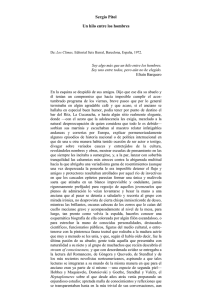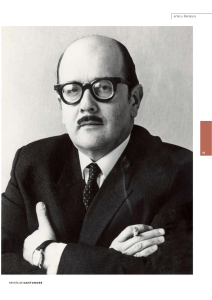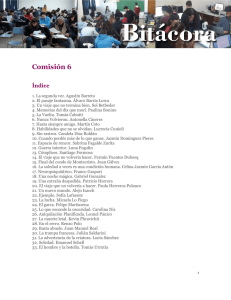LOS AMOS DE LA SALA OSCURA A Cristóbal
Anuncio
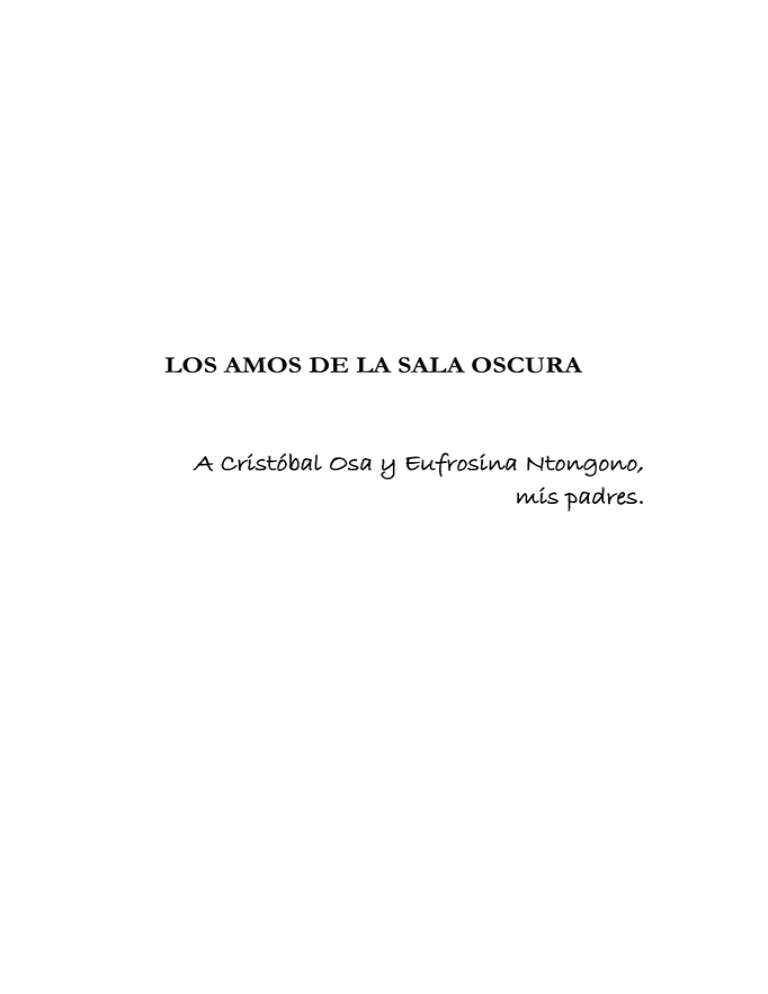
LOS AMOS DE LA SALA OSCURA A Cristóbal Osa y Eufrosina Ntongono, mis padres. Ocho esbeltos troncos de palo-rojo bien clavados en el suelo. Entre troncos puertas, entre puertas ventanas. Sobre los ocho postes trepan las tablas de madera que escoltan a sus ocupantes de ventriscas en marzo y diluvios en octubre. La puerta que da directamente a la puerta trasera es más grande que la otra, la pequeña no tiene ventanas encima. Hasta hace poco daba a un pequeño cuarto diferente a la gran cocina. Donde vivió el abuelo sus últimos tiempos de vida, por lo menos durante el tiempo que coincidimos vivos, este fue su único cuarto. Ahí no entraba nadie más. Era un viejo con muy mala lecha y muy mala vista. Mi hermano me contó que el abuelo era ciego, porque cuando era niño, había mirado al sol directamente. Pronto descubría que era una de los muchos argumentos con los que nuestros padres nos impedían las travesuras. No le golpees la escoba a un chico, o cuando sea mayor, se comportará como una mujer. Nunca te sientes sobre la leña, o tu estatura decrecerá como la del tronco consumido en el fuego. Sentarse en una piedra causará que no puedas reproducirte al igual que las piedras. Así transcurrió mi infancia sobre puentes de prohibiciones que no podías saltar, por nada, si no querías que de mayor te ocurriera tal o cual desgracia de mayor. Estaba prohibido contar cuentos de días, o los tíos maternos perderían un ojo. Tampoco recoger la comida caída del suelo, pues ya había sido devorado por los fantasmas nada más tocar el suelo. No obstante todo esto al final quedaba compensado por una actividad que no tenía un reglamento definido con su lote consecuencias: asomar a las mujeres mientras se bañaban en su trozo del río, más arriba iban los hombres. De manera que para llegar al caudal de los varones, había que pasar justo en frente de mujeres desnudas que fregaban y lavaban y se lavaban. El único impedimento a que los hombres les mirasen al pasar era la buena voluntad, se decía, aunque todos, disimulados, miraban al pasar. Nosotros íbamos al río justo cuando las niñas lo hacían, detrás de ellas. Y cuando considerábamos que ya estuvieran bastante desnudas en el agua, íbamos a pasar en el sendero, y no solo echábamos la mirada en el paso, sino que después nos escondíamos entre los árboles y contemplábamos más cómodamente todo el panorama. Muchas veces nos pillaron y la recompensa consistía en un terremoto de coscorrones por toda la cabeza. Mi abuelo ahora está muerto y su pequeño oscuro ya forma parte del conjunto de la gran cocina. Él salía todas las mañanas de su cuarto y se iba a sentar en la casa de la palabra, donde se reunían todos los hombres adultos de la tribu. Es ente recorrido le hacía falta uno de sus nietos para trasladarle hasta este lugar. Era el único momento que aprovechábamos para ver el interior de la misteriosa madriguera. A veces le conducíamos en el lugar equivocado, para divertirnos, y le abandonábamos en medio del pueblo. Entonces él empezaba a lanzar vistosos por doquier y a jurar venganza cuando atrape al maldito con sus manos. Nunca olvidaba, daba igual que pasasen una semana o dos meses, siempre hacía cumplir su palabra y quien quiera que fuera el autor de la bromilla, lo pagaba con un terremoto de coscaranas. El muy cabrón era más listo que todos los nietos juntos. Y dominaba todas las combinaciones posibles del dinero en monedas o billetes. Nunca supimos cómo lo hacía para ser tan concreto con el dinero. Aunque por otra parte también conocíamos de él lo que muchas bocas susurraban el pueblo: que era un brujo. Y con los brujos al fin y al cabo, con su doble vida todo es posible. Igual su habilidad con el dinero es solo uno de los poderes que le otorga la brujería. Sin embargo nos daba igual. Por lo general les estaba prohibido a los niños acercarse a los mayores que la aldea tildaba de brujos, pero a nuestro abuelo todos le queríamos. Porque a pesar de su avaricia, entre otras muchas cosas, era un maravilloso narrador, y sus cuentos eran extraordinarios. Le encantaban los cuentos de malvados monstruosos que al final terminaban siendo derrotados por la valentía de un niño. Y en los que los muertos visitaban a sus familiares en vida para dejarles algún regalo que cambiaba su mísera existencia. También nos relataba los de Bièm, un hombre muy goloso, impulsivo y torpe, al que nada le salía bien, pues no pensaba más en que mantener el estómago lleno. Aunque si mi abuelo era experto en algunos cuentos, eran los de la tortuga. Un animal diminuto e insignificante, que nadie tomaba en cuenta a la hora tomar las decisiones, pero que gracias a su inteligencia y astucia, astucia, conseguía dar con la solución de todos los problemas, que finalmente beneficiaban al resto del reino animal. Decían que mi abuelo era el más grande los brujos de la aldea. Que por la noche se transformaba completamente en un gran multimillonario con empresas repartidas por todo el mundo. Los cuales visitaba todas las noches en largos viajes a bordo de su inmenso avión. El avión podía ser cualquiera de los objetos de su habitación, una zapatilla, una chancleta, o aunque la opinión popular aseguraba que era la pequeña escobilla que empleaba de día para deshacerse de bichos voladoras que le posaban. El luto por su muerte nos raspó el pelo a todos y nos vistió de negro durante dos semanas. Tiempo en que nos recreció el pelo, y cambiamos la ropa negra por la normal. Y la tribu de sus tíos maternos, mediante un ritual de lavado colectivo, nos liberó de toda atadura que nos mantuviera con él. Pues su lugar ahora estaba con el resto de los. Unos días más tarde la pared su pequeño cuarto que lo separaba de la cocina grande, fue demolida. Sus pertenencias fueron repartidas entre todos los familiares. Me tocó dos camisas de manga larga, una trocito de su bastón y un palillo de la escobilla misteriosa. Debieron que nos traería suerte en la caza y pesca. Y así ocurrió con muchos de los familiares adultos, aunque en mi caso, estas reliquias no dieron mucho efecto. Mi historia comienza hace hoy cinco años o más, tomando clases de matemáticas. Por darle un nombre a esta reunión absurda dirigida por un patán enchaquecorbatado. El profesor hablaba delante de nosotros con la espeluznante desconfianza de un anciano en su primer vuelo de avión. No le escuchaban ni los del primer banco. Todo el mundo se moría de ganas por escuchar una sola palabra que saliera de su boca. Pero la decepción de los estudiantes cada vez iba venciendo a la curiosidad, a la esperanza de aprender algo nuevo como se lo habían encomendado sus padres el día que abandonaron la aldea. Desde el primer día quedó más que evidente su incompetencia profesional en todos los aspectos posibles de comparación. Seguramente, opinábamos en sus espaldas, lo más elevado que sabe de matemáticas es la tabla de dos. No era él nuestro profesor titular, es la primera verdad de esta historia. Lamento no haber empezado por ahí, ruego humildemente sea disculpado. Resultaba que el profesor asignado por decreto gubernamental no tenía tiempo de impartir clases, porque se pasaba el día enchufado en el ministerio de economía. Y su relevo, el torpe de los cojones, como cariñosamente le alabábamos en su ausencia, no tenía más currículo que la partida de bautismo que le reconocía como hermanito de un profesor universitario de matemáticas. Mi hermano estudió en la universidad de salamanca y yo en la complutense de Madrid, era lo más sensato que salía de sus labios en cuarenta y cinco minutos. Fuimos varias veces al departamento tutor y siempre nos atendió el candado de la puerta. La única vez que encontramos al jefe del departamento, estaba con los pantalones bajados detrás de una chica del último curso. Deducimos enseguida que la pobre estaba presentando su tesina fin de carrera. Se me pasó completamente preguntarla por el título de su trabajo. Claro, tampoco hacía mucha falta. Total, una imagen vale más que mil palabras. A las dos semanas ella salió en la tele, junto a otros finalistas, en una ceremonia presidida por el mismísimo jefe de estado. Vestida de toga azul como el resto del pelotón. Ella era la representante de todos los egresados; la encargada de leer el discurso de agradecimiento al jefe de estado por su gran apoyo a la educación nacional, bla, bla y centenares de bla. Dada la situación en que les encontramos, sobra decir que no pudimos exponerle nuestra inquietud a nuestro ilustre regente. Nos amenazó por violar su intimidad. ¡Sinvergüenza! Nos insultó con todos los calificativos obscenos que pueden aplicarse a un ser vivo. Si yo no fuera hijo de mis padres, seguro que semejante atropello habría resultado muy traumático para mí. ¡No hay mal que por bien no venga, tanto trote en la infancia… mira por dónde, ahora me ayuda a encajar mejor los golpes de esta mísera vida! Nos ordenó abandonar inmediatamente su despacho. Su cuchitril, para mejor definición. Nos fuimos. Y volvimos a la sala donde estuvimos las siguientes cuatro horas y no