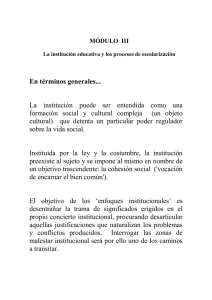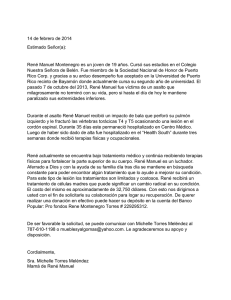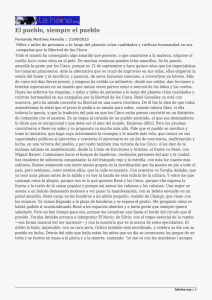UN SECRETO VIOLADO Pasaba yo por la ciudad de. . . . y quise ver
Anuncio
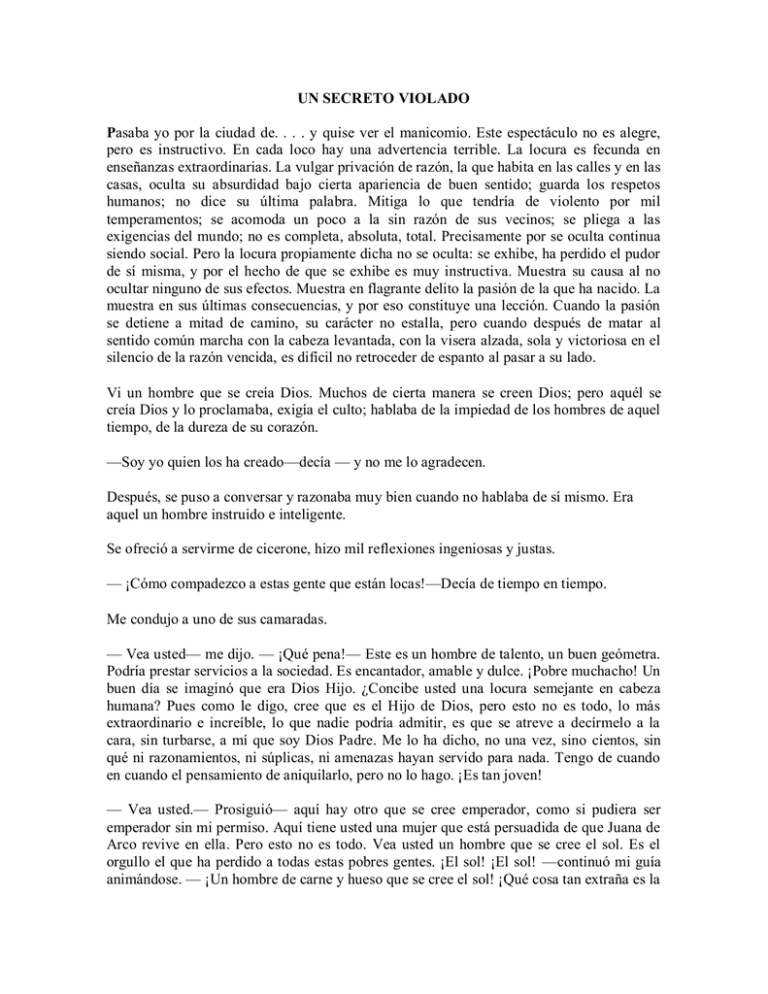
UN SECRETO VIOLADO Pasaba yo por la ciudad de. . . . y quise ver el manicomio. Este espectáculo no es alegre, pero es instructivo. En cada loco hay una advertencia terrible. La locura es fecunda en enseñanzas extraordinarias. La vulgar privación de razón, la que habita en las calles y en las casas, oculta su absurdidad bajo cierta apariencia de buen sentido; guarda los respetos humanos; no dice su última palabra. Mitiga lo que tendría de violento por mil temperamentos; se acomoda un poco a la sin razón de sus vecinos; se pliega a las exigencias del mundo; no es completa, absoluta, total. Precisamente por se oculta continua siendo social. Pero la locura propiamente dicha no se oculta: se exhibe, ha perdido el pudor de sí misma, y por el hecho de que se exhibe es muy instructiva. Muestra su causa al no ocultar ninguno de sus efectos. Muestra en flagrante delito la pasión de la que ha nacido. La muestra en sus últimas consecuencias, y por eso constituye una lección. Cuando la pasión se detiene a mitad de camino, su carácter no estalla, pero cuando después de matar al sentido común marcha con la cabeza levantada, con la visera alzada, sola y victoriosa en el silencio de la razón vencida, es difícil no retroceder de espanto al pasar a su lado. Vi un hombre que se creía Dios. Muchos de cierta manera se creen Dios; pero aquél se creía Dios y lo proclamaba, exigía el culto; hablaba de la impiedad de los hombres de aquel tiempo, de la dureza de su corazón. —Soy yo quien los ha creado—decía — y no me lo agradecen. Después, se puso a conversar y razonaba muy bien cuando no hablaba de sí mismo. Era aquel un hombre instruido e inteligente. Se ofreció a servirme de cicerone, hizo mil reflexiones ingeniosas y justas. — ¡Cómo compadezco a estas gente que están locas!—Decía de tiempo en tiempo. Me condujo a uno de sus camaradas. — Vea usted— me dijo. — ¡Qué pena!— Este es un hombre de talento, un buen geómetra. Podría prestar servicios a la sociedad. Es encantador, amable y dulce. ¡Pobre muchacho! Un buen día se imaginó que era Dios Hijo. ¿Concibe usted una locura semejante en cabeza humana? Pues como le digo, cree que es el Hijo de Dios, pero esto no es todo, lo más extraordinario e increíble, lo que nadie podría admitir, es que se atreve a decírmelo a la cara, sin turbarse, a mí que soy Dios Padre. Me lo ha dicho, no una vez, sino cientos, sin qué ni razonamientos, ni súplicas, ni amenazas hayan servido para nada. Tengo de cuando en cuando el pensamiento de aniquilarlo, pero no lo hago. ¡Es tan joven! — Vea usted.— Prosiguió— aquí hay otro que se cree emperador, como si pudiera ser emperador sin mi permiso. Aquí tiene usted una mujer que está persuadida de que Juana de Arco revive en ella. Pero esto no es todo. Vea usted un hombre que se cree el sol. Es el orgullo el que ha perdido a todas estas pobres gentes. ¡El sol! ¡El sol! —continuó mi guía animándose. — ¡Un hombre de carne y hueso que se cree el sol! ¡Qué cosa tan extraña es la locura! Y me lo viene a decir a mí. A mí de quien el sol es solo una débil imagen. Veamos pues, usted que probablemente me adora, ¿hubiera podido pensar que un hombre llegara a creerse el sol, sino hubiese encontrado un Dios para decírselo y para mostrárselo? Mi guía continuó. —He aquí cuya locura es bastante singular— me dijo mostrándome a su propio guardián; cree que estoy loco. Me da pena, y por eso no le odio. Sin embargo, para decirle a usted toda la verdad hay momentos en que lo detesto. Dos o tres veces, he querido obligarle a que se pusiera de rodillas ante mí. Se ha negado. He tomado el partido de despreciar los homenajes que me niega. ¡Qué quiere usted! Como está loco y no sabe nada, no es responsable de sus acciones. Hay otro aquí que cree ser el director de un manicomio. Me trata como si yo fuera uno de los enfermos a su cargo y me envía en ocasiones un médico. Recibo al médico con bondad. Dios debe ser bueno. Si no fuera yo bueno, no se sabría que soy Dios. Y he aquí que se considera el inventor del vapor; yo no quiero desengañarle, porque esa idea le hace dichoso. Seguimos caminando. Mi guía hablaba y yo le escuchaba. Vi un hombre que podría tener unos cincuenta años, de aspecto inteligente, mirada ardiente y fija que se entregaba al más singular de los ejercicios. Se aproximaba a todos sus compañeros, para decirle a cada uno unas palabras al oído; después con el dedo sobre los labios añadía: —no me traicione usted— Aquel hombre vino a mí y me dijo: — ¿señor, es usted un hombre de honor? Yo así lo creo y voy a comunicarle un secreto. Me cogió la mano y la estrechó fuertemente. Mi guía me retuvo por el otro brazo —Va a decirle que yo no soy Dios; no vaya usted a creerlo; no vaya usted a aumentar el número de los impíos. Al pronunciar aquellas palabras; el que se había constituido en mi guía, y se llamaba Antonio, abandonó su expresión benévola para tomar una expresión terrible. Sentí el furor en la vecindad, aquel furor sin apelación que está siempre junto a nosotros, cuando la locura, aún la más dulce, se nos aproxima; los dos locos me agarraban, y cada uno de ellos quería llevarme con ellos y librarme de su vecino. —Desconfíe usted de él— me dijo el hombre que hablaba en voz baja y al que llamaban René. —Desconfíe usted de él. Porque le traicionará. Confíese usted a mí. He violado un secreto, ya lo sé; pero jamás volveré a violarlo. Comunique usted sus secretos a nadie más que a mí, señor. Fíjese usted: apuesto cualquier cosa a que va usted todos los días a una casa de la calle……, al número….., pues bien, puede usted decírmelo, pero yo no se lo diré a los demás porque le harían traición. Yo no se la haré a usted; la hice una vez, hace ya de esto seis mil años, lo recuerdo como si fuera ayer. Seis mil años pasan pronto. — ¿Qué son seis mil años— dijo Antonio interrumpiendo a su camarada— comparados con la eternidad, yo, que soy Dios….!— ¡Cállate— dijo René— cállate!, tú no eres Dios… ¡Ah!—exclamó, y se puso pálido como un muerto. — ¡perdón, perdón, perdón! ¡Hijo mío! Una vez más he violado un secreto. ¡No te mueras, hijo mío! ¡No te mueras! ¿Por qué habré hablado? He violado el secreto de Antonio al decir que él no es Dios. Pero ya no lo violaré más. Tú eres Dios Antonio, tú eres Dios. Y René cayó de rodillas ante su desdichado enemigo, como podríamos llamarle. —Vea usted— me dijo Antonio— mi divinidad lo aplasta. René se levantó. —Si tú eres Dios— prosiguió—devuélveme a mi hijo. Era el único que yo tenía. ¿Por qué habré hablado? ¿Por qué habré hablado? Se arrancaba los cabellos; el ataque llegó a ser furioso y hubo que llamar al médico. He aquí la historia del pobre René tal como me la contaron: Había sido rico. Perdió toda su fortuna en una especulación, y no solamente la perdió, sino, cosa todavía más enorme. Fue robado. Más terrible todavía, no fue robado por ladrones en un bosque, sino por los amigos. En cuanto a los detalles del asunto; no nos interesan. Lo cierto es que René fue despojado de su fortuna. Su mujer había muerto joven. Le quedó a René un hijo llamado Andrés y un amigo, Carlos Lerdán. La ruina de René no era completa podía vivir todavía y vivía. René hablaba con frecuencia de su abnegación; con excesiva frecuencia, como hombre que no sabe bien lo que se dice. Su corazón estaba casi entero en su imaginación. Excelente cuando era bueno, no lo era por mucho tiempo seguido, y tenía la prueba de no poner frente a frente su bondad y su amor propio. ¿Qué clase de hombre era Carlos Lerdán? No lo sé muy bien. Los que me contaron esta historia no lo conocieron. Parece, sin embargo, que no era hombre corriente. ¿Era un gran hombre o tal vez era un hombre extraño? Es esta, cuestión que no ha quedado dilucidada. En todo caso, René lo consideraba como algo extraordinario y precioso. Hablando de él, solía decir: yo quiero a Carlos; y, de buena fe pensaba que lo quería. René encontró el medio de conciliar su entusiasmo y su egoísmo. Cuando un hombre le resultaba agradable, creía que lo quería, pero en realidad solo se amaba así mismo al amar aquel hombre. René y Carlos se veían, según se decía, todos los días desde su infancia. El lazo que los unía parecía sólido. Aquellos dos hombres pensaban y sentían al unísono. Pero nada hay de sólido en un monumento cuando el amor propio se desliza por las grietas, pues en cuanto esto sucede, las piedras se separan. Durante el relato me decía a mi mismo: el primero se cree Dios, el otro el sol, el otro emperador. Si René está loco por una causa análoga, decididamente es el amor propio el que ha poblado esta casa. Reanudemos el relato. Un día, René fue a ver a Carlos a las ocho de la noche. Carlos no estaba en su casa. Volvió al día siguiente, y Carlos continuaba ausente. Al tercer día ocurrió lo mismo. René estaba contrariado.— ¿A dónde va Carlos?— pensaba. — ¿Será que se oculta de mí? Aquel alfilerazo fue suficiente para herir a René, o si queréis, fue suficiente para que René se hiciera una herida. Quiso ya menos a su amigo. Su amor propio se hinchó. Cierta noche, René tenía que recibir a varias personas. — ¿Vendrás tú? — le dijo a Carlos. —No puedo— respondió éste. Y no hubo más explicaciones. La herida de René se hacía más honda. Pero, algunos días después, René estrenaba una comedia en el Teatro Francés. Contaba con su amigo para el éxito de la obra. Le dio una localidad. —Comeremos juntos— le dijo; quiero tenerte seguro y no te suelto. —Estoy desolado— contestó Carlos— por tener que rechazar tu invitación, pero no podré ir más que a la segunda representación. Desde hace algunos días no estoy libre por las noches. Cuando viniste a buscarme no me encontraste en casa, cuando me llamaste, no te respondí. Tu invitación de hoy no la rehusaría yo sin motivo serio. — ¿Tienes algún secreto que no puedes confiarme? —Dijo René. — ¿Me das tu palabra de honor de guardar la más absoluta reserva respecto a lo que voy a decirte?— Preguntó Carlos. — ¿Acaso desconfías de mí? —No, René— dijo Carlos— pero una indiscreción lo echaría todo a perder. Toma precauciones contra ti mismo. Empeña tu palabra de honor. — Todas las noches — dijo Carlos— voy a la calle…, número…; el asunto que ahí me lleva es grave. Se trata de obtener la reparación de una injusticia. Mi empresa es difícil, pues pido a los mismos culpables que remedien el mal que antaño hicieron. Ahora bien, mañana parten para América. Esta misma noche voy a intentar el asalto definitivo. Esta misma noche, ¿me oyes? Tu comedia se representará varias veces. Pero al hombre que parte mañana no puedo verlo más que una vez y tengo que salvar a ese hombre de la injusticia que ha cometido, y a otro hombre, de la injusticia que sufrido. —Haz lo que quieras — dijo René. —Hasta mañana— dijo Carlos—. Por el asunto de que te hablo—añadió al separarse— he diferido mi matrimonio. En efecto Carlos tenía que casarse con la señorita María Leonce y hacía quince noches que la familia Leonce esperaba a Carlos inútilmente. La explicación de Carlos había dado satisfacción a la inteligencia de René, pero no a su amor propio. Se sentía herido en la zona sensible. Durante el día, René, dando tregua por un momento a las preocupaciones teatrales, visitó, con su hijo, a la familia Leonce. Allí se consumó una de las traiciones cuyo secreto sólo los amigos tienen. René creyó notar que la señora Leonce estaba descontenta con Carlos. Creyó ver el efecto de la ausencia. El enfriamiento le pareció sensible. En el fondo de su corazón, René se alegró. Habló de su admiración por Carlos. —Es un hombre de condición magnífica—dijo. — ¡Qué pena que su carácter no esté a la altura de su inteligencia! Se habló y todos dieron su opinión. —Hace algún tiempo— hizo notar uno de los presentes— que no se le ve. Abandona a su familia. —La fidelidad— dijo René—no es la virtud favorita de Carlos. — ¿Dónde pasa las veladas?—dijo un indiferente—.Ya no se le encuentra en las reuniones. René se mordió los labios, como hombre que sabe algo y que no quiere hablar. Entonces le hicieron preguntas. Se defendió como el que está dispuesto a ceder. En lugar de parar en seco a los curiosos, les excitó con medias palabras. Por fin, encantado de poder demostrar lo que sabía lo que los demás ignoraban, deseando perjudicar a Carlos, deseando hacerlo sospechoso e irritar contra él a la familia Leonce al probarle que Carlos tenía para ellos secretos, se ocultó a sí mismo sus malos sentimientos, y se dijo: —Es preciso que prevenga a esta familia. Carlos va por mal camino; se va a perder. Toma malas costumbres. Hay en su ausencia, en su preocupación, algo reprobable. ¿Por qué ocultarse si no hace mal? Se trata de una pasión, el juego quizás, que le atrae al sitio a donde va, a donde quiere ir, a donde se oculta para ir. El interés de Carlos y en el interés también de María es preciso que prevenga yo a la familia Leonce. Habiéndose engañado a sí mismo al hablarse en voz baja en los términos que quedan indicados, René habló en voz alta: —Carlos— dijo— me da mucha pena. La amistad que nos profesamos hace que me inquiete por su conducta. Les diré, aquí entre nosotros, que sus citas de todas las noches son invariables. Va a la calle. . ., número. . . ¿Qué casa es esa? No lo sé, pero tengo mala idea de ella. Me han dicho que lo han visto salir de allí a las dos de la mañana con un billete de banco en la mano. Esto es por lo menos imprudente, pues podría ser atracado. (El hecho era cierto a medias. Un curioso había visto salir a Carlos de aquella casa, con un papel en la mano, pero aquel papel era una carta de negocios). —Carlos—continuó René— ha tenido siempre afición a los juegos de azar, una afición que a mí me ha producido inquietud, pues somos amigos desde niños. Y, en las circunstancias actuales, me da una verdadera pena que no me confiese el motivo cierto de sus continuas citas. René lanzó a su derredor una mirada autoritaria, como para comprobar su victoria. ¡Cosa notable! Su confidencia causó un efecto directamente contrario al que esperaba. Cuando insinuó que Carlos era un mentiroso y un jugador, todos comprendieron que René era un traidor y se produjo una reacción a favor del traicionado. El hermano de María se levantó, abrió la puerta, y dirigiéndose a René le dijo: — ¡Salga usted, señor, es usted un malvado! Salió René seguido de su hijo Andrés. Éste compartía la rabia de su padre, más todavía porque la señorita María no le disgustaba. Para los hombres como René y su hijo, la humillación sufrida ante de una mujer, es una desgracia que no perdonan a los demás ni a sí mismos, y, por una mala partida de la suerte, esa desgracia les ocurre continuamente. En el instante preciso en que su hermano puso a René en la puerta, María se rió de buena gana. Había observado sin emoción la escena, que para ella no era sino una comedia, porque estaba en el secreto. —Madre—dijo— tenemos que despachar a Julián (este era el nombre del criado). Hace un momento estaba escuchando detrás de la puerta. Julián fue despedido, lo mismo que René. —Hoy es el día de las expulsiones—decía María—; la casa va a quedar limpia. El día de mi boda convendrá que vendamos las butacas sobre las cuales se han sentado estas gentes. A medianoche Andrés se dirigió corriendo hacia la casa misteriosa de donde solía salir Carlos a la una de la mañana. Quería contarle él mismo la visita que hizo con su padre a la familia Leonce, con el fin de que su relato no fuera precedido y destruido por algún otro; con el fin de poder decir a Carlos que María parecía haber recibido malas impresiones respecto a él; que su padre, René, y él, Andrés, habían hecho esfuerzos inútiles para disipar esas impresiones; que el señor Leonce había desviado la conversación, en fin, se proponía hundir dulcemente a Carlos un puñal en el corazón, según es costumbre entre amigos. Al aproximarse a la casa en cuestión, vio a un hombre que corría hacia él y le abrazó fuertemente. Ese hombre era Carlos. —Querido Andrés—le dijo—toma, ésta es la fortuna de tu padre; los que se la habían robado han reconocido que era de tu padre y se la devuelven. Trabajaba yo hace tiempo para hacer triunfar la justicia; ésta es la razón de que me haya hecho invisible. Date prisa, querido amigo, llévale tú mismo a tu padre lo que le pertenece, lo que le devuelvo. Dile que he guardado el secreto con él por temor de producirle, si fracasaban mis gestiones, una decepción. Dile que perdone mi silencio y mi ausencia. Desde mañana estaré a su disposición. Andrés se separó de Carlos cargado de billetes de banco. ¿Tenía remordimientos? No creo que los tuviera. Su padre le había acostumbrado a no decir nunca: “me he equivocado”. Durante el coloquio de Carlos con Andrés, un hombre, de pie junto a ellos, inmóvil, inadvertido, se había enterado de todo. Aquel hombre era Julián, el criado indiscreto, que había oído decir a René que Carlos atravesaba aquella calle todas las noches, a la una de la mañana al salir de una casa de juego, cargado, algunas veces, de billetes de banco. Julián que había oído, en casa de los señores Leonce, la conversación de René, acababa de oír ahora la conversación entre Andrés y Carlos. Carlos se alejaba. Julián sabía que Andrés llevaba el tesoro. Le siguió, y, cuando creyó favorable el momento, le asió de las manos y se las ató, porque era más fuerte que Andrés. —Silencio—dijo— o te mato. Se apoderó de los billetes de banco. Andrés trató de gritar. Julián sacó un cuchillo, y le asestó un golpe en el corazón, con tanta precisión que Andrés cayó muerto. Al día siguiente, René se enteró de los acontecimientos de la noche anterior y se volvió loco. En el momento preciso en que acababan de contarme su historia, René que pasaba a mi lado, seguido del doctor, vino a mí y me dijo: —Sea usted discreto, señor. Algunas veces se pronuncian ciertas palabras con ligereza, sin adivinar las consecuencias. Yo conozco a un hombre que por haber violado el secreto más insignificante, perdió de una vez, si es verdad lo que dice, su felicidad, su honor, su vida, su único amigo, su hijo, su fortuna, su porvenir, su razón. Y René continuó su camino con el dedo en los labios.