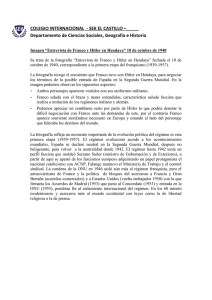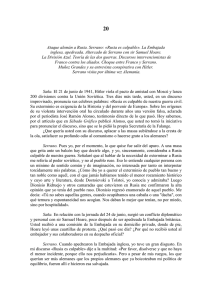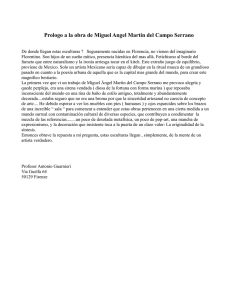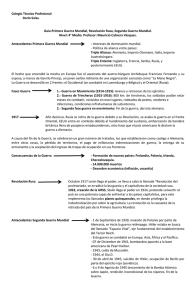rusia es culpable - Foro Fundación Serrano Suñer
Anuncio

«RUSIA ES CULPABLE» La invasión de la Unión Soviética por la Wehrmacht significo, para España, que Franco y Serrano habían resistido bien el largo asalto de Hitler en su pugna para arrastrarnos a la guerra. El 15 de junio –una semana antes de la invasión de Rusia por los alemanes- se reunieron, en Venecia, Ciano y Ribbentrop. El ministro italiano comunicó al alemán que había recibido una respuesta negativa de Serrano a la carta que le había enviado pidiendo que España diera su adhesión al Pacto Tripartito, o sea su entrada en el Eje. Ribbentrop se mostró escéptico sobre las intenciones españolas de ponerse abiertamente al lado del Eje y expresó que de momento convenía dejar a Madrid en libertad de acción hasta que la situación de Europa lo aconsejara. (Debe puntualizarse que el ministro alemán escondió a su colega italiano que el Führer había decidido la entrada en la guerra contra la Unión Soviética para dentro de una semana; se limitó a manifestarle que las relaciones entre Berlín y Moscú andaban mal.) La explicación de Ribbentrop sobre España se ajustaba a la decisión de Hitler de postergar la toma de Gibraltar y el cierre del Estrecho hasta el fin de la próxima campaña contra Rusia. Roma fue informada del comienzo de la campaña de Rusia cuando las tropas alemanas habían franqueado la frontera soviética, el día 22 de junio a las tres de la madrugada. Mussolini se hallaba en un balneario del Adriático y el embajador soviético se encontraba ausente de la capital y no fue fácil dar con él para que Ciano le entregara la declaración de guerra de Italia a la Unión Soviética. Hitler se justificó de su silencio, ante el Duce, en una extensa carta fechada el 21 de junio. En este escrito contaba el alemán a su colega italiano que «acababa de tomar la decisión más grave de su vida» y que tal decisión la había tomado «esta tarde, a las 7 horas». Para él Inglaterra había perdido la guerra, porque si Londres no aceptó la paz que él ofreció en julio de 1940, después de la derrota de Francia, se debía a la creencia de Churchill de que Stalin atacaría al Reich hitleriano cuando se hubiera debilitado su potencia al prolongarse el conflicto bélico. Esto no sucedería porque la victoria de la Wehrmacht estaba bien asegurada; además, confiaba encontrar en Ucrania «una base común de aprovisionamientos capaz de procurarnos lo que podamos necesitar en el futuro». Dos puntos de dicha carta se deben subrayar: «España tiene miedo y, lo creo, no tomará una parte activa en la guerra hasta que ésta sea ganada» y «Es indiferente si América entra en la guerra o no, puesto que ella ya ayuda a nuestra enemiga, con todas las fuerzas que posee». La reacción de Gran Bretaña no tardó en producirse: la misma noche del domingo, día 22, Churchill declaró por la radio la solidaridad sin reservas con la Unión Soviética. Pasó a la historia su famosa frase: «Si Hitler invade el Infierno yo haré, por lo menos, una referencia favorable al Diablo en la Cámara de los Comunes.» El presidente Roosevelt, por su parte, extremaba su política antihitleriana, al convertir a los Estados Unidos en el «Arsenal de las democracias»; ahora se buscaría en Washington una fórmula para suministrar a Rusia el material de guerra que necesitaría, pues la Unión Soviética no era una democracia y Roosevelt precisaba una nueva ley para prestar ayuda a los comunistas rusos. ¿Cuándo decidió Hitler atacar a Rusia para llevar a la practica la doctrina que había expuesto en su libro Mein Kampft? Goering declaró, en el curso del proceso de Nuremberg, que Hitler tomó la decisión final de invadir Rusia durante las conversaciones que en noviembre de 1940 celebró en Berlín con Molotov. En aquella ocasión comprendió bien que Stalin no renunciaba a la Europa occidental para dedicarse, de acuerdo con las sugerencias del Führer, a la expansión soviética hacia el Oriente y a la conquista de la India. Su viejo sueño de resolver el problema del Lebenraum (zona para vivir) ocupó buena parte de la mente de Hitler al triunfar fácilmente sobre Francia, en junio de 1940, según los testimonios de Jodl y otros generales que hemos recogido anteriormente. Heinz Guderian, el organizador de las divisiones acorazadas que eran la base de la Blitzkrieg (guerra relámpago), al enterarse de que Hitler había firmado la orden de operaciones, el 18 de diciembre de 1940, número 21, que se denominaba Fall Barbarossa (Caso Barbarosa), no comprendió cómo Hitler podía lanzar a la Wehrmacht a una guerra en dos frentes dispares, antes de acabar el conflicto con Inglaterra. Se pronunció en contra, pero tuvo que acatar el criterio del Estado Mayor, según el cual se estimaba que en una campaña de 8 a 10 semanas se lograría vencer al Ejército rojo. Otras tres de las primeras figuras en el generalato alemán se permitieron preguntar a Hitler: «¿Sabe bien lo que será una campaña contra Rusia?» El mariscal Von Brauchitsch, comandante en jefe, el general Halder, jefe del Estado Mayor, y el mariscal Von Rundstedt, considerado como uno de los mejores jefes de Cuerpo de Ejército, explicaron al Führer que ellos habían luchado en Rusia en la guerra de 19141918, y sabían perfectamente las dificultades que surgían cuando la naturaleza abría sus puertas a las inclemencias del tiempo. Pero Hitler no modificó sus planes; estaba seguro de vencer al Ejército rojo en el plaza de dos o tres meses. Se le puntualizó que si los rusos se retiraban esperando la llegada del invierno, los soldados alemanes tendrían pocas posibilidades de vencer, a menos que estallara una revolución que acabara con el régimen soviético. Pero el Führer no abandonaba su idea fija de considerar a los rusos como unos seres humanos inferiores (Untermenschen) y de acuerdo con la teoría del Herrenvolk (Pueblo de señores) la ley de la naturaleza imponía que los eslavos se convirtieran en esclavos de los arios. Hoy se puede decir, a base de documentación histórica, que la mayoría de los expertos británicos y norteamericanos se mostraron, en las primeras semanas de la marcha veloz de las divisiones alemanas en territorio ruso, inclinados a esperar una victoria de la Wehrmacht en un plaza relativamente corto; fue menester que apareciera el General Invierno, para que los estrategas aliados modificaran su criterio. La invasión de Rusia por el Reich hitleriano estremeció al pueblo español como si se tratara de una cuestión que le interesara directamente; el país estaba dividido en dos bandos vencedores y vencidos- y poco se había hecho para borrar las huellas de la guerra civil, terminada solamente hacia 26 meses. La prensa falangista recibió la guerra contra Rusia atribuyendo a la Alemania de Hitler el rol de redentora de Europa. El martes, día 24 de junio, fue Madrid escenario de una manifestación espontánea que bien puede adjetivarse de «delirante». La muchedumbre fue concentrándose ante la Secretaría General, en Alcalá, 44; unos manifestantes venían por un lado, desde la Puerta del Sol, y del otro, por la Gran Vía. En la Secretaría General se encontraban dos ministros: Miguel Primo de Rivera y Arrese. Como la manifestación había surgido espontáneamente, aquellos dos jerarcas, privados de recursos oratorios, pues acostumbraban siempre a leer lo que habían preparado previamente para el acto en que participarían, no supieron que hacer ni que decir. Entonces, la solución que encontraron fue llamar a Asuntos Exteriores para que Serrano Suñer se trasladara inmediatamente a la Secretaria General con el objeto de que dirigiera la palabra a la muchedumbre. Serrano tuvo que interrumpir la conversación con un embajador que estaba en su despacho oficial y marchar rápidamente a Alcalá, 44. Se asomó al bacón y sin la menor preparación lanzó las tres palabras, que sonaron como una sentencia y que no han sido olvidadas: «Rusia es culpable.» La muchedumbre, con sus gritos y aplausos, dio señales de compartir esta sentencia. Las vehementes palabras de Serrano dieron motivo para que se formaran diversos grupos de los manifestantes que, al grito de «¡Gibraltar para España!», se encaminaron hacia la embajada británica. El edificio fue apedreado y no ocurrieron mayores males porque el mismo Serrano pidió al ministro de la Gobernación, su poco amigo Galarza, las fuerzas necesarias para detener la agresión. La intervención de la policía sirvió para que en relación con este episodio se dijera que Serrano se había dirigido telefónicamente al embajador Hoare para pedirle si deseaba el envío de guardias para la protección de su edificio; al diplomático se le atribuyó la siguiente respuesta: «No me mande mas policías; mándeme menos falangistas.» La verdad de lo que pasó fue otra: serían las tres de la tarde cuando llamaron de la embajada británica al Ministerio para decir que Hoare quería ser recibido en seguida. Serrano fijó para las cinco la solicitada entrevista. Puntualmente, a las cinco, hizo acto de presencia en el domicilio del ministro el embajador británico, acompañado por sus tres agregados militares que vestían de uniforme y llevaban armas. Hoare pasó a leer un escrito de protesta y su actitud de enojo no tuvo razón de ser cuando Serrano se apresuró a presentarle disculpas por el apedreo del edificio de la embajada, acto que él condenaba enérgicamente y se ponía «a disposición del gobierno de su Majestad Británica para todas las reparaciones que le son debidas». La cortesía con que fue tratado dejó a Hoare sin poder representar el papel de defensor de su país, que había pensado jugar; de todas maneras terminó Hoare diciendo: «Esto sólo ocurre en un país de salvajes.» Entonces Serrano le señaló la puerta de su piso y el embajador y sus tres agregados militares se marcharon. Pese al dramático relato que Hoare dejó escrito, pudo seguir practicando la línea política que le fijó Churchill cuando partió para Madrid: evitar todo enfrentamiento que pudiera provocar la temida conquista de Gibraltar por los españoles apoyados con la tan prometida ayuda de los alemanes. La cuestión de cuál tenía que ser la posición de España ante la guerra de Alemania con Rusia fue debatida en Consejo de ministros. La pretensión de Ribbentrop era que Madrid declarara la guerra a Rusia, con lo cual España pasaba a formar parte de las potencias del Eje con todas sus consecuencias, Para sortear dicho escollo el Consejo de ministros acordó enviar una división formada de voluntarios que lucharía al lado de sus camaradas alemanes contra Rusia. El 28 de junio, y por orden del Estado Mayor Central, se creó la fuerza expedicionaria que sería enviada a Rusia; el general Agustín Muñoz Grandes fue designado jefe de la división, que fue formada por 18 000 hombres. Se la bautizó con el nombre de «División Azul», como fue conocida por todo el mundo, pero en realidad su verdadera nominación administrativa era «División de Voluntarios Españoles»; este cambio se debía a la imposición del ministro del Ejército, general Varela, y también Franco, que decretó que los voluntarios fueran mandados por oficiales profesionales y que la unidad dependiera directamente de su Ministerio. Puede afirmarse así que la «División Azul» nunca dependió militar y políticamente de Serrano Suñer, ni del secretario general del Movimiento, Arrese; fue Varela, como ministro del Ejército, quien mandaba esta unidad. En un punto hubo finalmente acuerdo: se fijó que el objetivo de los voluntarios que iban a Rusia lo hacían para participar en la lucha contra el comunismo. Sin embargo, resultó que fue tan resonante su grito «¡Rusia es culpable!», que la gente atribuyó a Serrano todo lo que se relacionaba con la «División Azul». Pero entre el orador de Alcalá, 44 y el hombre que se sentaba en la mesa ministerial de Asuntos Exteriores existía una notable diferencia. El diplomático tenía que ajustarse a la realidad y no podía lanzar gritos demagógicos. Fue así que Serrano estableció la tesis de que existían dos guerras: una era la que sostenían Inglaterra y Alemania, y la otra era la iniciada por el Reich contra la Unión Soviética. En la primera, España mantenía una actitud de no-beligerancia, pues necesitaba importar alimentos y primeras materias que únicamente entraban en los puertos peninsulares mediante licencias (navycerts) británicas. En la segunda, es decir la que se libraba en Rusia, carecía Madrid de intereses económicos y la «División Azul» jugaba un papel simbólico con el propósito de contentar algo al Führer, luego de las negativas que se le dio a sus repetidas demandas de dejar paso libre a las divisiones de la Wehrmacht que conquistarían Gibraltar y cerrarían el Estrecho. Este juego era difícil de practicar, pues Berlín continuaba con sus divisiones en los Pirineos, mientras Londres manejaba la concesión de sus navycerts, o sea, la llegada de alimentos de ultramar, según los pasos que daba Madrid. Desde la crisis de mayo se veía pocas veces a Serrano por El Pardo; había roto la costumbre, habitual en él, de visitar con frecuencia a sus cuñados. Era la táctica que empleaba para expresar claramente el disgusto que le había acarreado la crisis de mayo, con gran merma de sus poderes políticos. Por entonces, Franco había montado su equipo de colaboradores para probar que no necesitaba, como antes, la colaboración de Serrano en asuntos civiles; además, tenía deseos de probar que solo sabía moverse bien y no necesitaba escuchar críticas de aquél. Pero Serrano manejaba la cartera de Asuntos Exteriores y la guerra había entrado en una nueva y difícil etapa con el conflicto germanosoviético. Creyó que era prudente recordar a Franco que continuaba estando a sus órdenes si precisaba material para preparar el discurso que debía pronunciar el 17 de julio. Figuraba ahora el importante hecho de la «División Azul», que se preparaba para luchar contra Rusia, que acababa de convertirse en aliada de Gran Bretaña. Franco agradeció el ofrecimiento de su cuñado y le expresó: «Lo tengo todo dispuesto y en esta ocasión no necesito tu colaboración.» El 17 de julio, por la tarde, revestía el salón de actos donde se reunía el Consejo Nacional de FET un aspecto de grandes solemnidades. El antiguo edificio del Senado, donde se celebraba el acto, estaba engalanado con tapices y una compañía militar rendía honores a las autoridades. Los personajes con uniforme militar o falangista sobresalían entre los pocos que vestían de civil. Todo indicaba que se daba gran solemnidad al acto. Un sillón colocado en lugar destacado estaba reservado al Caudillo; a la derecha del mismo tomó asiento el presidente de la Junta Política, Serrano Suñer, y a la izquierda se sentó el secretario general de FET, Arrese. Entre los asistentes habituales existía una mayor expectación porque se aguardaba conocer lo que diría Franco, casi un mes después de la invasión de Rusia por los alemanes y la formación de la División Azul. Nada nuevo declaró sobre política interior, sino una referencia al «burgués frívolo, al traficante codicioso o el aristócrata extranjerizado», y una seria advertencia: «Nadie intente dificultar nuestra marcha porque será arrollado.» La parte importante del discurso fue dedicada a la política exterior. Naturalmente, la Unión Soviética y Stalin fueron los blancos de sus tiros: «La terrible pesadilla de nuestra generación, la destrucción del comunismo, es ya de todo punto inevitable» y «¡Stalin, el criminal dictador rojo, es ya aliado de las democracias!». Sorprendió que en su ataque verbal a los soviéticos mezclara a Inglaterra y a los Estados Unidos, pues al formarse la División Azul se puso particular empeño en puntualizar que su misión era formar parte de la Cruzada antibolchevique, partiendo del supuesto que dependía de Londres la concesión de los navycerts imprescindibles para que llegaran a los puertos españoles los alimentos, petróleo y primeras materias que tanto necesitaba el país para que no se hundiera totalmente su economía. Duro se mostró para los anglonorteamericanos: «A las naciones, como a los individuos, el oro acaba envileciéndoles. Elocuente es el cambio de cincuenta destructores viejos por diversos jirones de su imperio.» (Se trataba de la cesión por Gran Bretaña de bases aéreas y navales a los Estados Unidos.) Puso especial empeño para convencer a los norteamericanos que era inútil cualquier intervención suya en Europa: «Nadie más autorizado que nosotros para decirles (a los norteamericanos) que Europa nada ambiciona de América. La lucha entre los dos continentes es cosa imposible. Ni el continente americano puede soñar con intervenciones en Europa sin sujetarse a una catástrofe, ni decir, sin detrimento de la verdad, que pueden las costas americanas peligrar por ataques de las potencias europeas.» Luego de dictaminar que «Se ha planteado mal la guerra y los aliados la han perdido», expuso su fe en las armas alemanas: «En estos momentos en que las armas alemanas dirigen la batalla que Europa y el Cristianismo desde hace tantos años anhelaban, y en la que la sangre de nuestra juventud va a unirse a la de nuestros camaradas del Eje, como expresión viva de solidaridad, renovemos nuestra fe en los destinos de nuestra Patria, que han de velar estrechamente unidos nuestros Ejércitos y la Falange.» Al terminar su discurso, que fue calurosamente aplaudido en varios pasajes, se desbordó el entusiasmo de los asistentes. Muchos se apresuraron a llegar hasta la presidencia para felicitar al Caudillo y dar su aprobación a todo lo que había manifestado. Pocas excepciones hubo en esta explosión de entusiasmo; en la tribuna de los diplomáticos se observó la cara larga que pusieron el embajador norteamericano y el encargado de negocios británico, que se retiraron, cosa que era de esperar. Lo inesperado fue observar el comportamiento de Serrano, mientras Franco leía su discurso, hecho notado por muchos, que interpretaron que las relaciones entre los dos cuñados seguían tirantes. El mismo Franco se dio cuenta de la frialdad demostrada por Serrano y cuando terminó de estrechar las manos de sus incondicionales pidió a su ministro de Asuntos Exteriores que le acompañara a un despacho pues tenía urgencia de charlar con él. Al quedar solos los dos, Franco reprochó a Serrano el comportamiento que había mantenido mientras él hablaba y le instó a que le dijera qué clase de reparos ponía a sus manifestaciones. La respuesta fue contundente: «Según mi manera de pensar, las graves declaraciones que acabas de formular no son las que debe hacer un jefe de Estado. No creo que fuera necesario hacerlas, pero suponiendo que fuera menester decirlas, tenían que ser pronunciadas, a causa precisamente de su gravedad, por un ministro –fuera yo u otro-, porque podía ser desaprobado y destituido, cosa que no es posible cuando se trata de un jefe de Estado.» Este papel de moderador que adoptaba una vez más Serrano disgustó a Franco, pues resultaba ser una nota amarga en medio de los bravos y bien, bien, que todavía resonaban en sus oídos. Por otra parte, Serrano no se calló su opinión crítica al hablar con el embajador alemán Stohrer: entendía que sus enérgicas manifestaciones eran desacertadas, porque abrirían los ojos a los ingleses y norteamericanos sobre la verdadera actitud de España, pues antes en Londres y en Washington creían que solo el ministro de Asuntos Exteriores era quien empujaba a la guerra, mientras que «el sabio y concienzudo Caudillo» no estaba dispuesto a salirse de la neutralidad, con la consecuencia de que los aliados pondrían en marcha sus planes para la invasión de Canarias, las Azores y el norte de África. Stohrer, después de escuchar las críticas formuladas por el ministro español, llegó a una conclusión: incremento de las discrepancias entre Serrano y Franco. Stohrer se había apresurado a resumir el discurso de Franco como «la declaración más categórica hecha hasta la fecha de su actitud favorable a las potencias del Eje, de oposición al comunismo y a la democracia y de su confianza en nuestra victoria». (Mensaje enviado de Madrid a Berlín el 20 de julio de 1941.) A Hitler le gustó el análisis que hizo su embajador y, en una carta que el 20 escribió a Mussolini, señaló: «Me parece que por fin ha comprendido (Franco) que no sólo se juega en la guerra la libertad de Italia y Alemania, sino el futuro de Europa toda. Sinceramente me alegraría que al final se decidiera a colaborar con nosotros sin cortapisa alguna.» La prensa inglesa y norteamericana empleó sus más fuertes adjetivos en respuesta a los ataques verbales de Franco. Sin embargo, tanto en Londres como en Washington no tomaron medidas de represalia los gobiernos respectivos. Eden, en los Comunes, se limitó a declarar que Franco daba pruebas de poca buena voluntad en procurar unas mejores relaciones económicas y, si era así, «el gobierno de Su Majestad no podrá continuar con su plan, y su política futura dependerá de las acciones y actitud del gobierno español». El subsecretario norteamericano de Estado, Sumner Welles, al ser preguntado en su conferencia de prensa, cuál era su reacción a las palabras del Caudillo, se limitó a leer y afirmar que tal era su opinión, un durísimo editorial aparecido en el Washington Post que concluía así: «Que Franco no pasa de ser un dócil instrumento del Führer es cosa bien sabida por todos los americanos del Norte y del Sur.» Demetrio Carceller, ministro de Industria y Comercio, se encargó de justificar las palabras de Franco: el encargado de negocios estadounidense en Madrid, W. L. Beaulac, comunicó al departamento de Estado la conversación que había celebrado con el jerarca español. Para Carceller que menos podía hacer Madrid que «aparentar que cooperaba con Alemania, negando de hecho la cooperación efectiva, pues si Franco hubiese actuado de otra manera, se habría equivocado totalmente». Para Carceller, el discurso de Franco era simplemente «un gesto para satisfacer al Eje». . Londres y Washington no modificaron su línea política respecto a Madrid; el embajador inglés y su colega norteamericano protestaron verbalmente, pero permanecieron fieles al objetivo que se les había fijado: no derrocar a Franco mientras permaneciera apartado de la guerra. Las aguas se calmaron, pero la fama de «sabio y prudente» de que gozaba el Caudillo recibió un duro golpe. Ricardo de la Cierva, Javier Tusell y el norteamericano Raymond Proctor, que no se pueden presentar como antifranquistas, en libros recientes han calificado las palabras de Franco como faltas de habilidad y prudencia. Por otra parte, resulta que el texto de este discurso del 17 de julio de 1941 no ha sido reproducido en ninguno de los múltiples libros que recogen las declaraciones del Caudillo; así ocurre que mientras el «Rusia es culpable», de Serrano, se ha perpetuado, en cambio no son muchos los que recuerdan que Franco afirmó que «Se ha planteado mal la guerra y los aliados la han perdido». Todo es cuestión de un manejo especial de los medios de propaganda, cuando estos actúan sometidos a una censura política. En el caso de Serrano debe añadirse que en su mentado discurso de la calle Alcalá, 44, no se encuentra una sola palabra relacionada con Gran Bretaña o los Estados Unidos. Y se comprende, porque desde que en marzo el presidente Roosevelt había anunciado que su país se transformaba en «Arsenal de las Democracias», iban pasando por las manos tanto de Franco como de Serrano informes que señalaban que no se cumpliría el pronóstico de Goering («Los Estados Unidos sólo saben fabricar hojas de afeitar») y, en cambio, su industria se transformaba para producir los tanques, aviones, naves y toda clase de armas que necesitarían las tres mayores potencias mundiales unidas para vencer a los países del Eje. Para moverse en la difícil palestra internacional con el objetivo de preservar al pueblo español de la gran catástrofe que era la segunda guerra mundial, era menester moverse con extraordinaria habilidad y enorme prudencia. El discurso del 17 de julio se había apartado radicalmente de estas virtudes.