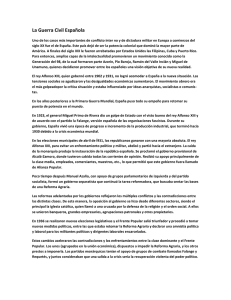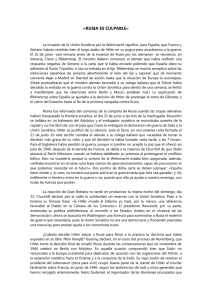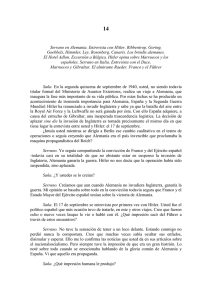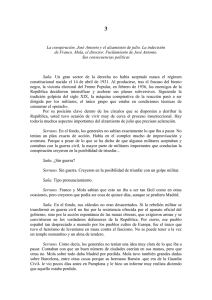Ataque alemán a Rusia. Serrano: «Rusia es culpable». La
Anuncio

20 Ataque alemán a Rusia. Serrano: «Rusia es culpable». La Embajada inglesa, apedreada. Altercado de Serrano con sir Samuel Hoare. La División Azul. Teoría de las dos guerras. Discursos intervencionistas de Franco contra los aliados. Choque entre Franco y Serrano. Muñoz Grandes y su entrevista conspirativa con Hitler. Serrano visita por última vez Alemania. Saña. El 21 de junio de 1941, Hitler viola el pacto de amistad con Moscú y lanza 200 divisiones contra la Unión Soviética. Tres días más tarde, usted, en un discurso improvisado, pronuncia sus celebres palabras: «Rusia es culpable de nuestra guerra civil. Su exterminio es exigencia de la Historia y del porvenir de Europa». Sobre los orígenes de su violenta intervención oral ha circulado durante años una versión falsa, aclarada por el periodista José Ramón Alonso, testimonio directo de lo que pasó. Hoy sabemos, por el artículo que en Sábado Gráfico publicó Alonso, que usted no tomó la iniciativa para pronunciar el discurso, sino que se lo pidió la propia Secretaria de la Falange. ¿Que quería usted con su discurso, aplacar a las masas subiéndose a la cresta de la ola, satisfacer su profundo odio al comunismo o hacerse grato a los alemanes? Serrano. Pues yo, por el momento, lo que quise fue salir del apuro. A una masa que grita ante un balcón hay que decirle algo, y yo, sinceramente, consideraba a Rusia culpable de nuestra guerra. Señalaré que al hablar de la necesidad de exterminar a Rusia me refería al poder soviético, y no al pueblo ruso. Eso lo entiende cualquier persona con un mínimo de sentido común y de imaginación, no interesada por tanto en interpretar torcidamente mis palabras. ¿Cómo iba yo a querer el exterminio de pueblo tan bueno y tan noble como aquél, con el que jamás habíamos tenido el menor rozamiento histórico y cuyo arte y literatura, desde Dostoievski a Tolstoi, yo conocía y admiraba? Luego Dionisio Ridruejo y otros camaradas que estuvieron en Rusia me confirmaron la alta opinión que yo tenía del pueblo ruso. Dionisio regresó enamorado de aquel pueblo. Me decía: «Tú no sabes aquellas gentes, cuando ocupábamos una cabaña o una "dacha", con qué ternura y espontaneidad nos acogían. Nos daban lo mejor que tenían, no por miedo, sino por hospitalidad». Saña. En relación con la jornada del 24 de junio, surgió un conflicto diplomático y personal con sir Samuel Hoare, poco después de ser apedreada la Embajada británica. Usted recibió a una comisión de la Embajada en su domicilio privado, donde de pie, Hoare leyó unas cuartillas de protesta. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué no recibió usted al embajador y sus colaboradores en su despacho oficial? Serrano. Cuando apedrearon la Embajada inglesa, yo tuve un gran disgusto. En mi discurso «Rusia es culpable» dije a la multitud: «Por favor, disolverse y que no haya el menor incidente, porque ello nos perjudicaría». Pero a pesar de mis ruegos, los que querían ser más alemanes que los propios alemanes que ya boicoteaban mi política de equilibrio, fueron allí e hicieron esa salvajada. Después del discurso me vuelvo corriendo al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde me esperaba todavía un embajador o un encargado de negocios. Y mientras tanto, aquéllos organizan la agresión contra la Embajada inglesa. Inmediatamente se me avisa. Entonces llamo a Gobernación y les digo: «Manden ustedes toda la fuerza necesaria para parar esa barbaridad». Y es cuando Hoare cuenta que yo le llamé para preguntarle si quería más guardias y él inventó a posteriori la frase que tanto ha circulado: «No, no me mande más guardias, mándeme menos estudiantes». Ese mismo día, estando yo en el Ministerio -serían ya las tres de la tarde-, el barón de las Torres me dice: «El embajador ingles llama que quiere ser recibido en seguida por el señor ministro». Le dije: «Mire usted, Luis, yo me voy ahora a casa a almorzar y al mismo tiempo me entero un poquito más de lo que ha pasado allí, y dígale que tendré mucho gusto en recibirle a las cinco en mi casa». Yo vivía entonces muy cerca de la Embajada inglesa. Y efectivamente, a las cinco se presenta Hoare con los tres agregados militares de gran uniforme y con armas. Tenía la cara encendida de ira. Yo vivía en un piso muy corriente, y les recibí en el saloncito. Les invito a sentarse y se niegan, quedándose todos de pie y cuadrados. El barón de las Torres estaba a mi lado, y Prieto el secretario en la habitación contigua; en la puerta de la calle había un guardia civil y un policía. Hoare me lee una protesta muy larga, y cuando termina le digo en términos humildes: «Señor embajador, estoy seguro que no me va a creer, pero yo, por motivos distintos a los de su indignación, la comparto sinceramente. Porque aparte de la barbaridad que un atropello semejante significa siempre, es un acto que perjudica mi difícil política de relación con ustedes y los alemanes. De manera que tanto por la barbaridad del acto como por este motivo político, yo estoy tan disgustado como usted. Por consiguiente quiero decirle que condeno y repruebo enérgicamente lo que se ha hecho con la Embajada inglesa, y me pongo a disposición del gobierno de Su Majestad Británica para todas las reparaciones que le son debidas». Como luego me diría el barón de las Torres, con mi reacción serena le chafé el espectáculo que tenía reparado, porque él venia creyendo que yo me iba a subir a la parra también, y entonces se iba a lucir diciéndome todo lo que hubiera querido. Descompuesto, Hoare exclamó: «¡País de salvajes!». Entonces yo sin decir nada les señalé la puerta con un ademán. Luego Hoare ha contado que yo tenía unos pistoleros. ¡Vaya pistoleros! El pobre Prieto, que era registrador de la propiedad, y el barón de las Torres, de manera que en último termino estábamos allí tres contra cuatro, nosotros sin armas y ellos armados. Saña. Si no estoy mal informado, la idea de la División Azul partió de Dionisio Ridruejo. ¿Qué se proponían ustedes con el envío a Rusia de ese cuerpo expedicionario? ¿Era el pago a la Legión Cóndor o una concesión mínima a Alemania sin quemarse demasiado los dedos? Serrano. Las reflexiones de usted me sirven de respuesta. Eso es lo que yo tendría que contestar. Le puntualicé simplemente que la idea no nació sólo en la cabeza de Dionisio Ridruejo -aunque él estaba muy entusiasmado-, sino de todos los falangistas más exaltados, y además, un poco en la cabeza de gentes que quizá debido a la falta de información teníamos una imagen poco clara de la situación en Rusia, porque creíamos que aquello iba a ser un paseo militar, creíamos que la Falange iba a desfilar por Moscú dentro de pocos días. Efectivamente, con la División Azul queríamos cumplir un poco con Alemania sin provocar a los aliados, inventamos la teoría de las dos guerras. Había una guerra contra el comunismo, que habíamos sostenido ya en España; nosotros éramos consecuentes y participábamos en ella, pero no en la guerra Efe contra las potencias occidentales, para la que no teníamos ningún motivo. Para afirmar más esa idea de que era una presencia popular contra el comunismo, nosotros hablábamos muy orgullosamente de una división española de voluntarios, de la División Azul. A este respecto tuve una discusión enconada con el ministro de la Guerra, que dijo: «¿Qué es esto? Irá una división del Ejército español». Le contesté: «No señor, no irá una división de Ejército español, porque no es el Estado español el que está en guerra». Fue una discusión dura. En Varela había el orgullo natural del militar y también la enemistad a la Falange. Saña. ¿Qué pensaba Franco sobre este punto? Serrano. Franco comprendió mi punto de vista y se sumo a este criterio de que fuera una división de voluntarios, pero con mandos militares. Saña. Los días y semanas que siguieron al ataque alemán a Rusia reverdecen en España las declaraciones agresivas y belicistas. Aparte de su arenga del 24 de junio, Franco pronuncia el 17 de julio un discurso violentísimo contra Inglaterra y los Estados Unidos. Me limito a citar los siguientes párrafos del discurso de Franco, que hablan por sí mismo: «En estos momentos en que las armas alemanas dirigen la batalla que Europa y el cristianismo desde tanto tiempo anhelaban…1a sangre de nuestra juventud va a unirse a la de nuestros camaradas del Eje». Fue un discurso de claro matiz intervencionista. Pero ustedes sabían perfectamente que dependían de la buena voluntad de Inglaterra y los Estados Unidos para el pueblo español no se muriera de hambre. ¿No temían ustedes las consecuencias de su osadía verbal? Serrano. Ese discurso que Franco pronunció el 17 de julio fue obra personal suya. Mis relaciones con Franco estaban entonces enfriadas. Ya había ocurrido lo de mi intento de dimisión y lo de la consulta a «persona docta». Yo no iba a El Pardo más que por lo estrictamente indispensable. Llega julio, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, y yo me pregunto: ¿qué estará haciendo ese hombre? Tendrá que preparar su discurso. Yo confieso que por un lado pensaba: que se arregle, yo no voy a ayudarle. Creo que era humano. Pero a la vez también pensaba si no era mi deber ayudarle. Total, que en la antevíspera, el 15 de julio, preocupado, me presento en El Pardo y le digo: «Bueno, supongo que estarás con lo del 18. Si me necesitas, aquí estoy». «No, no, no te necesito», me respondió satisfecho. Y nos despedimos. Llega el 17 y nos vamos al edificio del Senado, que era la sede del Consejo Nacional de la Falange y donde yo tenía mi despacho. Franco presidía, yo estaba a su derecha. Empieza a leer sus cuartillas. Cada vez era una afirmación más severa que la anterior. Yo estaba alarmado. Mientras hablaba Franco, los embajadores de Inglaterra y los Estados Unidos que estaban en la tribuna diplomática, se marchan en señal de protesta. Y ahora vea usted, señor Saña, lo irreflexiva que es la gente de este país, pues al terminar Franco ese discurso tan comprometido, empieza el desfile de la grey. Uno por uno van llegando a la Presidencia para felicitarle: «Bravo, qué valiente ha estado Su Excelencia, muy bien, muy bien». Y uno de los más caracterizados fue un ex-ministro, tenido luego como anglófilo; le dijo: «Bravo, mi general, que valiente ha estado». Yo siempre he creído que en posiciones de deber y responsabilidad no me tenía que tragar lo que era equivocado o peligroso. Y en aquel momento, dirigiéndome a algunos de mis colaboradores en voz lo suficientemente alta para que se me oyera, exclamé: «¿Es que estamos aquí en una corrida de toros?». Al día siguiente, recuerdo que Manuel Halcón, que había estado en el acto, me dijo: «Mira, a mí, más que el discurso poco prudente que estábamos oyendo, a mí me llamaba la atención la cara que ibas poniendo, como se te iba alargando». Termina el acto y Franco, muy contrariado por mi actitud, me dijo: «Vamos a tu despacho». Y antes de recorrer los cincuenta metros que teníamos que andar para llegar a él, me dice: «Ya ves qué éxito he tenido. Todo el mundo aplaudiendo entusiasmado y tú no solamente no has aplaudido ni una sola vez, sino que has dicho esa frase molesta». Le contesté: «Pues yo debo decirte que no sólo no he aplaudido, sino que por lealtad a ti como consejero he sentido mucho no poder interrumpirte, no poder cortar tu discurso. He sentido muchísimo no poder hacer eso». «¿Pero qué estas diciendo?», exclamó. «Pues mira –añadí-, tú has dicho cosas muy graves, que el jefe de Estado, a mi juicio, en último término por estilo, no puede decir nunca. Y no es que yo no crea, como tú crees, que Alemania gane la guerra, pero el jefe del Estado ha de estar cubierto siempre ante todas 1as eventualidades que contra lo previsto puedan presentarse. Si por alguna razón, que a mí no se me alcanza, era necesario que alguien pronunciara ese discurso tan agresivo, pues lo pronuncio yo u otra persona por si acaso un día hubiera que tragárselo». Él exclamó: «¿Cómo puedes decir eso?». Yo repuse: «Ya sé que no llegará ese día, pero el jefe ha de tener cubiertos todos los flancos, y si llegara el día, serías tú entonces el que tendría que tragárselo. En cambio, si lo hubiéramos pronunciado -por entenderlo tú necesario- yo u otro, nos los tragábamos nosotros, nos sustituías y la situación era menos delicada». Y mire usted, llegó el día, y no cabe duda que él y España se lo tuvieron que tragar. Yo también pronuncié discursos agresivos; me limité a hablar de la grandeza de Alemania, del nuevo orden europeo, del egoísmo ingles, de Gibraltar, pero nunca de unir nuestra sangre... Saña. En ese discurso Franco prácticamente declara la guerra a los aliados, aparte de su metedura de pata al enjuiciar la situación de la guerra y sus temerarias profecías sobre su desenlace. Serrano. Lo triste, lo indignante, es que luego se cometiera la felonía de dejar correr la especie de que yo era el intervencionista, de que yo quería la guerra, etcétera, etcétera, en vez de que se llamara a los falangistas y periodistas que afirmaban eso y se les dijera: «De eso no hablen más, porque Serrano, con gran prudencia, con gran cautela y con gran habilidad, colaboró con Franco en el propósito de éste de no meter a España en la guerra. Porque Serrano fue el dialéctico en la política internaciona1 de Franco, en horas difíciles y peligrosas, el que luchó entre bastidores, el que tuvo tantos encuentros, cargados de problemas y aun de riesgos, con los mandos del Eje». A estas alturas, como usted comprenderá, a mi edad los rencores ya no cuentan para mí ni mínimamente, pero enjuiciando las cosas fríamente, aquello fue, repito, una gran felonía que se cometió conmigo. Saña. Para mandar la División Azul se nombró al general Muñoz Grandes, por el que usted, desde los tiempos de su cautiverio en Madrid, no sintió nunca grandes simpatías, aunque en este caso, como ya me explicó en otra ocasión, apoyó su candidatura. El general era un militar con altas ambiciones políticas -o con bajas, según se mire- y en su fuero interno especulaba con la idea de sustituir a Franco aliándose con los nazis. Los documentos oficiales alemanes -tengo las actas ante mis ojos- demuestran sin un asomo de duda que en la entrevista celebrada por el general con Hitler en diciembre de 1942, Muñoz Grandes se comprometió a servir los intereses alemanes y a convertirse en un instrumento de éstos. A su regreso a Madrid, el 17 de diciembre, Franco le aisló de toda función durante algún tiempo. Usted ya no estaba entonces en el gobierno, pero se enteraría sin duda de la caída en desgracia del ambicioso general. Serrano. Conozco efectivamente estos documentos, por fotocopias que me entregó Garriga, que confirman lo que usted dice. Muñoz Grandes se puso a las órdenes de Hitler. Y sus ayudantes, que eran muy indiscretos, decían allí en Berlín: «Cuando lleguemos a España lo arrasaremos todo, pondremos fin a esta política indecisa». Sobre esto tengo noticias muy concretas. Muñoz Grandes vino dispuesto a ver si reemplazaba a Franco, pero comprendió que era imposible. Era muy cuco, como prueba su historia, había sido jefe de los guardias de asalto con la República; y luego en la cárcel charlaba mucho con los milicianos. Saña. Potencialmente, ¿fue un traidor a la patria? Serrano. Yo no digo eso y lo rechazo. Era un demagogo, iba mal vestido para presumir de demócrata. Saña. Muñoz Grandes se prestó a ser un instrumento de los nazis, pero más tarde Franco lo rehabilitó y se convertiría en el general más popular del régimen. Usted en cambio, con las contradicciones propias de su ideología, defendió sin embargo los intereses de España frente a Hitler y fue condenado al ostracismo y atacado por sus simpatías por el régimen hitleriano. ¿Cómo se explica ese falseamiento de la realidad y esa transmutación de los valores, para hablar como lo hiciera Nietzsche? Serrano. La explicación es que llegó un momento en que se necesitaba un chivo expiatorio, una víctima, y a todos les vino muy bien adjudicarme ese papel, incluso al propio Muñoz Grandes, que cuando vio que no se realizaban sus planes, le convino cederme a mí la fama de germanófilo para disimular la suya propia. En cuanto a mis simpatías por los alemanes, yo fui amigo de ellos en función del interés de mi patria, al menos tal como yo lo entendía. Saña. A finales de 1941 está usted de nuevo en Berlín para asistir a la ratificación del Pacto Anti-Komintern. Su estancia allí dura tres días y será su última visita a Alemania. ¿Qué impresión sacó usted de ese viaje? Serrano. Allí me pidieron otra vez la adhesión al Pacto Tripartito (como es sabido el «Tripartito» era el pacto de la alianza militar, mientras que el «AntiKomintern» es sólo el pacto teórico anticomunista) y dije que no podía, que no tenía poderes. Vi en general la mansedumbre con que estaban allí todos los ministros y jefes de gobierno de los países adheridos al Tripartito. Como otras veces, vi que entre los aliados de Alemania había categorías; el primero era Ciano. Todo lo tenían graduado y medido. El jefe del gobierno húngaro, Ladislao Bardossy, mostró más independencia que los demás; estaba en una actitud menos sumisa. Me hizo el efecto que todos eran gregarios, y que él lo era menos. Era un hombre delgadito, más bien pequeño, muy fino, inteligente. Saña. Lo que no le libró de que en 1946 fuera ejecutado como criminal de guerra. Pocos días después -el 7 de diciembre de 1941- Norteamérica, atacada cobardemente por el Japón en Pearl Harbour, se encuentra en guerra con el Eje. ¿Se dio usted cuenta de la trascendencia que significaba la entrada en la contienda mundial de los Estados Unidos? ¿No sintió correr el miedo por la espina dorsal? Serrano. Tuve una gran preocupación y pensé que aquello era una fuerza tan grande que difícilmente podía ser vencida. Yo siempre temí la entrada en guerra de los Estados Unidos; por eso, en Berchtesgaden le dije a Ribbentrop: «Mire usted, por lo pronto en Norteamérica se ha producido ya un hecho importante, que es la conversión de la industria civil en industria de guerra». No recogió apenas mi observación; es lo que hacían siempre cuando no les interesaba hablar de algún problema. Esto mismo es lo que hizo Hitler cuando en la entrevista de Hendaya con Franco, influido por las reflexiones que poco antes le hiciera el captan de navío Álvaro Espinosa de los Monteros, le dijo que aunque ocupara Ing1aterra, la lucha seguiría en el Canadá y en las Colonias. Entonces Hitler ni siquiera recogió el tema; por eso yo tampoco recogí este extreme al dar cuenta como testigo -hoy el único superviviente- de aquella conferencia.