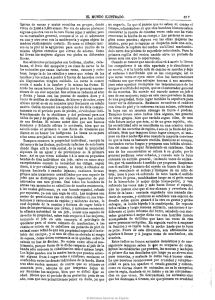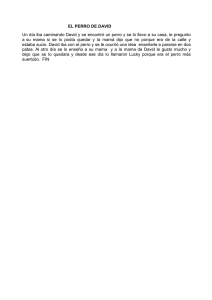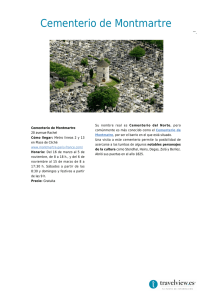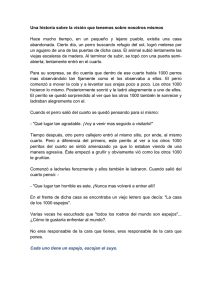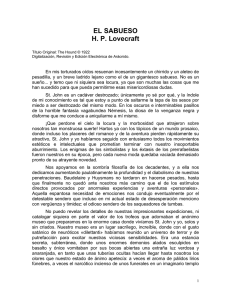Del amor de un animal Francisco Ruiz Fernández
Anuncio

Del amor de un animal Francisco Ruiz Fernández La noche había caído sobre los descuidados senderos de Monte envolviendo a Pedro. Nunca le había gustado recorrer tan tarde aquellos caminos de gravilla faltos de la más mínima iluminación, y para colmo tenía la dinamo de su bici rota. Aun con todo, tarareaba el Be All, End All de Anthrax tratando de hacer más ameno el camino. Repentinamente resonó un aullido. No podía apreciar bien el punto de origen ni la distancia ya que con la suave brisa costera dicen que puede escucharse el tamborileo del motor de un pesquero entrando en el distante puerto como si estuviera a tu lado. Pero sin duda provenía de un perro que gemía lastimero a la luna llena. En Monte, rodeado de granjas antiguas y decrépitas, no era nada extraño oír algo semejante. Y sin embargo un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. Nunca había sido muy impresionable, ni siquiera cuando su abuelo le contaba de crío las historias de fantasmas y brujería acerca de sitios evitados como el Cementerio de los Franceses, pero en aquella noche en concreto bien habría dado el cielo y su alma por estar entre los brazos de María, su novia. Aun el más impertérrito de los mortales no podría dejar de sentir un hormigueo con semejante entorno: el ojo escrutador y sin piedad de la luna llena esquivaba ingrávida delgadas nubes de gasa, mientras alzaba con su luz de velatorio la ominosa presencia de los óseos muros del cementerio de Ciriego, todo él rodeado por un bosquecillo de árboles ancianos. La escena era aun más impresionante en cuanto que sobre todo ello bramaba con su brutal sonido el mar, lanzando sus ejércitos de olas contra los afilados dientes de sierra de la costa. Pero no era eso la causa del escalofrío. El aullido tenía un matiz singular, casi podía palparse el dolor, el agónico sufrimiento de la garganta que lo entonaba. Pedro no había tenido nunca perros y no conocía sus sonidos, pero aquel aullido sólo podía asociarse con el de un perro velando la tumba de su amo, fiel más allá de la muerte. Y el cementerio estaba ahí al lado y en su mente se dibujó la escena: el pobre animal soportando día y noche los maltratos de la intemperie junto a una tumba olvidada por el amor del hombre; famélico, enfermo, vela el túmulo en una espera vana, ansioso del regreso de aquel que le brindó su amor, aquel al que otorgó sus más cariñosas lengüetadas. El amor y el sentido de la fidelidad animales son capaces de trascender la última frontera. —Pobre bicho —dijo para sí mismo Pedro, sintiendo cierto respeto por el can y admirando su capacidad para amar. Otro aullido silenció el canto de los grillos una vez más, y un nuevo escalofrío se apoderó de Pedro. Ahora el origen del sonido era claro: el cementerio. El aullido en esencia era igual al otro, pero en este nuevo gemido había algo diferente, un significado oculto que Pedro no podía reconocer pero que pugnaba por salir de las profundidades de su mente. Guiado por ese presentimiento no pronunciado aceleró el ritmo de pedaleo para apartarse de aquel paraje. 1 —¡Cómo me gustaría estar en casa ya mismo! Esto me da mala espina —se dijo en un susurro. Los muros del cementerio de sucio marfil, alto y culminados en amenazadores dientes de cristal roto, se alejaban a su espalda y con su distanciamiento la calma regresaba al corazón de Pedro. El aullido volvió a resonar en el aire, pero su foco había variado: se estaba acercando a él, como si le persiguiese. —¿Qué coño ocurre aquí? Maldito chucho, espero que no me haya visto —murmuró Pedro entre dientes; estos empezaban a castañetearle incontrolados. —Tiraré por el sendero de La Albericia y me apartaré de ese puto perro —viró, atravesó unos hierbajos y tras un rato de inseguridad encontró el nuevo sendero. Éste ascendía por un suave repecho tras el cual podría contemplar las luces de la adormecida Santa Ana: ¡ya quedaba poco para llegar a casa! Casi se caía de la bicicleta, tales eran los temblores que le recorrían, pero poco a poco la máquina ascendía la pendiente. El silencio se quebró por cuarta vez. Ahora estaba justo enfrente de Pedro y cerca, en la cima de la colina. Pedro, que hasta entonces había pedaleado con la cabeza gacha por el esfuerzo, no se atrevía a mirar hacia delante. Pero ya nada evitaría la confrontación con el animal y confiaba en que un grito o algo así, aunque sólo fuese una patada mal dada, lo ahuyentaría. Si conseguía coronar la colina, el resto sería cuesta abajo. ¡Podía conseguirlo! Haciendo acopio de valor miró al frente solamente para quedar paralizado de terror. Bloqueando el camino había dos figuras: una voluminosa y de poco más de un metro de altura con cuatro patas gruesas como columnas, un colosal perro, quizá un gran danés, que retraía los belfos para enseñar unos manchados y descomunales colmillos; la otra casi le hizo vomitar y el paralizó presa del pánico, ya que erguido sobre dos delgadas y retorcidas piernas se sostenía un cuerpo desgarbado y mal cubierto por harapos que no podían ocultar el horror de la carne muerta supurando líquidos pútridos y gusanos. Aquel conglomerado de carne y huesos putrefactos abrió su boca para emitir con voz rota algo que antes habían sido palabras, ahora casi incomprensibles: —Toby, tu amor me ha alzado de la tumba, y tú conseguirás ahora alimento para mí y para mis hambrientos inquilinos. ¡Tráemelo! El perro aulló otra vez, y se abalanzó sobre Pedro, el cual solamente tuvo un pensamiento mientras su cuerpo era desgarrado por la bestia. Ya reconocía aquel matiz en el aullido que antes no había sido capaz de identificar: era la mezcla de alegría y terror animales cuando el perro contempló alzarse de la tumba a su amo. 2