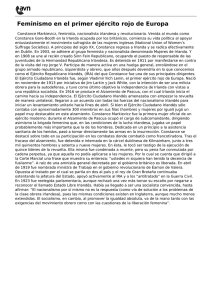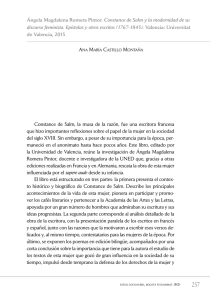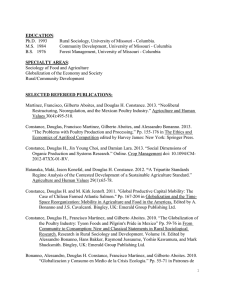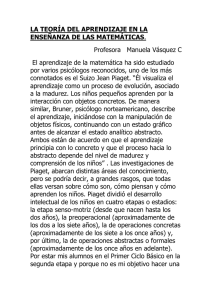Era una noche oscura y tormentosa. ¿Es ésa una manera de atrapar
Anuncio

Era una noche oscura y tormentosa. ¿Es ésa una manera de atrapar al lector? Bueno, era entonces una noche tormentosa con una lluvia oscura que calaba hasta los huesos en Venice, California, y los relámpagos hacían añicos el cielo. Llovía desde la puesta del sol y todo indicaba que llovería hasta el amanecer. Ninguna criatura se movía bajo ese diluvio. Las persianas de las casas estaban bajas, tapando luces trémulas donde las aves noctámbulas velaban noticias malas o peores. Lo único que se movía bajo aquella catarata, hasta diez kilómetros al sur y diez kilómetros al norte, era la Muerte. Y alguien que corría a toda prisa escapando de la Muerte. Para aporrear la delgada puerta de mi bungalow frente al océano. Sobresaltándome, encorvado sobre la máquina de escribir, cavando tumbas, mi remedio para el insomnio. Estaba atrapado en una sepultura cuando, en plena tormenta, sentí los golpes en la puerta. La abrí de repente y encontré… a Constance Rattigan. O, como la conocía todo el mundo, La Rattigan. Una serie de relámpagos destellaron y crujieron en el cielo y fotografiaron, blanco, negro, blanco, negro, una docena de veces, a Rattigan. Cuarenta años de triunfos y desastres metidos en un moreno cuerpo de foca. Piel bronceada, un metro cincuenta y cinco, ahí viene, ahí va, nadando a lo lejos al atardecer, volviendo entre las olas, decían, al amanecer, para quedar varada en la playa a toda hora, ladrando con las bestias marinas media milla mar adentro o descansando en su piscina junto al océano, un martini en cada mano, completamente desnuda al sol. O bajando de repente a la sala de proyección del sótano para verse a sí misma corriendo, intemporal, por el pálido cielo raso, con Eric von Stroheim, Jack Gilbert o los fantasmas de Rod La Rocque, y dejando después la risa muda en las paredes del sótano, volviendo a desaparecer entre las olas, una presa rápida que ni el Tiempo ni la Muerte podían atrapar. Constance. La Rattigan. –Dios mío, ¿qué haces aquí? –gritó, con lluvia o lágrimas en el rostro aturdido y bronceado. –Dios mío –dije–. ¿Qué haces tú? –¡Contesta a mi pregunta! –Maggie está en el este, en un congreso de maestros. Trato de terminar mi nueva novela. Nuestra casa, tierra adentro, está desierta. Mi viejo casero me dijo que el piso de la playa estaba vacío, que viniera a escribir y a nadar. Y aquí estoy. Dios mío, Constance, entra. ¡Te vas a ahogar! –Ya me he ahogado. ¡Déjame pasar! Pero Constance no se movió. Durante un largo rato se quedó temblando a la luz de las enormes cortinas de relámpagos y el posterior rugido de los truenos. Por un momento pensé que veía a la mujer que conocía desde hacía años, exuberante, saliendo a brincos y saltos del mar, cuya imagen había presenciado en el cielo raso y las paredes de la sala de proyección de su sótano, atravesando a nado la vida de Von Stroheim y otros mudos fantasmas. Después eso cambió. Se quedó allí en la puerta, empequeñecida por la luz y el sonido. Se encogió hasta ser una niña, apretando un bolso negro contra el pecho, protegiéndose del frío, cerrando los ojos ante algún desconocido terror. Me costaba creer que Rattigan, la estrella de cine eterna, hubiera ido a visitarme en medio de los truenos. –Entra, entra –repetí. –¡Déjame pasar! –insistió con un susurro. Se me echó encima y me hostigó la lengua con un salobre beso de aspiradora. Cuando estaba atravesando la habitación se le ocurrió volver y rozarme la mejilla con los labios. –Caray, qué buen sabor –dijo–. Pero, un momento, ¡estoy asustada! Se acurrucó empapándome el sofá. Busqué una toalla enorme, le quité el vestido y la envolví. –¿Haces esto a todas tus mujeres? –dijo mientras le castañeteaban los dientes. –Sólo en las noches oscuras y tormentosas. –No se lo contaré a Maggie. –Por Dios, quédate quieta, Rattigan. –Eso es lo que toda la vida me han dicho los hombres. Después te clavan una estaca en el corazón. –¿Los dientes te castañetean porque estás medio ahogada o porque estás asustada? –Veamos. –Agotada, se hundió en el sofá–. Corrí todo el camino desde mi casa. ¡Creía que no estabas aquí, hace años que te fuiste, pero, ay, qué bueno es encontrarte! ¡Sálvame! –¿De qué, por el amor de Dios? –De la Muerte. –De eso nadie se salva, Constance. –¡No lo digas! No vine a morir. ¡Estoy aquí, Dios mío, decidida a vivir para siempre! –Eso, Constance, sólo es una plegaria, no la realidad. –Tú vas a vivir para siempre. ¡Tus libros! –Cuarenta años, tal vez. –Cuarenta años no son poca cosa. A mí me vendrían muy bien. –A ti te vendría bien un trago. Quédate ahí. Saqué media botella de Cold Duck. –¡Por Dios! ¿Qué es eso? –Detesto el whisky y ésta es una bebida barata, para escritores. Toma. –Es cicuta. –Constance bebió e hizo una mueca–. ¡Rápido! ¡Otra cosa! En nuestro cuarto de baño para enanos encontré una petaca de vodka, guardada para las noches en las que quedaba muy lejos el amanecer. Constance me la sacó de las manos. –¡Ven con mamá! Se tomó un trago. –Despacio, Constance. –Tú no tienes mis calambres de muerte. Terminó otros tres tragos y me dio la petaca con los ojos cerrados. –Dios es bueno. Se recostó en las almohadas. –¿Quieres saber algo de esa cosa maldita que me perseguía por la orilla? –Un momento. –Llevé la botella de Cold Duck a los labios y bebí–. Cuenta. –Bueno –dijo Constance–. La Muerte.