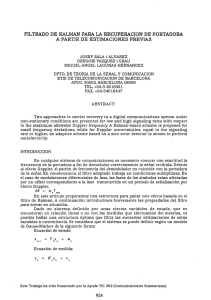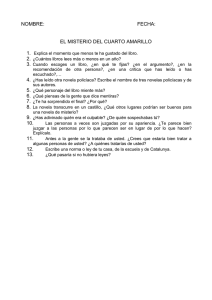Academia Berlitz
Anuncio

Academia Berlitz Jeno Heltai Mi querida Ilonka: ¡Pues sí, ya está... No sabría añadir si feliz o desgraciadamente, pero el hecho es que nos vamos a divorciar. Supongo que nunca lo hubieras creído, ¿verdad? Yo tampoco. Toda la culpa es del inglés y de la Academia Berlitz. Tal vez te parecerá extraño, pero te bastará leer mi carta para comprenderlo todo. Las cosas empezaron hace dos años. Un día, mi marido me anunció que iba a aprender inglés, y añadió: —¡Es una vergüenza no hablar ninguna lengua extranjera! Y un grave error no haberla aprendido nunca. Por suerte, no es demasiado tarde. Dicen que el inglés es lengua bastante fácil. ¡Y voy a aprenderlo! —No es la primera vez que dices eso, Kalman, pero nunca has tomado la cosa en serio. No tienes paciencia para ello. Kalman se puso a reír. —Lo sé, y precisamente por ello me he inscrito en la Academia Berlitz. Allí no se juega, hay que estudiar. Tres veces por semana. Dentro de un año hablaré el inglés como el propio Churchill. Al día siguiente, Kalman volvió a casa con un manual de inglés. Tres veces por semana, de seis a ocho, iba a estudiarlo a la Academia Berlitz. Como yo no sé nada de inglés, no podía calcular sus progresos. Pero mira por dónde, que cuatro meses más tarde reclamaba el Times en el desayuno, y lo leía con deleite. ¿Por qué negarlo? Estaba muy orgullosa de mi marido, pronto hablaría el inglés de manera impecable. Tú ya sabes, querida Ilonka, lo simple que soy. Cualquiera que sepa más que yo me domina, hasta mi marido... Llegué incluso a preguntarle en voz alta, para que todo el mundo me oyera: —¿Ya leíste el Times esta mañana, querido? Kalman estudiaba con mucho empeño. Por nada en el mundo hubiera faltado a una clase. Cuando volvía a casa, parecía tan fatigado que sentía lástima por él. En varias ocasiones le pregunté: —¿De veras que no te van a fatigar tantos estudios? —No te preocupes, amor —me contestaba él, riéndose—. Me gusta tanto estudiar inglés que no me canso. Seguía sus esfuerzos, tranquilizada y feliz. Sus progresos eran sorprendentes. Un mes después de abrir el Times por primera vez, trajo una novela inglesa que pasó por delate de mis ojos, diciendo con aire de triunfo: —¡Vas a ver lo que voy a leer ahora! —Te envidio —le dije con un suspiro—, cuando pienso que vas a poder leer tantos libros que yo nunca entenderé. Mi pena era tan sincera, que mi marido se conmovió. Me dijo, con ternura teñida de superioridad: —¡Ah, muchachita sin cultura, no te preocupes! Yo leeré el libro y después te lo contaré, ¿quieres? Aplaudí. Yo también iba a recoger algún beneficio del inglés. ¡Cómo recuerdo aquellas tardes de invierno, después de la comida, en que escuchaba con fervor a Kalman improvisar para mí con paciencia admirable, la traducción de largos pasajes de una novela. Escenas de amor y de crimen, sobre todo. Yo sentía un placer que se elevaba por encima de mí, y le estaba infinitamente agradecida. El primer libro que leímos juntos fue una novela de Dickens llamada El misterio de la casa roja... Historia atroz, donde la heroína engaña continuamente a su marido, hasta que un día es envenenada por él. Para hacer desaparecer toda huella del crimen, el asesino arrastra el cadáver hasta la vía del tren, pero es deshecho, él mismo, por un accidente. Todavía hoy tiemblo cuando me acuerdo de aquella siniestra historia. Le preguntaba a mi marido si no podía leerme novelas algo más alegres. Me trajo entonces los cuentos humorísticos de Poe. Esos relatos nos hicieron reír muchísimo. Ya conocía algunos de ellos, en forma de anécdotas, pero no tenía importancia. No voy a aburrirte contándote todas nuestras lecturas. El hecho es que gracias a mi marido, me familiaricé, en espacio de año y medio, con algunas obras maestras de la literatura inglesa contemporánea. Cuando mamá recibía, yo hablaba de los escritores ingleses, y todo el mundo se callaba. Mis amigas me envidiaban. Un día, sin embargo, mientras yo evocaba El misterio de la casa roja, un joven me preguntó con timidez: —¿No está en un error, señora? —¿Por qué? —No creo que Dickens haya escrito una novela con ese título. —Señor, le han informado mal —le dije, fríamente. El joven se puso colorado y se calló. Mi prestigio aumentó. Hace tres semanas mi marido trajo a casa una novela llamada Jack Gribson, de un tal T. H. Forest. Tenía ganas de conocerla, pero, según costumbre, Kalman la leyó antes para poderla traducir mejor después. Pues... imagínate la coincidencia... El siguiente día, abro una revista y leo: “Nuestra nueva novela... Empezamos la publicación de Jack Gribson, la novela de T. H. Forest, el genial autor inglés. Esta obra extraordinaria, que en sólo unos meses ha alcanzado noventa y siete ediciones, será presentada a nuestros lectores en una traducción, etc.” Encantada, como te imaginas, iba a decírselo a Kalman, cuando se me ocurrió una idea: no le diría nada. Lo iba a dejar estupefacto. El día en que empezara su traducción, yo tomaría el libro de sus manos y continuaría el relato por mi cuenta. Se quedaría sorprendido y se preguntaría cómo diablos había aprendido yo el inglés tan aprisa. Encantada con mi estratagema, esperaba con impaciencia el día de la primera lectura. No tuve que esperar mucho. Cuando mi marido empezó, a duras penas pude aguantar la risa. ¡Qué cara pondría cuando yo continuase la traducción!... Pero mi risa se heló. Mi asombro fue tal que estuve a punto de desvanecerme. ¡Imagínate la situación! Kalman me contaba algo muy distinto a lo que yo había leído. En mi revista, Jack Gribson era un joven pintor, lleno de talento, enamorado de Lucía —joven muy pobre, pero honrada—, que no puede tomar como esposa, porque le señor Gribson padre se opone. Según mi marido, Jack Gribson era un viejo verde que quería pasar de contrabando, por la frontera alemana, encaje de Malinas que valía una fortuna. Sorprendido en flagrante delito, lograba escaparse, no sin matar de un tiro a un aduanero. En el momento que el aduanero caía muerto al suelo, se acabó mi paciencia. Grité con desesperación. Me volvía loca, sin duda. Kalman tuvo miedo. —¿Qué te pasa? —¡Oh, nada!... Estoy algo nerviosa... ¡tantos asesinatos! Kalman interrumpió la lectura. No pude cerrar los ojos en toda la noche. ¿Qué había pasado? Hice toda clase de conjeturas, menos la más sencilla: Kalman no conocía el inglés. Esa no me vino a la imaginación, y si surgió un instante, la deseché pronto como el peor de los absurdos. Más bien creía que el traductor se había equivocado, o que yo había sufrido una confusión con el título. Tal vez la revista publicaba otra novela de Forest. ¿Era yo acaso juguete de una ilusión? Al día siguiente, en cuanto Kalman se fue, comparé la novela inglesa y la traducción de la revista. Desgraciadamente no me había equivocado. El Jack Gribson publicado en folletín era el mismo del libro. Los nombres de los personajes eran idénticos. Lucía, la pobre y honesta joven que Kalman no citaba todavía, entraba en escena ya en la segunda página. En la novela, la primera frase del segundo capítulo terminaba con un signo de interrogación, y lo mismo ocurría con el folletín. Tenía que rendirme ante la evidencia: la traducción de la revista era exacta, la de Kalman no lo era. Entonces, ¿por qué me contaba otra cosa? Y con los demás libros, ¿también había pasado lo mismo? Con los nervios deshechos me precipité a una librería y pedí El misterio de la casa roja. El joven tímido que yo abochorné tenía razón: Dickens nunca había escrito nada parecido. Poe no era autor de ningún cuento humorístico, y los únicos cuentos escritos por él eran sus Historias extraordinarias. Total, que acabé por saberlo todo. Kalman me estaba tomando el pelo desde hacía dos años, presentándome los frutos de su fértil imaginación como las obras de los mejores autores ingleses. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Por penoso que me fuera, tuve que admitir que sólo había una razón: que no sabía inglés. Salí corriendo hacia la Academia Berlitz, y supe que aquel alumno, aparentemente tan aplicado, no había puesto nunca los pies en tan honorable establecimiento. Era completamente desconocido. ¿Dónde pasaba, pues, su tiempo, tres veces a la semana, de seis a ocho, desde hacía dos años? A esta pregunta sólo podía contestar de una manera, que es la que se le ocurre enseguida a cualquier esposa: con su querida. Y era cierto. No me extenderé sobre las circunstancias. Las pruebas se encuentran ya en poder del abogado. Por otra parte, Kalman lo confesó todo. Nos divorciamos. Kalman me suplica que le perdone. No puedo hacerlo. Pasé lo de engañarme con otra. Pero haberme ridiculizado para siempre con Dickens, Poe y otros grandes escritores, es lo que nunca perdonaré. ¿No le das la razón a tu pobre Vilma?