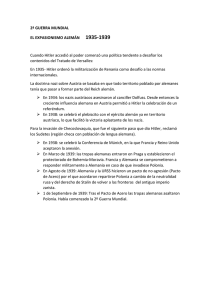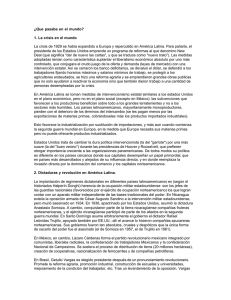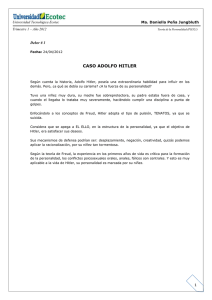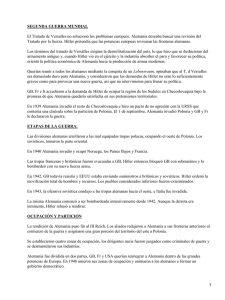LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Anuncio

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL El 22 de agosto de 1939 llegó a Moscú el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Joachim von Ribbentrop, para firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética, y un acuerdo secreto para el reparto de Polonia y los límites de las esferas de intereses en el mar del Norte y en el sur de Europa. Con este paso, que contradecía veinte años de propaganda antibolchevique, Hitler demostró a todo el mundo que sería difícil paralizar una decisión violenta suya cuando estaba convencido que de ella sacaría grandes beneficios para el logro de su política de expansión. Saber que el Reich tenía las espaldas cubiertas de sus fronteras del Este, mediante el abrazo que se dio con Stalin, movió a Hitler tomar la decisión personal de atacar a Polonia para incorporar Danzig al Estado alemán. En la madrugada del primero de septiembre entró en acción la Wehrmacht y en pocas jornadas y merced a la intervención de la Luftwaffe, que con sus bombas destruyó la red de comunicaciones adversarias y las divisiones de blindados, que aniquilaron a la que fue famosa caballería polaca, el 28 de septiembre firmaban Berlín y Moscú el tratado repartiéndose Polonia. En noviembre finalizó, por el Ejército soviético, la ocupación de los territorios que habían formado la Polonia Oriental, Estonia, Letonia y Lituania. Sin embargo, el huracán bélico que Hitler había desatado no había perdido nada de su fuerza; al contrario, incrementaría su poder destructor, pues el 3 de septiembre habían declarado la guerra a Alemania, el Reino Unido y Francia, haciendo honor a la garantía dada a Varsovia. Unos años catastróficos enseñarían al mundo que con odio no es posible crear algo permanente: Hitler, que con modernas medidas económicas, basadas en las teorías de Keynes, había dado trabajo a los seis millones de desocupados que tenía Alemania en enero de 1933, construido una red de autopistas y la reorganización de la industria, impulsado por el odio al empleo de la violencia, dejó un país totalmente destruido cuando se suicidó en abril de 1945. La segunda guerra europea, que luego pasaría a ser mundial, se daba en el momento más inoportuno para España, pues su difícil situación económica a causa de los efectos no superados de la pasada guerra civil, tropezaría con otras complicaciones debido al nuevo conflicto bélico. Las personas mayores se acordaban de lo que sucedió en 1914, cuando estalló la primera guerra mundial, y los españoles, o una parte de ellos, encontraron la manera de colocar sus minerales, productos agrícolas y artículos industriales a los franceses, que era el bando vecino con buenas comunicaciones. En 1939 no se repetiría lo ocurrido en 1914, ya que en España no sobraba nada y, en cambio, faltaba mucho que no se recibiría a causa de los impedimentos que surgieron con el conflicto bélico. Para hacerse una idea del grado de miseria que conocía España, basta recordar que Franco Salgado, secretario y primo del Caudillo, a quien acompañaba en sus viajes por España, testimonió que se acercaba al coche gente miserable que suplicaba: «¡Señor Franco, por Dios, un pedazo de pan, que tenemos hambre!» Pero el desborde de las pasiones no depende exclusivamente de los jugos gástricos, y el país se dividió, como ocurriera ya en 1914 y con más rabia aún, en filias y fobias. No se había restablecido un mínimo de convivencia nacional y las simpatías iban, según lo sufrido durante la guerra civil, hacia un bando u otro. La masa obrera y campesina no podía inclinarse por Alemania, pese al abrazo que se dieron Hitler y Stalin, porque el Reich nazi había prestado su poderosa ayuda a Franco para convertirlos en vencidos. Gran Bretaña y Francia, si bien no contaban con la simpatía directa de los campesinos y trabajadores españoles, tenían a su lado un importante sector conservador, integrado en gran parte por la aristocracia, la gente de dinero y los monárquicos, que estimaban que un triunfo de Hitler se traduciría en la perdida de una parte de sus privilegios. A los germanófilos por tradición se agregó un poderoso sector falangista que tenía del hitlerismo una idea simplista, que les hacia creer que verdaderamente una minoría sana y patriótica estaba en condiciones para imponer un orden y una disciplina, requisito necesarios para llevar al país por el camino del progreso. En dicho sector se creía que todos los defectos y las desgracias que pesaban sobre España y frenaban su desarrollo se debían sobre todo a la hegemonía anglofrancesa que pesaba sobre la Península, pues la gran industria dependía generalmente del capital francobritánico. Del triunfo del nacionalsocialismo alemán aguardaba este sector falangista un despliegue de España, que al lado de Berlín y Roma, la colocaría en un Estado independiente y poderoso; no se les aclaraba qué caminos deberían seguirse para alcanzar estos objetivos y nadie se atrevía a insinuar que tal vez sería mejor no confiar demasiado en la generosidad de Hitler, Goering, Himmler, Goebbels y otros jerarcas nazis, cuando llegara la hora de reorganizar Europa, partiendo del supuesto que Berlín saldría vencedor de la contienda bélica. La Iglesia, en esta oportunidad, resistió bastante a la propaganda germanófila; dos factores existían para ello: en primer lugar, el cambio repentino de Hitler en relación con el bolchevismo, pues de un anticomunismo feroz se pasó Hitler de la noche a la mañana en un buen aliado de Stalin; igualmente jugaba en la opinión de los católicos el hecho de considerar que Polonia era un firme baluarte en el Este de Europa de la religión de Roma y que repentinamente se la repartieron el ateo Stalin y el fanático Hitler, que predicaba la doctrina de la sangre y la tierra. Además, pronto surgió un acontecimiento que irritó profundamente a todos aquellos que creían en la libertad de los pueblos: el 30 de noviembre de 1939 la pequeña Finlandia fue invadida por el Ejército rojo. Stalin buscaba consolidar la seguridad de la Unión Soviética en el Báltico; consideraba que era poco el control que había impuesto a Letonia, Estonia y Lituania, y como los finlandeses rechazaron las demandas soviéticas, Moscú decidió tomarse por la fuerza lo que no consiguió mediante negociaciones. Los finlandeses no solo rechazaron con éxito a los rusos, sino que se apuntaron varios triunfos militares. La imprevista resistencia de los finlandeses despertó gran entusiasmo en el mundo; todos se movilizaron para prestar ayuda a la pequeña nación del norte europeo. La Liga de Naciones, con sede en Ginebra, que nada había hecho cuando Alemania agredió a Polonia, expulsó a la Unión Soviética de su seno; se dio el caso que la Italia fascista suministró aviones y municiones a Finlandia, y tuvo que intervenir Hitler cerca de Mussolini para detener esta ayuda. Chamberlain y Daladier respondieron al grito unánime de «¡Ayudad a Finlandia!», organizando una fuerza anglofrancesa expedicionaria compuesta 100 000 hombres. Churchill intervino en los planes aliados y propuso que las fuerzas aliadas cruzaran Noruega y Suecia antes de llegar a Finlandia, pues de esta forma se apoderarían de Narvik, el puerto noruego desde el cual se embarcaban para Alemania las piritas de hierro que salían de las minas suecas, mineral que se consideraba vital para la industria bélica germánica. El proyecto estratégico de Churchill no se materializó porque, el 12 de marzo de 1940, Finlandia aceptó las condiciones que le ofreció Moscú e hizo la paz con la Unión Soviética. El episodio de la guerra finlandesa demostró, entre otras cosas, el mínimo respeto que los beligerantes guardaban hacia la neutralidad de las pequeñas naciones, pues si el Ejército soviético agredió sin miramientos de ninguna clase el territorio finlandés, los anglofranceses tampoco habrían respetado la neutralidad de Noruega y Suecia, de no haberse restablecido la paz entre Helsinki y Moscú. Por otra parte, de haberse llevado a término el plan de Churchill, es decir, la ayuda armada anglofrancesa a Finlandia en su lucha contra los rusos, Stalin se hubiera tenido que enfrentar con Londres y Paris, cosa que se habría traducido en una mayor colaboración entre el Reich nazi y la Unión Soviética. Desde Madrid se seguía con cautela el desarrollo de los acontecimientos bélicos; Franco entendía que nada de provecho podía salir para España del choque armado que libraban las democracias con los regímenes totalitarios. El respeto a las normas que imponía la neutralidad era absoluto; en la noche del 31 de diciembre de 1939 se dirigió Franco por radio al pueblo español y definió claramente su política: «Nuestra nación, que luchó con heroísmo durante tres años para salvar a la civilización cristiana de su desaparición en Occidente, vive en estos momentos los dolores de otros grandes pueblos de Europa, y une su voz a la suprema autoridad de la Iglesia católica, de nuestra dilecta hermana la Italia imperial y de tantos Estados que propugnan el cese de una lucha que, de llevarse hasta el fin, abrirá el paso hacia Occidente de la barbarie asiática.» La alusión de Franco a la posición que mantenía Mussolini respecto a Hitler, que reflejaba cierto distanciamiento, quedó bien explicada cuando el tribunal de Nuremberg dio a conocer, en 1946, el texto oficial de la entrevista que el 12 de agosto de 1939 celebró el conde Ciano, como ministro italiano de Relaciones Exteriores, con el canciller Hitler, en Berchtesgaden. Los nazis acababan de entenderse con Stalin y la cuestión polaca se planteó con carácter dramático; anteriormente, a Ciano en sus negociaciones con Ribbentrop nunca se le planteó el tema de Polonia como algo que se tenía que resolver urgentemente con el empleo de la fuerza. Ahora, las cosas habían cambiado y Ciano expresó su temor de ver la cuestión polaca convertirse en una guerra europea; Hitler procuró calmar al italiano expresando que su convicción personal era que las democracias occidentales al final acabarían por evitar precipitarse a una lucha general. Ciano expuso sus dudas y planteó la debilidad de la situación militar italiana, además de la posición de Mussolini, que concedía gran importancia a la Exposición Mundial, que se celebraría en 1942, en Roma, para la cual se habían hecho grandes preparativos. Ciano agregó asimismo que España necesitaba la paz después de su guerra civil y que no estaría en condiciones de hacer causa común con el Eje hasta dentro de dos o tres años. El deseo de Mussolini, según su ministro y yerno, era que el Eje expresara «su voluntad de paz» y propusiera una reunión internacional para buscar una solución al problema polaco. Hitler insistió en la conveniencia de no perder el tiempo; además, Rusia no daría su garantía de hacer causa común con Gran Bretaña y Francia en la defensa de Polonia, en el caso de ser atacada por la Wehrmacht. Y los acontecimientos se precipitaron y el 31 de agosto firmó Hitler su primera orden para la Conducta de La Guerra, que se puso en práctica el día siguiente cuando la Wehrmacht cruzó la frontera de Polonia en una campaña destinada a repartirse el país con Rusia. Cuando Franco habló por radio el 31 de diciembre de 1939, Mussolini gozaba de un extraordinario prestigio porque de una forma maestra había logrado mantener a Italia al margen de la guerra que había comenzado el primero de septiembre de 1939, pero que no se sabía ciertamente como finalizaría; tuvo que darse la Blitzkrieg en Francia para que Mussolini, considerado como un maestro en recursos políticos, modificara su plan, que de mantener a Italia al margen de la guerra se convirtió en una declaración de guerra a Francia, con la seguridad que quince días de lucha se verían compensados por una extraordinaria expansión colonial. El destino le había reservado la suerte que reciben generalmente aquellos jugadores que no saben detenerse a tiempo y resultan castigados con un trágico fin. El acuerdo rusofinlandés canceló los planes que Londres y París habían establecido en relación con Escandinavia. El gobierno Daladier cayó acusado de irresoluto, pues siete meses después de haber entrado en guerra los franceses no habían emprendido una sola operación importante; su sustituto fue Paul Reynaud, que gozaba de fama de ser un político más decidido. La opinión inglesa tampoco estaba satisfecha con Chamberlain, aunque este pensó superar la crisis de confianza que existía en el país con una sola frase: «Hitler ha perdido el autobús.» Sin embargo, en la noche del 8 de abril actuaron los alemanes con tal rapidez que en una jornada ocuparon militarmente Dinamarca y se apoderaron en menos de una semana de todos los puertos principales de Noruega, desde Oslo hasta Narvik. Hitler se apuntó un gran éxito, porque los ingleses consideraban que con su flota poseían el control de las aguas del mar del Norte y Noruega constituía un punto vital para ellos, cosa que no ocurrió con Checoslovaquia y Polonia, que geográficamente eran difíciles de alcanzar. Chamberlain quedó apartado de la jefatura gubernamental cuando perdió el voto de una parte de los diputados conservadores y el cargo de primer ministro y encargado de la Defensa pasó a las manos de Winston Churchill el 10 de mayo, el mismo día que las divisiones acorazadas de la Wehrmacht se pusieron en marcha para empezar la campaña contra Francia, Holanda y Bélgica. El 13 de mayo se presentó Churchill ante los Comunes y pronunció su memorable discurso: «No tengo nada que ofrecer sino sangre, sudor y lagrimas... Me pedís, ¿cuál es nuestro objetivo? Y contesto con una sola palabra: Victoria, victoria a cualquier precio, victoria a pesar de todo el terror, victoria, no obstante, por larga y dura que pueda ser la ruta.» Siete meses tardaron en enfrentarse en los campos de batalla ingleses y franceses con los alemanes; sin embargo, el choque sería tremendo y de efectos formidables, ya que la Wehrmacht conquistaría tres países europeos como Holanda, Bélgica y Francia y llegarían las divisiones blindadas -cosa para los españoles de importancia capitalhasta los Pirineos, donde hicieron una pausa sin saberse si su detención sería o no sólo un alto en la ruta de invadir la Península.