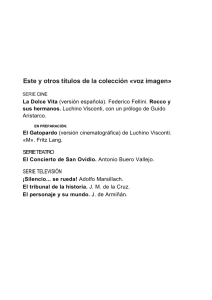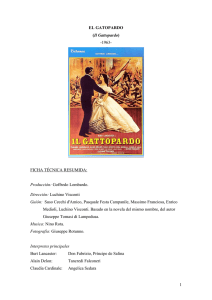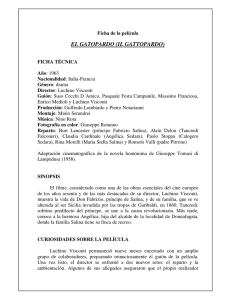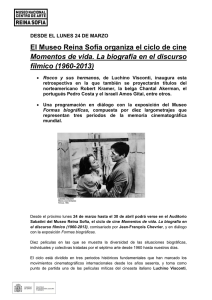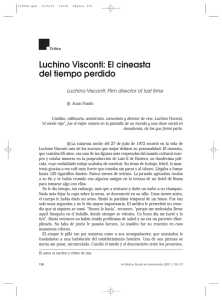A Verónica Chiaravalli y Raquel Loiza, en Buenos Aires. A
Anuncio

A Verónica Chiaravalli y Raquel Loiza, en Buenos Aires. A Sebastián Álvarez Murena y Marina Sersale, en Roma. Nota preliminar La mayoría de estos ensayos fueron publicados en La Nación y otros medios periodísticos. Hay dos inéditos: “Los pasos tan temidos”, sobre la vida y la obra del director italiano Luchino Visconti, y “Pérfidas uñas de mujer”, de carácter autobiográfico, acerca del origen y las razones que llevaron al autor a escribir estos textos. Primera parte Luchino Visconti los pasos tan temidos El saludo fascista 1936. Hammamet. La fotografía muestra a un hombre que aún no ha llegado a los treinta años, de expresión severa y una presencia imponente al punto de que no necesita hacer ningún esfuerzo para producir respeto. Sus ojos no miran a la cámara. Más bien, parece ensimismado. No hay en el rostro tan viril como hermoso el menor asomo de una sonrisa. Esa expresión seria, intensa y perfectamente ajena a la cámara quizá le dé un aspecto un poco mayor. En realidad, se trata de un joven de veintiocho años. El pelo es negro como las cejas de diseño perfecto. Está apoyado en el vano de una puerta. Sostiene un vaso en la mano derecha, probablemente un cóctel o un jugo de frutas por la pajilla que la luz y el fondo blanco de una cortina vuelven casi invisible. El saco sport abotonado tiene un pañuelo blanco en el bolsillo del pecho. El cuello está envuelto en un foulard oscuro con un motivo de pequeños puntos blancos. El fotógrafo alemán Horst P. Horst fue quien tomó esa fotografía de Luchino Visconti, su huésped en la ciudad tunecina a orillas del Mediterráneo. En aquella primavera, los dos eran amantes y acababan de conocerse. Curiosamente, en la biografía de Horst escrita por Valentine Lawford el epígrafe correspondiente a esa foto la fecha en 1935. 14 Pérfidas uñas de mujer El encuentro de Horst y Luchino se produjo en un almuerzo en la residencia parisiense de la vizcondesa Marie-Laure de Noailles, a principios de 1936. Ella misma fue quien los presentó en uno de los salones decorados por Jean-Michel Frank. El hotel particulier de la place des États-Unis era una especie de palacio encantado, de catedral del esnobismo, por cuyos salones pasaban los artistas de vanguardia, los millona­rios, los aristócratas poderosos pero también los arruinados, las mujeres más hermosas y los hombres más apuestos. Todos lanzados a la caza de todos, ávidos de conocer celebridades, de ver y ser vistos y, en especial, de establecer contactos útiles. Horst y Luchino habían nacido en 1906. Tenían la misma edad, pero trayectorias muy distintas. Mientras que el alemán ya era en 1936 un fotógrafo muy reconocido cuyos trabajos (producciones de moda y retratos) se publicaban en Vogue; el italiano todavía no había encauzado su verdadera vocación, aunque se había hecho un nombre con su cuadra donde criaba caballos de carrera, algunos de los cuales habían conquistado varios premios. Después de seis años en esa empresa que había cumplido con una disciplina militar se había cansado, o más bien había comprendido que esa actividad no lo satisfacía y se puso en busca de otro camino. Lo que le interesaba en ese momento tenía que ver con el mundo del espectáculo, en particular el cine. Aquel mediodía del invierno parisiense Visconti había pasado por la casa de Marie-Laure para despedirse: no iba a quedarse al almuerzo porque a las tres de la tarde salía el tren que debía llevarlo posiblemente a Milán (no precisó el destino). Quiso la casualidad que ella estuviera conversando con Horst cuando Luchino se acercó a la vizcondesa. Horst se sintió Hugo Beccacece 15 atraído de inmediato por el conde italiano, que demostraba ser muy reservado y también tímido. A veces, sin embargo, una sonrisa hacía sospechar que había en ese hombre altivo una calidez y una ternura ocultas. A pesar de la actitud orgullo­sa de Luchino, el fotógrafo estaba seguro de que el joven italia­no también se sentía atraído por él, pero que no sabía cómo demostrarlo, entre otras razones porque se estaba despidiendo de MarieLaure de una manera muy formal, como sucede en ocasiones semejantes. De pronto, Horst, sin pensarlo, interrum­ pió la charla y le dijo a Visconti con una firmeza que no admitía réplica: “Usted no se va esta tarde de París porque mañana almuerza conmigo a la una en el bar del Crillon”. Luchino asintió con la cabeza y se marchó, ante la mirada divertida y azorada de la vizcondesa. Al día siguiente, los dos desconocidos con­cu­ rrie­ron a la cita. Fue el comienzo de una historia de amor y, más tarde, de una amistad que duraría hasta la muerte de Visconti. Luchino se quedó en París una o dos semanas nada más que para estar con su nuevo amor; por últi­mo tomó el tren hacia Italia. Horst lo invitó a ir a la casa de Hammamet y Luchino aceptó. De esa estadía tunecina de los dos amigos, hay una anécdota contada por Horst que sorprende por la luz que echa sobre la obra futura del director italiano y su personalidad. La historia fue negada por amigos de Visconti, pero parece muy verosímil. Un día, Visconti encendió la radio y sintonizó una emisora de Roma. En esos momentos se libraba la guerra entre Italia y Abisinia. La radio anunció una victoria de las fuerzas italianas y, a modo de celebración, transmitió Giovinezza, el himno fascista. Visconti se puso de pie, en actitud de respeto, y le dijo a Horst que hiciera lo mismo. El alemán se negó. No 16 Pérfidas uñas de mujer sólo no simpatizaba con los nazis ni con los fascistas; además le parecía ridícula y le producía gracia la actitud solemne y desubicada de Visconti, quien se ofendió y decidió volver de inmediato a Roma. Entonces le pidió a Horst que llamara un coche para que lo llevara al aeropuerto. Horst accedió, pero resolvió acompañar a su amigo hasta el aeródromo. No quería empeorar las cosas con una discusión. En el camino, Luchino le preguntó por qué quería que se fuera de Hammamet. Horst le respondió que no tenía el menor deseo de separarse de él; Visconti resolvió entonces que volvieran a la ciudad. Más allá del absurdo arranque de cólera, de que, arrepentido de su rapto de furia, hubiera invertido la realidad de los hechos hasta convertir la decisión de su partida en un capricho de su amigo y anfitrión, cuesta imaginarse que el autor de films como La tierra tiembla, Rocco y sus hermanos y, sobre todo, La caída de los dioses, se pusiera de pie para escuchar el himno fascista. Por cierto, esa peripecia ocurría varios años antes de que se ganara el apodo del “Conde Rojo” y de que se convirtiera en el aristócrata exhibido por el Partido Comunista como una de sus conquistas más preciadas. Sin embargo, los sentimientos profundos que le inspiraron en Hammamet ese acto grotesco de irra­cionalidad poco tenían que ver con el fascismo, sino más bien con otros aspectos de su personalidad, presentes de un modo u otro en casi toda la producción del director milanés. Esas facetas escondidas y misteriosas resultaron más evidentes a medida que se fueron alejando los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y el período de la Resistencia, hasta revelarse como el corazón de su filmografía, casi oculto y, al mismo tiempo, delatado por recursos retóricos y un esteticismo extremo que cumplían casi la función de una coartada. Hugo Beccacece 17 Una casa de familia Todo empezó en Milán. Los Visconti habían sido sus señores en la Edad Media y a comienzos del Renacimiento. Los jefes de la rama principal de la familia habían llegado a ser los duques de la ciudad, pero cuando esa rama se extinguió y fue reemplazada en el poder por los Sforza, todavía quedaba una rama lateral, la de los Visconti de Modrone, de la que descendía Luchino. El padre de éste era conde de Modrone y, más tarde, el rey Umberto le concedió un nuevo título, el de duque de Grazzano. Luchino, conde de Lonate Pozzolo, nació en un palazzo del centro histórico, en la via Cerva, que en la actualidad se llama Cino del Duca. Durante el siglo XIX y principios del XX, el palacio era la muestra más visible de la riqueza y del poder que aún conservaba la estirpe de la serpiente, emblema del clan. Hoy, se alquila para casamientos, fiestas y reuniones empresa­ riales: en Internet, se puede hacer hasta una visita virtual por sus salones. El padre de Luchino, el duque Giuseppe, era uno de los hombres más apuestos y refinados de la aristocracia italiana. Entendía a la perfección que los títulos de nobleza sin dinero significan poca cosa y, en ese sentido, coincidía con el espíritu lombardo. Milán se había convertido en la ciudad más moderna, poderosa y adelantada de Italia, donde la burguesía y la aristocracia discutían de un modo fructífero alrededor de una mesa de negocios los casamientos entre sus descendientes. Giuseppe supo conquistar a Carla Erba, una de las herede­ ras más hermosas y ricas. Los Erba eran una familia burguesa, extraordinariamente próspera en los negocios. Habían hecho 18 Pérfidas uñas de mujer fortuna en la industria farmacéutica, y una vez asentados en esa posición, establecieron lazos matrimoniales con otros miembros de la alta burguesía. Por ejemplo, el abuelo de Luchino, Luigi Erba, se casó con Anna Brivio, heredera de una familia que dominaba la industria de la seda. Anna, por su parte, tenía una hermana, Giuditta, casada con uno de los dueños de la editorial de música Ricordi, de modo que la unión de Giu­ seppe Visconti con Carla ligó a la familia más aristocrática de la ciudad con uno de los poderosos y bien emparentados grupos de la burguesía industrial. Obtener la mano de semejante heredera no había sido fácil. Entre los rivales de Giuseppe Visconti se contaba el rey de Serbia, pero Carla lo había rechazado porque, de verdad, estaba ena­ morada de Giuseppe y él la correspondía. Una vez casados, los diarios y las revistas registraban todos los movimientos del matrimonio como hoy sucede con las estrellas de cine y de rock. El matrimonio no podía haber sido más provechoso para ambas familias. Durante varios años, Giuseppe y Carla estuvie­ ron unidos por la pasión, matizada por los celos, sobre todo de ella. Después la relación se volvió más turbia, hasta que terminó en una ruptura. Giuseppe fue un hombre que tuvo muchas amantes (se daba por supuesto que, entre ellas, estaba la reina de Italia).Y no se limitó a las mujeres; también tenía relaciones de un modo muy discreto con hombres. Todo Milán lo sabía y lo toleraba. Desde el nacimiento, Luchino vivió en un mundo privilegiado. En el palazzo de la via Cerva abundaban las obras de arte, había profusión de servidores encargados de detalles que hoy parecen absurdos; en los cuartos abundaban los objetos preciosos, de buen y también de mal gusto, porque el dinero de Hugo Beccacece 19 los Visconti y de los Erba permitía cualquier fantasía, cualquier capricho de los que, con el tiempo, uno podía arrepentirse, es decir, relegarlo a habitaciones donde casi no se entraba o a los desvanes. Ese hábito ancestral de apoderarse de los objetos, contemplarlos hasta la saciedad para transformarlos en fuentes de placer, pero sobre todo de vida, alcanzaría en Luchino una intensidad desmesurada. Durante toda su vida fue un coleccionista empedernido. Las calles y los monumentos de Milán eran para los niños Visconti algo así como la prolongación de la propia casa. Los dos símbolos principales de la ciudad, la catedral (el célebre Duomo) y el teatro Alla Scala estaban ligados a la familia. La construcción de la monumental iglesia empezó en la Edad Media. Cuando Gian Galeazzo Visconti asumió el poder y se convirtió en el primer duque de aquellas tierras lombardas donó el mármol con que se revistieron los ladrillos de la fachada catedralicia. Por otra parte, el arzobispo que presidió el comienzo de la edificación era un primo de Gian Galeazzo, de modo que cuando Luchino iba a misa en Navidad o en Pascua, tenía todo el derecho de sentir que entraba en una especie de capilla privada. La vida de Luchino y sus hermanos en la ciudad transcu­ rría entre los salones imponentes de la via Cerva y la casa burguesa, suntuosa, confortable, pero no palaciega, de los Erba en via Marsala. Las vacaciones tenían como escenario, en forma alternada, sendas propiedades de las familias en las cercanías de Milán. En menos de dos horas los Visconti podían llegar al castillo de Grazzano, muy cercano a Piacenza. El dominio había pertenecido originariamente a la dinastía en la Edad Media, pero después de haber pasado por varios propietarios en el 20 Pérfidas uñas de mujer curso de los siglos volvió a sus primeros dueños. En 1902, el duque Guido le dejó en herencia a su hijo Giuseppe esa especie de reliquia y éste se encargó de restaurar el castillo, pero fue mucho más allá. Los Visconti no respondían al estereotipo de los aristócratas que despilfarran fortunas y Giuseppe tenía un agudo sentido para los negocios. Se le ocurrió convertir la aldea de Grazzano, que tenía menos de doscientos habitantes, en lo que hoy sería llamado un “parque temático”. Actuó a la manera de Walt Disney, pero medio siglo antes. En lo posible, preservó el patrimonio arquitectónico originario, hizo reparar las construcciones que eran reparables y además levantó edificios neogóticos que acentuaran el clima de época. El pastiche atrajo a los turistas. Giuseppe, apasionado por el teatro, diseñó trajes de época para los aldeanos, hizo levantar una iglesia, edificios públicos, jardines y hasta una sala teatral; él mismo pintó en las paredes de las casas escenas medievales, de estilo Liberty. Abrió un restaurante, una tienda de souvenirs y una posada que remedaban los establecimientos de las épocas antiguas, pero con el confort moderno. El feudo, porque de eso se trataba, se transformó en una fuente de ingresos considerable para el señor y sus vasallos. La otra casa veraniega en la que pasaban sus vacaciones los niños Visconti era Villa Erba, en Cernobbio, a orillas del lago de Como. El paisaje era uno de los más bellos de Italia y la imponente casa, de estilo neoclásico, estaba rodeada por un parque en el que abundaban las estatuas mitológicas. Hoy todo eso se ha convertido en un centro para congresos y convenciones. Una parte de la residencia es un museo consagrado a la vida y obra del director. Hugo Beccacece 21 A pesar de que el ritmo mundano del conde y de su esposa era casi frenético, se ocupaban de cerca de la educación de los hijos. Don Giuseppe y doña Carla, sobre todo ella, imponían una disciplina severa a los hijos. La variedad de campos en que el padre se dispersaba era el fruto de una sensibilidad exacerbada, voluble, “femenina”, como se hubiera dicho en aquellos años, más que de un poderoso impulso vital. El conde, a pesar de las apariencias, era más vulnerable que su esposa; de ella, los chicos recibieron precisamente la energía para afrontar el futuro y no recostarse en el glorioso pasado de la estirpe. La jornada de los chicos respondía a un horario riguroso. Luchino: Hamlet y prima donna La música era un asunto familiar de primera importancia en la formación de los hijos, porque los Visconti se ocupaban de la Scala como señores feudales que no estaban dispuestos a ceder ese territorio. Luchino recibía clases diarias de violoncello. La misma doña Carla le daba lecciones de armonía y contrapunto. Fue claro desde el principio que Luchino era, de todos los hermanos, el que tenía una inclinación artística más acentuada. Le apasionaba ir a las funciones de ópera y a los conciertos. Leía sin cesar obras de teatro, novelas y poesía. Había un hecho que favoreció su incursión muy temprana en el mundo de la escena. El palazzo de via Cerva tenía una pequeña sala teatral en la que los Visconti, padres e hijos, montaban espectáculos para representaciones privadas. Las piezas que interpretaban eran, a veces, de autoría propia, creadas por puro divertimiento; otras eran títulos clásicos. Luchino era un 22 Pérfidas uñas de mujer jovencísimo adolescente y ya había leído todo Shakespeare, más aún, interpretó a Hamlet en una de esas mises en scène de la compañía familiar. Entre las actrices, estaba la bella Wanda, la rebelde hija de Arturo Toscanini, el director de orquesta. Luchino no se limitaba a actuar, también escribía el texto y la música de pequeñas óperas. En una de ellas, a falta de mujeres y como todavía no había cambiado la voz, fue la prima donna. Como autor, escribía tragedias y les ponía música; las comedias no le atraían. Aspiraba a ser un gran compositor, a la manera de Verdi. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Luchino tenía doce años, de modo que pasó ese período casi sin ser afectado por los horrores de las trincheras. De las luchas sangrientas le llegaban como ecos los relatos y las noticias de los muertos y heridos conocidos. El conde Giuseppe no fue movilizado, pero se hizo cargo de una ambulancia y partió hacia el frente. La riqueza y la posición social de los Visconti los protegían del hambre y de la estrechez que sufría el resto de los italianos; pero de todos modos la rutina de bailes y fiestas se interrumpió. En cambio, la inquietud social y política de la primera posguerra poco a poco se infiltró en los dorados salones de via Cerva, donde cada vez con más frecuencia se oía el nombre de Mussolini. Los niños se habían convertido en adolescentes y seguían las discusiones de los adultos y las novedades en los diarios. Desde el primer momento, el conde Giuseppe desconfió del nuevo líder. Muchos miembros de su clase apoyaban al político que había desertado del Partido Socialista para combatir, bajo la bandera del nacionalismo y de los héroes de gue­ rra, a la izquierda y al Partido Comunista. Los terratenientes y Hugo Beccacece 23 los industriales veían con simpatía la barrera que representaba el fascismo contra los izquierdistas. Pero el conde de Modrone detestaba el populismo. El padre alertó a sus hijos contra la vulgaridad, los ultrajes a la cultura y la violencia fascistas. Cuan­ do Mussolini asumió como primer ministro, Luchino tenía dieciséis años y debió de haber visto en las calles de Milán las amenazas y los ataques que los camisas negras dirigían contra los opositores, así como el temor, aunque también la admiración, que despertaban las escuadras fascistas cuando desfilaban por la ciu­dad. Como todo adolescente, estaba en plena rebelión contra el mundo paterno y, quizá tan sólo por llevarle la contra a su padre, emblema de la aristocracia y del refina­ miento señorial de Milán, mostraba simpatía por el nuevo dueño de Italia. Esa simpatía fue siempre superficial, aunque se prolongó durante bastante tiempo precisamente porque era más bien frívola. No sería el único de los Visconti que se puso del lado del Duce. Marcello, primo mayor de Luchino, hijo de Uberto Visconti, fue podestà de Milán en la década de 1930.Y el tío Guido llegó a pronunciar discursos muy elogiosos sobre Mussolini. A veces, las crisis personales y las históricas coinciden de un modo curioso. El asesinato en 1924 del diputado socialista Giacomo Matteotti a manos de un grupo de sicarios fascistas estuvo a punto de hacer caer el gobierno de Mussolini. Ese mismo año, Giuseppe Visconti y Carla Erba se separaron. Las razones nunca se hicieron públicas. Los amores y las aventuras del conde eran conocidos en todo Milán; por el contrario, nunca se pudo comprobar que su esposa hubiera tenido una relación fuera del matrimonio, aunque tenía numerosos admiradores. Por supuesto, también sobre ella hubo toda clase de 24 Pérfidas uñas de mujer rumores. En El inocente, film basado en una novela de Gabriele d’Annunzio, la historia de pasión de Tulio Hermil y su mujer Giuliana, ambos adúlteros, puede dar una idea de lo que debe de haber significado la ruptura de los esposos Visconti en la sociedad de Milán. Al insoportable ardor de los celos se sumó el escándalo. Durante ese mismo período, Luchino se escapó tres veces del hogar milanés. La primera, se fue solo a Roma, adonde su padre lo siguió para rescatarlo de cualquier posible enredo; cuan­do lo encontró, sin demostrar demasiado enojo, le dijo que aprovechara la estadía para visitar los museos y las iglesias. La segunda vez,Visconti se escapó también a Roma, pero en compañía de Titi Masiert, una hermosa muchacha de una familia patricia de Venecia; esa escapada fue tan poco discreta que la pareja eligió para cenar un restaurante de moda: como vecino de mesa, con gran sorpresa, tuvieron al conde Giuseppe, asombrado de toparse allí con su hijo, cuya fuga igno­raba. Una vez más, el conde no se enfureció; por el contrario, se puso a reír. La tercera huida tuvo un carácter místico: Luchino quiso alejarse del mundo y se refugió en la abadía de Montecassino, hastiado de la vida dorada e insustancial en la que se hallaba inmerso. El padre y el hijo tenían demasiadas cosas en común, y quizá durante mucho tiempo no lo supieron. Por ejemplo, la primera persona a la que Luchino escuchó hablar de Proust fue a don Giuseppe: un día, el muchacho sorprendió al duque de Grazzano absorto en la lectura de un autor desconocido. El libro era Un amor de Swann. Las amistades de Luchino se multiplicaron. En algunos casos, tenían un lado casi clandestino. El príncipe Umberto, Hugo Beccacece 25 heredero del trono de Italia, famoso además por su apostura, fue uno de los amigos íntimos del joven conde de Lonate. Los rumores acerca de la homosexualidad del príncipe circulaban en toda la alta sociedad italiana. Los lazos entre los Saboya y los Visconti parecían basarse en una atracción muy particular. Del conde Giuseppe se decía que era el amante de la reina y hasta corrían bromas acerca de que, a modo de premio, el rey había distinguido al caballero de la soberana con el título de duque de Grazzano. En cuanto a Luchino y Umberto, cuando se los veía juntos, parecían representar el emblema de la belleza masculina italiana. El conde enamorado La escapada del joven Luchino, conde de Lonate Pozzolo, al monasterio de Montecassino revelaba la angustia de una existencia entregada por un breve período a la deriva. La tradición de los Visconti y de los Erba no toleraba la pereza ni tampoco la falta de una actividad que tuviera el valor de un norte vital. Entonces Luchino le pidió ayuda económica al padre para consagrarse a la cría y adiestramiento de caballos de carrera. Con ese dinero le dio instrucciones muy precisas al arquitecto Pietro Necchi para que construyera los establos de su caballeriza. El establecimiento se convirtió en un modelo y marcó los principios modernos en el diseño de ese tipo de instalaciones. Durante seis años, de 1930 a 1936, Luchino vivió entre caballos, jinetes y mozos de cuadra. Había instaurado un régimen mitad militar, mitad monacal, a su alrededor. Todos quienes trabajaban para él, y en primer lugar él mismo, estaban some- 26 Pérfidas uñas de mujer tidos a una severa disciplina. La seriedad en el trabajo era la primera condición que imponía a quienes lo rodeaban. El esfuerzo rindió frutos: los caballos de Luchino ganaron muchas de las principales competiciones de la época. La caballeriza le obligó a relegar hasta su pasión por el teatro precisamente en una década, la de 1920, en la que Toscanini fijó la moderna estructura y las reglas de comportamiento en las funciones de ópera de la Scala. Se habían acabado las visitas de palco a palco y las comidas en los antepalcos durante las representaciones. Eso había enfrentado al director con los Visconti y el consejo de administración que buscaba preservar los privilegios y las viejas costumbres aristocráticas. Luchino estaba por completo de acuerdo con la visión de Toscanini y, más adelante, aprovechó en sus propias puestas en escena todo lo que el viejo maestro había sembrado. El mundo de las carreras le había dado un rumbo a la vida de Visconti. En cierto modo, fue quizá una tentativa de adaptarse a la clase social en la que había nacido: un intento de “norma­ lización” que tuvo también otras derivaciones. Poner orden en su vida era algo que le importaba mucho al conde de Lonate Pozzolo. En el orden y la disciplina admiraba una forma de la belleza. Durante esos primeros años de la década de 1930, Visconti, que visitaba con cierta frecuencia Alemania, se sintió atraído por el aspecto estético del nazismo, del que rechazaba la visión racista. A partir de 1933, las manifestaciones hitleristas con antorchas, los encuentros de masas alineadas con perfección geométrica, las puestas en escena inspiradas en ritos antiguos, lo conquistaron. Por si fuera poco, Luchino admiraba el tipo físico de los varones rubios y atléticos que desfilaban con una fuerza y un despliegue de masculinidad perturbadores. Al Hugo Beccacece 27 principio, el nazismo fue para él ante todo un espectáculo, del que evitaba considerar los costados siniestros como el antisemitismo. Su padre, el conde Giuseppe, una vez más, no se equivocaba: veía en Hitler y sus secuaces la misma brutalidad que en los fascistas. Envuelto en esa paradójico anhelo de orden y violencia oculta (violencia reprimida que, sin darse cuenta, se infligía con “las mejores intenciones”), Luchino estuvo seriamente enamorado de una mujer entre 1934 y 1935 hasta el punto de querer casarse con ella. Si se hubiera realizado ese matrimonio, el conde de Lona­ te Pozzolo habría cumplido con todos los requisitos de pertenencia exigidos por su ambiente social. Ella era la prin­cesa Irma Windisch-Graetz, una joven austríaca, a la que todos llamaban “Pupe” (“muñeca”), el mismo nombre del perso­na­je de Romy Schneider, la bella, rica y aristocrática esposa engañada por el marido en el episodio “El trabajo”, dirigido por Visconti en Boccaccio 70. Hasta entonces, Luchino se había interesado en mujeres que, curiosamente, eran novias de sus hermanos, del mismo modo que Proust se interesaba y tenía fantasías románticas con las prometidas de sus amigos, siempre que fueran amigos por los que él mismo se sintiera atraído. Los hermanos de Visconti eran tan apuestos como él; y sus parejas, chicas hermosas; por lo tanto, era muy lógico que surgieran tríos espirituales más que físicos. Con todo, en esos tríos, la belleza era un requisito indispensable para ejercer luego la sublimación. Era difícil que mujeres y hombres no sucumbieran al encanto severo de Luchino. Quizá la distancia y la autoridad moral, incluso implícita, que éste imponía a las mujeres, irradiaban un aura misteriosa. Durante toda su vida, sus actrices y sus amigas se enamoraban de un modo casi inevitable de él.