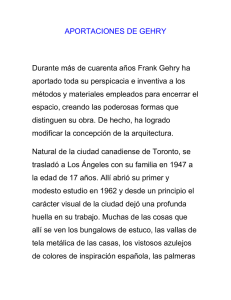el gehry de jameson - Riff-Raff
Anuncio

El Gehry de Jameson: De la Gehry House de Santa Mónica al Museo Guggenheim-Bilbao 1 __________________________________ Garikoitz Gamarra «La utopía es una cuestión espacial de la que cabe pensar que sufre un potencial cambio de fortuna en una cultura tan espacializada como la postmoderna (…) la cuestión de la utopía es una prueba esencial de nuestra capacidad de imaginar el cambio. Tal es, al menos, la pregunta que aquí le dirigimos a edificios más interesantes (y menos característicos) del periodo postmoderno, como la casa de Frank Gehry en Santa Mónica, California» Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad 2 . «Bilbao poseía la estética de lo duro y feo hasta un grado sublime. Era el espejo perfecto de las ruinas del mismo capitalismo que les habían hecho a ellos (Frank Gehry y Richard Serra) famosos y ricos. Ellos eran artistas y sabían cruzar estéticamente las barreras entre lo bonito, lo feo, la riqueza y la pobreza, la gloria y la ruina. Nada más emblemático del mundo postindustrial, postmoderno, posthumanista que los despojos de las fábricas tan productivas antaño, los recuerdos de hermosos teatros y edificios modernos desaparecidos, las ruinas de los grandes proyectos mesiánicos de la ciencia y el progreso» Joseba Zulaica, Crónica de una seducción 3 . Mucho y de gran interés es lo que ha escrito Fredric Jameson sobre arquitectura contemporánea, haciéndonos pensar a través de edificios y arquitectos qué pueda ser eso que llamamos postmodernismo. En los últimos años ha estudiado particularmente la obra de Rem Koolhass, tanto sus edificios como sus textos. Pero, anteriormente, había centrado su atención en otros arquitectos, como Phillip Johnson, Robert Venturi o, especialmente, Frank Gehry. No cabe duda de que Gehry es uno de los grandes creadores de nuestro tiempo, uno de los arquitectos más sorprendentes y arriesgados. La casa de Santa Mónica, que el arquitecto californiano de origen canadiense construyera en 1978, ocupaba un lugar central en “Equivalentes espaciales del sistema contemporáneo”, artículo perteneciente a la famosa compilación Teoría de la postmodernidad 4 . Este edificio representaba para Jameson algo así como la objetivación espacial del postmodernismo en un sentido progresivo. El filósofo norteamericano, ocupado en cartografiar el inconsciente político postmoderno, tenía por fuerza que llamar la atención sobre los esfuerzos de la vanguardia arquitectónica por explorar las nuevas posibilidades del espacio postmoderno. Y es que la cuestión del espacio es un tema crucial en el pensamiento de este autor, registrando los indicios de posibles «mapas cognitivos» que nos permitan orientarnos en las nuevas escalas impuestas por el capitalismo tardío. El arte siempre se ha adelantado a la especulación filosófica. Del mismo modo que Vattimo o Lyotard se habían inspirado en la arquitectura postmoderna de los años setenta para ofrecer su propia sentencia sobre el fin de la modernidad, Jameson parecía reconocer en Frank Gehry a su homónimo en el mundo de la arquitectura. Gehry representaba para Jameson una alternativa tanto frente a los arquitectos más académicos, nostálgicos del Movimiento Moderno, como frente a la arquitectura postmoderna explícitamente reaccionaria. La cuestión no es ni tratar de rescatar el proyecto ilustrado ni reconocer que no hay alternativa al capitalismo, sino afrontar las posibilidades políticas desde las condiciones actuales, por tanto, evaluar las posibilidades y elaborar la estrategia que se habría de seguir para hacer posible otro mundo. La casa de Santa Mónica se terminó en 1978, y Jameson publicó su artículo en 1991. Para esta fecha, Gehry ya era un arquitecto de prestigio internacional que en 1989, y coincidiendo con su sesenta cumpleaños, había recibido el premio Priztker, máximo galardón que pueda recibir un artista de su gremio. Hasta principios de los ochenta, la arquitectura de Gehry se había caracterizado principalmente por sus edificios discretos, de aplicaciones industriales, cívicas y domésticas, elaboradas con materiales pobres y superficies rugosas —de aquella época eran sus sofás de cartón—, así como por su aspecto prefabricado y la apariencia de inacabamiento como elemento expresivo. El reciclado de antiguos edificios era algo que no se quedaba en su casa de Santa Mónica. Es famoso su Museo de Arte Contemporáneo en California, habilitado a partir de un antiguo almacén como solución provisional mientras se construía el nuevo museo, pero que aún hoy se sigue utilizando. Sin embargo, durante la década de los ochenta, Gehry recibe encargos más prestigiosos con resultados crecientemente vistosos y espectaculares. El estilo del arquitecto californiano se reforma, las antiguas coberturas de planchas rectilíneas se tornan curvas y los cubos que componen la base adquieren crecientemente un aspecto entre corbuseriano y neofaraónico. Hitos como la Loyola Law School, de 1984, o el Museo Aeroespacial de California, del mismo año, le catapultan en el ranking internacional de los arquitectos más prestigiosos. En nuestro país hace una incursión más o menos discreta en la Barcelona olímpica con su escultura Fish, en el paseo de la Barceloneta, un adelanto estilístico de hacia dónde se dirigían sus diseños. Gehry siempre ha destacado la importancia e influjo que tiene para él el arte escultórico, muchas veces por encima de la propia arquitectura. En una entrevista mencionaba al escultor Brancusi como un nombre fundamental para él, antes que a sus admirados Alvar Aalto y Philip Jonson. De hecho, éste es uno de los aspectos que más se ha criticado de su trabajo, su tendencia escultorizante, el poner la técnica al servicio de la apariencia antes que del uso. Uno de sus edificios en los que más claramente se puede observar esta característica es en su famoso Museo Guggenheim-Bilbao. Para los que, como yo, hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en la llamada «Área Metropolitana de Bilbao», el nombre de Frank Gehry se ha convertido en referente popular, conocido por todas las capas sociales. El Museo Guggenheim-Bilbao es unánimemente considerado como el icono local por excelencia de la ciudad desde que se terminase en 1997, e incluso antes. Los ecos de este museo-franquicia instalado en la capital vizcaína han recorrido medio mundo, pero mucho más los del espectacular edificio que la alberga. Tanto, que la obra de Gehry se ha convertido en fetiche nacional, sólo comparable en su éxito entre el gran público a Calatrava. La última noticia al respecto del fenómeno Gehry en España nos llegaba a mediados de 2006, desde Elciego, La Rioja. Las bodegas Marqués de Riscal requirieron los servicios del californiano para tener su propio Guggenheim, en este caso en una versión más colorida, afín con el paisaje rural. El resultado es, en palabras del mismo arquitecto, un enorme «bicho» posado en la tierra. Volviendo al Museo Guggenheim-Bilbao, este edificio supone un punto y aparte en la obra del arquitecto, un hito en su carrera que le ha elevado a una fama mundial que va más allá de los círculos de especialistas. A nivel estilístico, toda su producción a partir del Guggenheim hace referencia a estas formas curvilíneas y al empleo del material del titanio que caracterizan el museo-franquicia de Bilbao. Tanto el Hotel Marqués de Riscal (2006) como el Walt Disney Concert Hall (2003) siguen las pautas del Guggenheim. No obstante, aunque la sala de conciertos Disney en California se ha construido con posterioridad, su diseño fue previo al museo, de 1987, por lo que se puede considerar a aquél como la auténtica matriz de la obra de madurez de Frank Gehry. El impacto del edificio de Gehry sobre la ciudad de Bilbao y su imagen ha sido enorme. Bilbao, que dejó de ser la antigua ciudad fabril y financiera tras la crisis industrial, pretende convertirse, por obra y arte de un marketing urbano consciente y concienzudamente diseñado desde las administraciones públicas, en un «centro global de intercambio de información y cultura», tal y como lo suelen calificar los agentes tecno-políticos que presiden su transformación. El proceso general de reconversión de la ciudad es complejo, y no es éste el lugar para extendernos en el tema 5 , sin embargo, en lo que aquí nos concierne, merece la pena comparar aquella casa de Santa Mónica, a través de la cual Jameson pensaba en 1991 las posibilidades del espacio postmoderno, con este museo-escultura. De aquel discreto sistema de cajas envolventes a la imponente escultura de curvaturas imposibles media un buen trecho, el mismo que separa el metal corrugado de la casa de Santa Mónica y el brillante titanio del Guggenheim. El resultado del Museo Guggenheim-Bilbao podría describirse como una arquitectura neoorganicista —la parte de titanio ha sido comparada a un enorme pez— mezclada con formas monumentalizantes y arcaizantes —en la parte de piedra, con escalinatas de dimensiones faraónicas—. A pesar de ello, Fredric Jameson sigue hoy defendiendo la continuidad entre el potencial utópico de la casa de Santa Mónica de 1978 y el Museo Guggenheim-Bilbao de 1997, tal y como constatamos en conversación con él hace ahora un año. En estos veintiún años y en los nueve siguientes, Gehry no habría hecho otra cosa que profundizar en las posibilidades formales del espacio contemporáneo, tratando de proyectar alguna forma de perspectiva utópica. En las próximas páginas quiero centrarme en esta comparación y en la dificultad que encuentro para seguir a Jameson en este punto, al menos para quien conoce de cerca el contexto y efecto del Museo Guggenheim-Bilbao sobre el lugar en el que aterrizó hace ahora diez años. En su último libro, Archeologies of the future 6 , Jameson trata de replantear la cuestión de la utopía y de su necesidad política actual a través de los géneros literarios utópicos y de la ciencia ficción. La ciencia ficción sería, concretamente, el espacio literario más propicio para la imaginación utópica en la actualidad. En determinado momento, Jameson trae a colación Stalker, la novela de los hermanos Strugatsky, que relata los sucesos provocados por la aparición de una serie de objetos extraños y desconectados en determinada área —«la zona»—. Los objetos desconocidos provocan todo tipo de reacciones entre los habitantes del lugar, cada uno imaginando los orígenes extraordinarios y las fuerzas paranormales que de estas reliquias provienen. Ninguno, sin embargo, puede imaginar que aquellos objetos no son más que los residuos de un «picnic espacial» alienígena. Pero, en realidad, no importa tanto el origen como la efectividad de su poder sugestivo sobre la población. Si observamos la casa de Gehry en Santa Mónica, tanto en su fachada como en el interior, parece, igualmente, el resultado de un picnic espacial. Es interesante constatar que Jameson elija como material de estudio la propia casa del arquitecto y su familia, y no un encargo. La casa de Santa Mónica podía representar, de este modo, un intento sincero de solucionar el problema del espacio doméstico en la postmodernidad. La confusión entre exterior e interior y la sensación de provisionalidad —la esposa de Gehry no tenía claro, cuando ya la estaban habitando, si su marido había acabado o si iba a continuar modificando el espacio— son dos características del espacio postmoderno que se inscriben en la misma vida cotidiana del arquitecto, por tanto, dos límites en las posibilidades formales más que unos elementos estilísticos de cara a la galería. En “Equivalentes espaciales del sistema contemporáneo” 7 , Jameson se refería a la casa como una de las arquitecturas postmodernas más interesantes, sin estar entre las más famosas. A pesar de sus peculiaridades, Gehry es un autor postmoderno, pues el postmodernismo no es para Jameson una cuestión de gustos, sino el contexto epocal que nos toca vivir, la contrapartida cultural del capitalismo tardío. Sin embargo, el arquitecto californiano ofrece respuestas diferenciadas con respecto a los que clásicamente se ha identificado como arquitectos postmodernos. El interés de los pensadores postmodernos de corte neoconservador por la identidad cultural y la narratividad, encontraba un correlato previo en arquitectos como Venturi, Graves o Moore que, a partir de mediados de los setenta, reaccionaron contra la asepsia del funcionalismo. El Estilo Internacional, herencia directa del Movimiento Moderno en arquitectura, venía homogeneizando el planeta con su arquitectura gris y fría y sus cuadrículas urbanas desde el final de la II Guerra Mundial. Frente a aquella arquitectura muda, los arquitectos postmodernos sentían la «necesidad de contar historias», se trataba de crear «una arquitectura parlante», que se recreara en los mitos cotidianos del hombre contemporáneo frente a la ascesis funcionalista. La arquitectura postmoderna certificaba el rotundo fracaso de las pretensiones utópicas del Movimiento Moderno y se dejaba seducir por las promesas frívolas del mercado y la moda. Levantaba todos los tabús que se habían establecido desde las primeras vanguardias, volvía a la ornamentación más ampulosa, al monumentalismo populista, a un historicismo con el rigor del peplum. Sus fuentes de inspiración las encontraba en Hollywood, en Las Vegas y en las series de televisión. El arquitecto desciende desde sus pretensiones sublimes de reforma del orden social hacia los gustos banales del populacho. A falta de pan para todos: circo para casi todos. Los edificios postmodernos buscan sorprender, hacer del edificio una especie de icono tan llamativo e inmediato como una valla publicitaria. La arquitectura de Gehry, aunque espectacular y sorprendente, no es, en absoluto, una arquitectura ni fácil ni inmediata, y según Jameson, ni siquiera fotogénica. Muchos de los edificios postmodernos más famosos, más que valiosos por su uso, parecen estar destinados a ser admirados como escenografía de algún spot o de alguna película de éxito. Representan algo así como extensiones colonizadoras de los mass media en el espacio exterior tridimensional; por tanto, encuentran en la fotografía su hogar más propio. Jameson ponía el acento en las dificultades que encontraban los fotógrafos de las revistas de arquitectura para hallar la perspectiva adecuada en el interior de la casa de Santa Mónica. La sensación de provisionalidad e inacabamiento de ésta les llevaba a recolocar los muebles para adaptar el espacio arquitectónico al fotográfico. Además, Gehry, al contrario que los arquitectos postmodernos clásicos, no se ha reconocido en el terreno de la arquitectura narrativa, como tampoco la interesaba particularmente la cuestión de la identidad. En los primeros ochenta, la arquitectura de Frank Gehry se caracterizaba por el uso de materiales pobres, con la presencia insistente del metal corrugado, y por evitar crear composiciones fáciles en una primera mirada. Jameson destaca la ausencia de cualquier intento de monumentalización, cosificación o, sencillamente, falsificación de la historia, algo de lo que se ha acusado a la arquitectura postmoderna. La vivienda en la que la familia del arquitecto se instaló era una antigua casa de estilo vernáculo que Gehry hizo cubrir y atravesar por varias planchas de metal corrugado, generando así nuevos espacios, sin eliminar ni actualizar las paredes originales. Gehry cita el pasado y lo envuelve, conservando el original, al contrario que los arquitectos postmodernos clásicos —Rosi, Bofill—, que retoman la ornamentación y los órdenes de la arquitectura tradicional, pero sin la técnica ni el orden social en que aquellos se inscribían. Un momento especialmente interesante de “Equivalentes espaciales del sistema contemporáneo” es aquél en el que Jameson esboza una lectura semiológica sobre la estructura de la casa. El autor identifica cada elemento del interior con una parte de la oración, apuntando a cierta voluntad utópica presente en el esfuerzo de Gehry por buscar nuevas posibilidades formales. Los sujetos de la oración-casa serían los propios habitantes, que insertan sus cuerpos en la estructura gramatical de la casa; sus adjetivos se encontrarían en la pintura, el mobiliario, la decoración y la ornamentación; los adverbios y los verbos estarían constituidos por los elementos comunicantes: pasillos, puertas y ventanas. Además, la propia casa-oración se insertaría en el texto más amplio de la ciudad. La eliminación moderna de la ornamentación encontraría, de este modo, un paralelismo en la supresión del adjetivo en la novela. Pero la modernidad, al respecto de la forma significante “ciudad”, se propondría ir más lejos: abolir propia la calle y la acera en el tipo de ciudades funcionales de Le Corbusier. El cambio de paradigma en este punto también es claro para Jameson: «La postmodernidad se empeñó en suprimir algo más fundamental: la distinción entre el exterior y el interior» 8 . En la casa de Gehry esta supresión se realiza a través del elemento de la envoltura del metal corrugado, que transforma el antiguo porche en el interior de la casa, pero hace que el interior se vea invadido por el material frío propio del exterior, generando un espacio intermedio que podríamos denominar «umbral», siguiendo el análisis de Benjamin para los pasajes parisinos. De hecho, Jameson pone en contacto esta apreciación al respecto de la ruptura con la distinción entre exterior e interior, con la ciudad devenida puro bazar: «las calles de antes se convierten en pasillos de grandes almacenes» 9 . Benjamin se esforzó por trazar la imagen dialéctica que permitiera reconocer la promesa utópica encerrada en el corazón de la mercancía aún por descifrar. Los pasajes, protoforma de las actuales superficies comerciales, participaban de la misma luz mágica que los palacios de cristal del XIX o que la casa de cristal expresionista de Bruno Taut. Otro punto significativo para constatar el esfuerzo transformador y utópico de la casa de Gehry lo encontramos en su eliminación de los pasillos. La habitación moderna —y las formas de subjetividad y privacidad que ella genera— nace sólo a partir de la invención del pasillo en el siglo XVII. La provisionalidad del interior de la casa de Santa Mónica también está relacionada con esta eliminación de los pasillos como elemento que ayudaba a substantivar la privacidad de las habitaciones. En general, el espacio de transición que parece constituir la postmodernidad queda perfectamente objetivado en la casa de Gehry. «Lo que define las nuevas intensidades de lo postmoderno ―que también se ha descrito en términos del mal viaje y de la esquizofrenia― se puede formular como una existencia dispersa, el desorden existencial, la continua distracción temporal de la vida posterior a los sesenta» 10 . Esta distracción o dispersión está determinada por la categoría de la «envoltura», en concreto y en el caso de la casa de Santa Mónica, por las planchas que envuelven y atraviesan la casa. La envoltura es una categoría que, según Jameson, está más allá de la propia intertextualidad, pues no genera ningún tipo de jerarquía. «Lo que está envuelto también puede utilizarse como envoltorio y, a su vez, éste puede ser envuelto» 11 . El resultado de este proceso de envoltura es el de «aflojar la unidad primaria, disolver una obra en un texto, liberar los elementos para que posean una existencia semiautónoma como trozos de información en el espacio saturado de mensajes de la cultura tardocapitalista de los media, o espíritu objetivo» 12 . Como la alegoría en Benjamin, la envoltura redime los elementos frente a cualquier pretensión de sistema. Y, así, entre las nuevas partes envolventes de la casa y las antiguas paredes del edificio se constituye «el nuevo espacio propiamente postmoderno que nuestros cuerpos habitan con malestar o con placer» 13 . Este nuevo espacio postmoderno «nos enfrenta a las paradójicas imposibilidades ―en gran parte, las de la representación― inherentes a la última mutación evolutiva del capitalismo tardío hacia otra cosa que ya no es ni la familia ni el barrio, ni la ciudad ni el Estado, ni siquiera la nación. Es, más bien, algo tan abstracto y desubicado como el no-lugar de la habitación de la cadena internacional de moteles o el espacio anónimo de las terminales de aeropuerto, todo ello agolpándose en nuestra mente» 14 . Este último fragmento condensa todo el espíritu del artículo de 1991, en el que Jameson trataba de buscar el trampolín hacia un mundo alternativo al actual orden en las nuevas posibilidades formales del espacio postmoderno investigadas por Gehry. El arquitecto explora y ahonda en los no-lugares del postmodernismo. Expone su propia intimidad y la de su familia a esos espacios inhóspitos que el capitalismo tardío hace florecer al borde de las carreteras. En lugar de disfrazar y condimentar un mundo vaciado simbólicamente, Gehry nos lo presenta crudamente, algo, de nuevo, no muy distinto a la interpretación que hizo Benjamin en su tiempo de la figura de Baudelaire y su concepto de alegoría. En el texto más reciente “Future City” 15 , Jameson analizaba un libro coordinado por el arquitecto Rem Koolhass al respecto de la construcción consumista del mundo desde categorías muy cercanas a las de Debord en La sociedad del espectáculo. Este libro comprende una historia y un auténtico catálogo de las grandes superficies comerciales, fenómeno que si en España no ha empezado a generalizarse hasta los últimos diez años y que actualmente sigue creciendo, en EEUU ha empezado a entrar en decadencia. Entre otros intereses, las fotografías que componen el libro que coordina Koolhass constatan el proceso de ruinificación de muchas de estas grandes superficies de extrarradio. Los mall de EEUU, lejos de ser hoy aquellos núcleos a los que se dirigía el deseo de cualquier consumidor, son habitados principalmente por todo tipo de personajes marginales, desde vagabundos hasta organizaciones que reparten panfletos, merodeadores que pululan por unos pasillos convertidos en sus legítimas calles, en ausencia de unas calles y una ciudad reales. Pero, más que las superficies comerciales, a Jameson le interesa destacar la naturaleza del proyecto de Koolhass, que pasa aquí del espacio tridimensional de la arquitectura al bidimensional de la fotografía. Si recordamos, en el artículo sobre Gehry la relación arquitectura-fotografía se establecía en la postmodernidad como un binomio central: detrás del apetito contemporáneo por la arquitectura lo que había era, en realidad, un apetito de fotografía, lo que podríamos llamar arquitectura reificada. Mucha de la arquitectura postmoderna brindaba unos edificios al ojo fotográfico, satisfaciendo la apetencia del consumidor; no así la de Gehry, cuyas construcciones parecen —o al menos parecían— resistirse a ser reducidas a una representación fotográfica con comodidad. Dando una doble vuelta de tuerca ―técnica muy habitual en este filósofo―, lo que Jameson pretende ahora en “Future City” es destacar la capacidad distanciadora y crítica de la fotografía cuando se enfrenta a la mercancía de un modo analítico y no publicitario. Aunque, como vio Debord, la forma del consumo tardocapitalista sea preminentemente imaginal —y de una forma de imagen material, como es la fotográfica—, la naturaleza meramente imaginal de la mercancía no es nunca presentada abiertamente, so pena de deshacer su hechizo, sino que la lógica de su exhibición en escaparates, catálogos o anuncios de televisión la hace refugiarse en una promesa de fisicidad siempre postergada. El libro de fotografías que coordina Koolhass, al contrario, presenta unas formas de mercancía en estado de ruina, por tanto «descatalogadas», y las presenta en la forma material de la simple y llana fotografía. Desvela lo inconfesable. Jameson detecta las posibilidades críticas frente a la mercancía en su desvelamiento, en mostrar directamente su auténtica naturaleza. En la casa de Gehry, los espacios cotidianos inhóspitos —«la cadena internacional de moteles o el espacio anónimo de las terminales de aeropuerto»—, aquellos tan cotidianos como ocultos a la representación, eran introducidos en nuestra vida más íntima. En lugar de dejarlos olvidados —y por ello doblemente presentes— en la cuneta de las autopistas, en las aduanas, en los moteles de carretera, los intersticios del capitalismo tardío se revelan. Las verdades inconfesables de nuestro mundo son rescatadas del inconsciente colectivo a través de una especie de psicoanálisis cultural. Hasta aquí todo parece correcto, tenaz, crítico. Pero ¿y el Museo Guggenheim-Bilbao? Desde que se construyera el Guggenheim, nada ha sido tan fotografiado en Bilbao como este museo. Y no sólo reproducido en postales, libros para turistas, calendarios, camisetas, sino incluso en videoclips para la MTV y hasta en una película de James Bond. El Guggenheim no se resiste a la fotografía, es más, ningún fotógrafo ha sentido la menor dificultad en captar su mejor perfil: prácticamente todas las fotografías lo reproducen frontalmente desde la orilla de la ría del Nervión, donde el museo está apostado. Pero esto no quiere decir que el Museo Guggenheim-Bilbao sea un edificio fácil, caído en el populismo ramplón típicamente postmoderno —como el perrito floral que tiene por vecino—. Parte de la sintaxis de la casa de Santa Mónica es reconocible aquí. Lo que queda en duda, sin embargo, es su eficacia política, ahora en un contexto mucho más complejo que el espacio doméstico de la familia Gehry, el lugar en el que se libraba la batalla en Santa Mónica. Las planchas de titano del Guggenheim ejercen el papel de envolventes del metal corrugado de la casa de Santa Mónica. La confusión entre exterior e interior se impone, más que entre el exterior e interior del edificio —cuya relación es más compleja que confusa—, entre el exterior-ciudad y el interior-edificio. El Guggenhiem abraza parte de la ciudad e implica en su propia estructura al puente de La Salve, engendro de hormigón fruto del desarrollismo franquista. Al parecer, esta idea se la inspiró Thomas Krens, amigo del arquitecto y director del museo neoyorkino, quien, mientras atravesaba el puente en un footing vespertino, tuvo la visión del emplazamiento exacto del futuro museo 16 . Si el metal corrugado envolvía y atravesaba la estructura de la antigua casa, el Guggenheim atraviesa y «respeta» la vieja ciudad industrial. El Museo Guggenheim-Bilbao no cae, por tanto, en el simulacro de la historia propio del postmodernismo más simple: conserva la historia local en su forma residual. El puente conocido popularmente como La Salve, cuyo nombre auténtico es Príncipes de España —nombre que nadie conoce—, fue construido en 1972, un año antes de la crisis del petróleo, como nuevo acceso rodado y peatonal a la capital desde el barrio de Begoña. El crecimiento casi ininterrumpido de Bilbao desde mediados del siglo XIX se había acelerado a partir de los años sesenta. La enorme altura del puente, 23,5 metros, responde a que por entonces aún circulaban barcos de esa envergadura por la ría. Muy pronto dejarían de hacerlo. El Guggenheim, por tanto, se solapa con un pedazo de historia viva de la ciudad, o tal vez historia muerta, historia residual, pues La Salve es, con el puente de Róntegui, uno de los iconos más patéticos de aquella confianza ingenua en el progreso económico —local— que se vio truncado rápidamente de un solo golpe —global—. Pero ésta no era la única ruina que comparecía en el lugar destinado para la nueva arquitectura de vanguardia. Los solares en los que se iba a situar el museo pertenecían al antiguo astillero Euskalduna, una de las industrias más emblemáticas de Bilbao, no sólo por su tamaño y la cantidad de puestos de trabajo que generaba, sino por las largas luchas que se libraron antes de su cierre durante los años ochenta. El panorama del emplazamiento del Guggenheim era ciertamente desolador, y el interés del Gobierno Vasco cuando contrató la operación era, además de dar salida a una serie de solares vacíos o llenos de deshechos industriales en pleno centro de la ciudad, quitarse de encima un pasado tan doloroso como incómodo. Gehry, sin embargo, parecía no querer participar en una operación de lavado de imagen, más bien, parecía pretender que su arquitectura ayudara a integrar aquel pasado, duro pero real, en el futuro de Bilbao, haciendo de la crónica local un momento del arte universal. Según Joseba Zulaica, para Gehry «bastaba su museo para transformar todas aquellas ruinas en visión gloriosa» 17 . El brillante museo de titanio articularía todo el espacio para recuperarlo estética y políticamente. A este respecto, a Gehry parecía preocuparle el efecto perverso que pudiera traer su museo, dulcificando la zona, efecto que de hecho ha producido. Además de las viviendas de lujo, centros comerciales, hoteles y paseos ajardinados que han venido a llenar el resto de los viejos solares industriales, como última noticia podemos cifrar la remodelación en marcha del puente de La Salve. El puente va a ser redecorado de acuerdo con la nueva estética de Bilbao como ciudad de diseño, punto de encuentro internacional de congresos y exposiciones. Como colofón, sorprende la reacción de Gehry al enterarse de que las planchas de titanio de su museo se estaban ensuciando debido al clima local. La consternación del arquitecto fue reclamo de la prensa local. Rápidamente se puso en marcha toda la ingeniería química bilbaína para crear un producto capaz de limpiar las paredes del Guggenheim a las que, desde entonces, periódicamente se saca brillo. Gehry está dispuesto a abrazar el espacio residual de Bilbao, pero no la meteorología ni la contaminación local. En julio de 2004, trabajadores del astillero de Sestao La Naval se manifestaban en «lo que ayer fueron los terrenos de Euskalduna, que hoy están ocupados por palacios de congresos, museos, grandes hoteles y centros comerciales, hasta finalizar en la sede del PSE» 18 . Impotentes ante esos muros, los trabajadores pitaron e intensificaron las consignas de «Ayer Euskalduna, hoy La Naval» y «PSOE, Izar está en lucha», y «reclamaron carga de trabajo para tener futuro». Un antiguo trabajador de Euskalduna y hoy sindicalista del astillero La Naval comentaba emocionado al diario Gara: «Todavía no he visto el Museo Marítimo, porque tengo metido muy dentro el cierre de Euskalduna. Cada vez que paso cerca del Museo Guggenheim, el puente de Deusto y el Palacio Euskalduna, por poner tres ejemplos, siento mucha emoción. No sólo por el cierre, sino por lo que se fue con él: la lucha y el compañerismo. Porque una empresa es una empresa, pero está llena de trabajadores, de gente. Al final, recuerdas a todos esos que pelearon y que terminaron. Me da mucha pena» 19 . El contraste entre el punto de vista de Gehry y el de estos trabajadores, protagonistas de la historia inmediata de Abandoibarra, no podía ser mayor. Pareciese que hablamos de dos ciudades distintas, de dos mundos aparte, y es así. El mundo del Museo Guggenheim-Bilbao es el de las pulcras imágenes redentoras, el mundo de la pura vivencia estética; el de los prejubilados y parados de Euskalduna es un mundo más acá de la realidad, una realidad tan insoportable que prefiere ser borrada, arrasada tras emblemas arquitectónicos de carácter universal, que no dejen huella de las miserias concretas. Con nuestro conocimiento detallado de los efectos de la obra de Gehry sobre la ciudad de Bilbao y su vida político-cívica, nos resulta muy difícil dar una opinión favorable al respecto del potencial utópico de este tipo de arquitectura. Para decirlo de un modo simple, Gehry se lo ha puesto muy fácil a los mercaderes locales y globales que han cancelado cualquier espontaneidad cívica local, que han convertido la ciudad en una mercancia de segunda y a sus habitantes en turistas dentro de su propia tierra. Y es que, al margen de las controversias sobre las cuestiones formales del edificio, sobre su forma poco o nada adaptativa a su uso, sobre la utilización de la tecnología informática de un modo tramposo, hay algo que no podemos obviar y que resulta mucho más evidente a estas alturas: Frank Gehry en tanto que sujeto ético-político. La misma figura del arquitecto, su responsabilidad y su complicidad en una operación orquestada de un modo antidemocrático, su imagen de genio sencillo —hoy publicitada incluso en los cines 20 — pero, al fin y al cabo, genio, que viene a traer luz y cosmopolitismo a la pequeña aldea sólo conocida mundialmente hasta entonces gracias a ETA. Todo ello no puede dejarse al margen cuando se quiere evaluar la contribución de facto de un arquitecto como Gehry. Uno de los momentos en que más fácilmente reconocemos la continuidad entre la peor modernidad romántico-burguesa y la postmodernidad capitalista es en la figura del «artista». Hemos pasado del genio romántico, de cuya aura aún participaban los grandes del Movimiento Moderno como Le Corbusier o Gropius, a la star del star system del arte contemporáneo. Esto llega en el mundo de la arquitectura a unos niveles desmesurados, desmesura paralela a la cantidad de dinero —blanco y negro— que mueve el negocio arquitectónico y la construcción en general. Porque, por muy artístistico que sea, el Guggenheim es una edificación sobre uno de los suelos más caros de España, un suelo que excluye de su alcance a miles de jóvenes recluidos aún en casa de sus padres o viviendo en auténticas comunas en condiciones decimonónicas. Al contrario de lo que decía Heidegger en “Construir, habitar, pensar”, el problema del habitar tiene que ver, antes que nada, con el problema de la vivienda y de las condiciones de acceso a la vivienda. El endiosamiento de Gehry en tanto que star, su caracterización como creador cabal y discreto, visionario pragmático, tipo con ingenio más que genio, ese artista que no todos podemos ser pero que resulta más cercano, más a la mano, es la perfecta star de la postmodernidad, de la postmodernidad más cómplice con el sistema. Nada de picassos ni de genios irascibles bergmanianos. Un tipo sencillo, que crea con facilidad, como quien juega al golf o hace bricolaje —de hecho, el bricolaje es un elemento muy propio de su estilística—. Pero el binomio espectáculoespectador sigue ahí. Él maneja o juega con «la máquina», con el software que le permitió traducir su visión artística a una forma arquitectónica posible. La máquina es pues la justificación final de la parálisis ciudadana. La máquina sabe más que nosotros. No sabemos cómo representarla. No podemos ni siquiera concebirla. Sólo sorprendernos de su sabiduría alienígena. Sólo somos los espectadores del «picnic espacial». Además, en el contexto local de Bilbao, el binomio Krens-Gehry comparece como el representante global de la máquina. Un punto más de alienación de la propia política, decidida por técnicos, y técnicos globales. Pues la máquina —la máquina económica que hará resurgir a Bilbao de su depresión industrial— no pertenece ya a ningún lado. Cuando la revolución industrial llegó a Bilbao ésta sí tenía patria, era la madre-Inglaterra que tan hondo caló en la burguesía local —y no sólo en ella—. Hoy el capital tiene signos mucho más globales y Bilbao, por obra y arte de un puñado de arquitectos y diseñadores estrella, puede convertirse en una de estas interzonas sin lugar del capital. En el artículo “Future City”, al que hacíamos referencia antes, Jameson hablaba de la decadencia de las grandes superficies comerciales en el extrarradio frente a la reemergencia de los centros urbanos en cónclaves comerciales. La mercancía vuelve al centro de la ciudad, porque ésta ha sido desinfectada de cualquier rastro político de espontaneidad urbana. La ciudad puede acoger de nuevo a la mercancía. La mercancía penetra de nuevo en la polis, como un turista del tipo de Hitler visitando París. El Guggenheim, al fin y al cabo, no es mucho más que un supermercado. Resulta paradógico releer a Jameson desde esta perspectiva y teniendo en mente la franquicia Guggenheim: «El problema sigue siendo un problema de representación, y también de representabilidad: sabemos que estamos atrapados entre estas complejas redes globales, porque sufrimos por doquier de modo palpable las prolongaciones del espacio corporativo en nuestras vidas cotidianas. Pero carecemos de un modo de pensar en ellas, de modelarlas ―por muy abstractamente que sea― con el ojo de nuestra mente. Así pues, el problema cognitivo es la cosa que debemos pensar» 21 . 1 Este texto es fruto de la reflexión colectiva desde dos ámbitos y dos lugares distintos. En primer lugar: Madrid y la filosofía. En concreto, el seminario en torno a Archeologies of the future que durante el primer semestre del curso 2005-2006 reunió a un grupo de personas al margen de instituciones y méritos académicos, trabajando conjuntamente por el puro placer de aprender y disfrutar con la filosofía. A todos ellos —Irene, Ramón, Jorge, Ripi, Salva, Rosa, Sonia, Fernando y Fred— les debo parte de las reflexiones que aquí expongo. El segundo espacio de reflexión fue Bilbao y el urbanismo, en constante conversación con mi colega Andeka Larrea, de cuyos puntos de vista me hago aquí igualmente eco. 2 Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad. Trotta, Madrid, 1996. P. 16. Extraído del prólogo a la edición española, escrito en 1996. 3 Joseba Zulaica, Crónica de una seducción, Madrid, Nerea, 1997, p. 97. 4 Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad, Madrid, Trotta, 1996. 5 Para toda esta cuestión Andeka Larrea y Garikoitz Gamarra, Bilbao y su doble. Bilbao, 2006. Inédito. Interesados contacten en garikoitz2001@yahoo.com 6 Fredric Jameson, Archeologies of the Future, NYC, Verso, 2005. 7 Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad, Madrid, Trotta, 1996. 8 Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad, op. cit., p. 128. 9 Ibíd. 10 Ibíd., p. 143. 11 Ibíd., p. 131. 12 Ibíd., p. 133. 13 Ibíd., p. 142. 14 Ibíd. 15 Fredric Jameson, “Future City”, New Left Review 21, may-june 2003, pp. 65-79. 16 Joseba Zulaica, Crónica de una seducción. Nerea, Madrid, 1997. 17 Ibíd., p. 97. 18 Gara, 16-07-2004. 19 Ibíd. 20 Sydney Pollack, Scketches of Frank Gehry. 2006. 21 Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad, op. cit., p. 153.