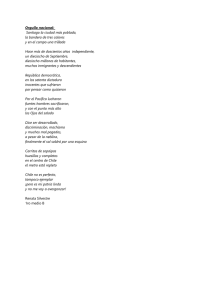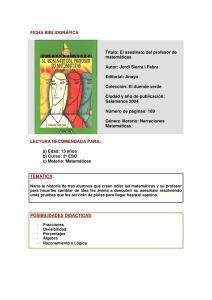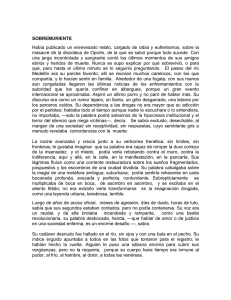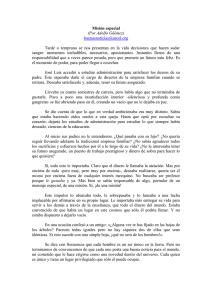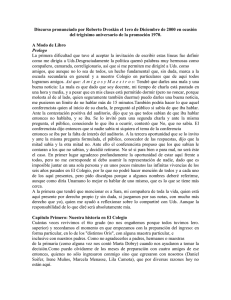El hombre de negro - Colegio Benito Nazar
Anuncio

“El hombre de negro” 3º Premio – categoría Menores Concurso Literario de cuentos breves “Hermano Constancio Vilumbrales” Autora: Lucía Julieta Hansen – 2º Año BE Todo comenzó el veinte de marzo del dos mil catorce. Le había visto en la oscuridad, observándome mientras iba camino al colegio. Se apoyaba en un árbol gigante y sin hojas, inclusive en primavera, que tenía un aspecto tenebroso. Por lo que llegaba a mirarlo, sus ojos eran muy oscuros, de un negro casi inhumano y una mirada profunda que me hacía temblar de miedo. Se vestía completamente de negro y medía aproximadamente un metro ochenta. Todos los días por un año completo este hombre se mantuvo allí en mi ida a la escuela. A su lado se encontraba una casa bastante antigua. Había estado desocupada por casi treinta años, me había dicho mi madre, algo que se hacía notar en las rajaduras sobre la madera y su aspecto mugriento. Nunca antes me había llamado la atención; estaba algo aislada de las demás, con escasa iluminación y su tamaño pequeño. Lo único que le daba algo de vida a eso que había sido alguna vez un hogar eran unos extraños grafitis pintados en la pared. Nunca le dije algo sobre él a nadie, salvo a Spike, mi perro y mejor confidente, ya que temía que me tomaran de loca. Justo un año después, el veinte de marzo del dos mil quince, al mirar al espacio entre la terrorífica casa y el tétrico árbol no visualicé al hombre de negro, como le llamaba en mi mente. Extrañamente, no me sentía aliviada; tenía un pinchazo en el estómago, una sensación que me advertía que algo no iba bien. Y al llegar a mi casa lo supe: el mal había llegado y no lo detendría muy fácilmente. “Una mujer de unos dieciocho años de edad fue encontrada muerta por asfixia en una casa antigua con antecedentes de asesinato. Estaba colgada del techo con una soga atada al cuello. No se descarta suicidio ni…” Apagué el televisor. Esa casa era la misma por la que pasaba cada mañana en mi camino al colegio. Había sido él, estaba segura. Supuse que la chica también solía pasar por allí y ver al mismo hombre, hasta que un día la atacó. Estaba escrito: él vendría a por mí y no se detendría hasta encontrarme. Tenía que detenerlo. Luego de eso, comencé a tomar otro camino hacia el colegio. Aun así, en cualquier lugar en donde iba sentía su mirada en mi nuca que me incitaba a correr, pero al darme vuelta nunca le encontraba. No sabía si era paranoia o me estaba volviendo loca. Además, cada semana encontraban una chica muerta en aquella casa, haciendo crecer la culpa en mí cada vez más y más. Comencé a buscar información sobre los asesinatos, preguntándoles a vecinos, familiares, amigos. Hasta que un día, investigando e investigando, encontré un patrón: todas las víctimas eran mujeres de dieciocho años. Mi edad era de diecisiete; el veinticuatro de julio alcanzaría mi legalidad. Tenía hasta entonces para trazar un plan y evitar que aquel hombre de negro me quitase la vida. Leí, aproximadamente, todos los archivos de la biblioteca. Buscaba y buscaba, pero en realidad ni siquiera sabía qué quería encontrar; ni siquiera sabía si vendría a por mí, ni siquiera sabía si el asesino era él. De repente, me saltó algo que había pasado de largo: en el noticiero habían anunciado que la casa había tenido antecedentes de asesinato. Si sabía qué había pasado (seguramente estaba relacionado con lo que pasaba actualmente) quizá me serviría. Me dirigí después del colegio a la Biblioteca Nacional, el único lugar que conocía donde tenían los diarios de treinta años de antigüedad, cuando la casa había estado habitada. Empecé por la semana del veinte de marzo de mil nueve ochenta y cuatro. Nada. Mil nueve ochenta y cinco; tampoco. Hasta que, luego de unas arduas tres horas y media de rastreo en el dinosaurio de la biblioteca, hallé finalmente que el veinte de marzo de mil novecientos ochenta y nueve se había producido un asesinato múltiple: dieciocho chicas de, justamente, dieciocho años de edad, habían sido asesinadas de la misma forma que estaba aplicando, suponía yo, el hombre de negro. Ahorcadas, colgando del techo por una soga atada desde su cuello. Supuestamente, se había declarado culpable a un cuarentón, que suponía era el padre del hombre de negro, pero nunca se lo habría encontrado otra vez. Revisé el diario del fin de semana por pura curiosidad y encontré una foto inquietante: era el hombre de negro, colgado exactamente igual que las otras chicas. Al parecer su nombre había sido Germán Gutiérrez y también había tenido dieciocho años en el momento de su asesinato. Figuraba como asesino su padre también, y nunca más se lo había encontrado. Me fijé además en las dos semanas siguientes y no se volvió a hablar del tema. Ante esta información elaboré una teoría: el padre del hombre de negro había asesinado a dieciocho chicas por venganza, algún secuestro o por mero disfrute y luego había ahorcado a su propio hijo para que no contase nada de lo que seguro hubo visto. Entonces, el “espíritu” del hombre de negro asesinaba a estas chicas de dieciocho años para continuar con lo que su padre había hecho. Mi otra teoría era que él me había estado advirtiendo durante un año que su padre me iba a asesinar y no “descansaría en paz” hasta detenerlo. La descarté; era obvio que no me miraba ofreciéndome ayuda, estaba segura de que esa mirada era un asesino. Investigué sobre espíritus en varias páginas de Internet -aunque parezca algo tonto y sin sentido, yo creía fervientemente en mi teoría- y lo que encontré fue lo siguiente: eran almas que no podían alcanzar su tranquilidad porque tenían alguna “cuenta pendiente” o porque estaban “malditas”- los males que habían hecho en el pasado la corrompieron. Se las acababa quemando su cuerpo o algún amuleto que les había pertenecido. Se les debilitaba con sal o hierro, entre otros datos. Todo esto eran aportes muy útiles, si es en realidad mi teoría cierta, pero había algo, alguien, de ésta que no me cerraba: Manuel Gutiérrez, el padre del hombre de negro. Busqué su nombre una y otra vez en google agregando la ubicación de la casa –ya que habría miles de hombres con ese mismo nombre-, pero no aparecía nada de lo que ya sabía. Para todos, estaba muerto. Aunque no estaba segura de que mi teoría era cien por ciento verídica, era el momento de hacer algo: la solución no era sólo buscar información. Volví a tomar el camino anterior hacia mi colegio todas las mañanas. El hombre de negro seguía apareciendo siempre, pero había cambiado su posición: ahora era relajada y su mirada desafiante, como si disfrutara la espera de mi muerte. Con el tiempo, comencé a desarrollar un raro sentimiento hacia él: descubrí que le odiaba, aunque sabía que había muerto años atrás. Pero tenía que ser cuidadosa; a veces las personas, al guiarse por el odio, terminan perdiendo todo. Ya habían pasado diecisiete semanas desde el primer asesinato, o, como la policía los llamaba, suicidio; y yo sería la próxima. Estaba nerviosa, de que no sucediera todo como yo lo había planeado y ese sujeto acabase con mi vida. En cualquier momento cumpliría los dieciocho y él actuaría. Mi cumpleaños había pasado hace sólo dos días cuando, volviendo de la escuela, lo vi. Pasaba por la casa durante la tarde, pero nunca lo había visto en ese horario. Pero no estaba esta vez al lado del árbol; estaba justo en frente mío. Al verlo de cerca, aproveché a mirarlo detalladamente. No era nada distinto a como me imaginaba; pelo negro y corto, ojos oscuros y profundos, nariz aguileña, tez pálida, labios finos y carmesí y un cuerpo ejercitado vestido de negro completamente. Me sonreía juguetón, como si supiera algo que yo no. Lo encontraría guapo si no estuviese tratando de matarme. Se me iba acercando lentamente, haciendo que yo instintivamente diese pasos hacia atrás y mi distancia con la casa vaya disminuyendo. Apoyé mi espalda finalmente contra la pared de la casa y cerré los ojos esperando mi final; en vez de eso, recibí una caricia en la mejilla de su mano áspera. No podía reaccionar. Había tenido pesadillas donde era violento, maltratador, odioso, frío, sin emociones, vacío. Así que ahora lo único que me ocasionaba su tacto era asco. Aunque su mano había conectado con mi cara solo tres segundos, la aparté de un manotazo, haciendo que se ría. Sin esperarlo, me tomó de las piernas haciéndome cargar en su hombro. Pero, en vez de dirigirse hacia dentro de la casa, me llevó hacia el árbol. Grité y grité, pero nadie me escuchó y él nunca me bajó. Al mirarle a los ojos, oscuros como el mismísimo infierno al que pertenecía, fue como trasladarme a su mente. Entendía todo. Absolutamente todo. No sabía qué, pero algo en mí había hecho clic y el rompecabezas que había en mi cabeza se resolvió. Reaccioné fuera de mí y saqué el encendedor que guardaba en mi bolsillo desde que había leído el artículo de los espíritus e incendié el árbol. Al mirarlo, el hombre de negro parecía estar incendiándose junto al árbol, aunque estaba a varios metros. Era algo tan asombroso e irreal. Me sentía valiente, justiciera; así debía sentirse la venganza. De repente, comenzó a cantar un gallo desde el árbol. No sabía por qué, pero todo comenzó a hacerse borroso. Había sido un sueño, sí, pero ese sueño, estaba segura, era una ayuda. Esa era la forma en la que la muerte en esa casa debería acabar. El único y gran asesino tenía que irse de una vez por todas. Ese día fui al colegio y, a la vuelta, me encontré con él en la casa. Justo igual que en el sueño, fue arrastrándome sin tocarme hacia la casa y me acarició la mejilla. Rápidamente saqué su mano de mi rostro, y su reacción fue la misma: una risa. Me llevó sobre su hombro hasta el árbol tomándome más fuerte de lo que recordaba. Me aprisionó contra éste con su cuerpo imposibilitando un posible escape. Pero yo había tomado clases de defensa personal, así que en un rápido movimiento le golpeé en la cabeza con la mía y estiré la pierna para pegarle en la ingle. Hubiese sido un perfecto ataque si él no fuese un espíritu y tuviese sensibilidad. Ahora estaba enojado. Traté de mirarlo a los ojos como en el sueño pero no sucedía nada. Hasta que recordé mi investigación: su debilidad era el hierro y la sal. Tenía un sobre de ésta última que me había sobrado del almuerzo en un bolsillo de la mochila, así que sutilmente lo tomé, lo abrí y se lo arrojé. Ya no estaba a mi vista; había desaparecido. Palpé mi bolsillo del pantalón en busca del encendedor, pero no estaba. Se lo había prestado a un compañero para prender su cigarrillo y el muy idiota no me lo había devuelto. Estaba acabada. Como el flash de una cámara, un recuerdo vino a mi mente. Era mi difunto padre, estábamos en el campamento al que íbamos cada año desde que tenía memoria. Me acordaba de ese momento, me estaba enseñando a prender la leña con elementos de la naturaleza. ¡Eso era! Tomé una piedra del piso y la froté contra el árbol con toda mi fuerza, que había obtenido en las dos horas semanales de gimnasio, y, como la gloria, una chispa se dignó a aparecer. Pese a eso, seguí frotando, tal como me había enseñado mi papá. En el medio de todo eso, apareció el espíritu acercándose lentamente, debilitado por la sal, advirtiéndome que no queme su árbol con una mirada de advertencia. Al contrario, aumenté la velocidad de mi brazo y, para cuando el hombre de negro me tomó del brazo, ya había creado una chispa muy potente que causó el incendio. Lo vi, yéndose al infierno donde pertenecía, y sentí un alivio terrible al tener la seguridad de que no iba a atentar nunca más contra mi vida. Todo había terminado; la muerte, el peligro, el odio hacia él,… Sólo quedaría el recuerdo y una historia para contar. Desde aquí, en mi vida reinaría la tranquilidad. Lucía Julieta Hansen 2016