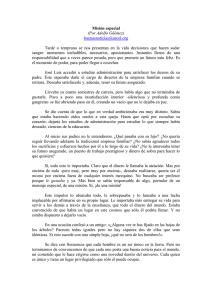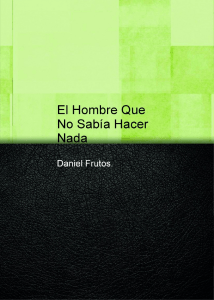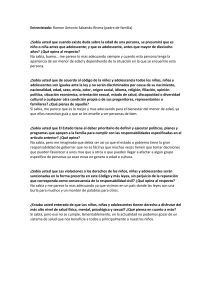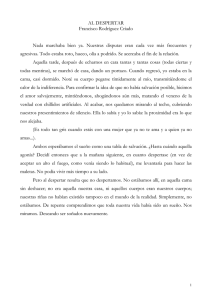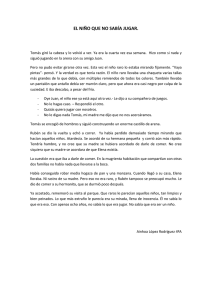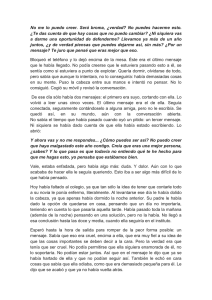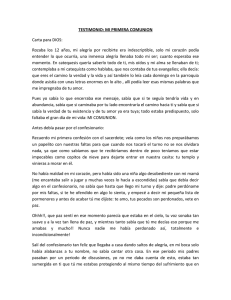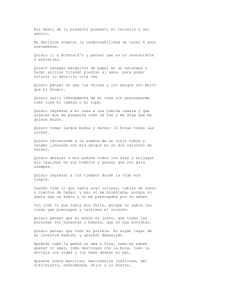SOBREMURIENTE Había publicado un enrevesado relato, cargado
Anuncio
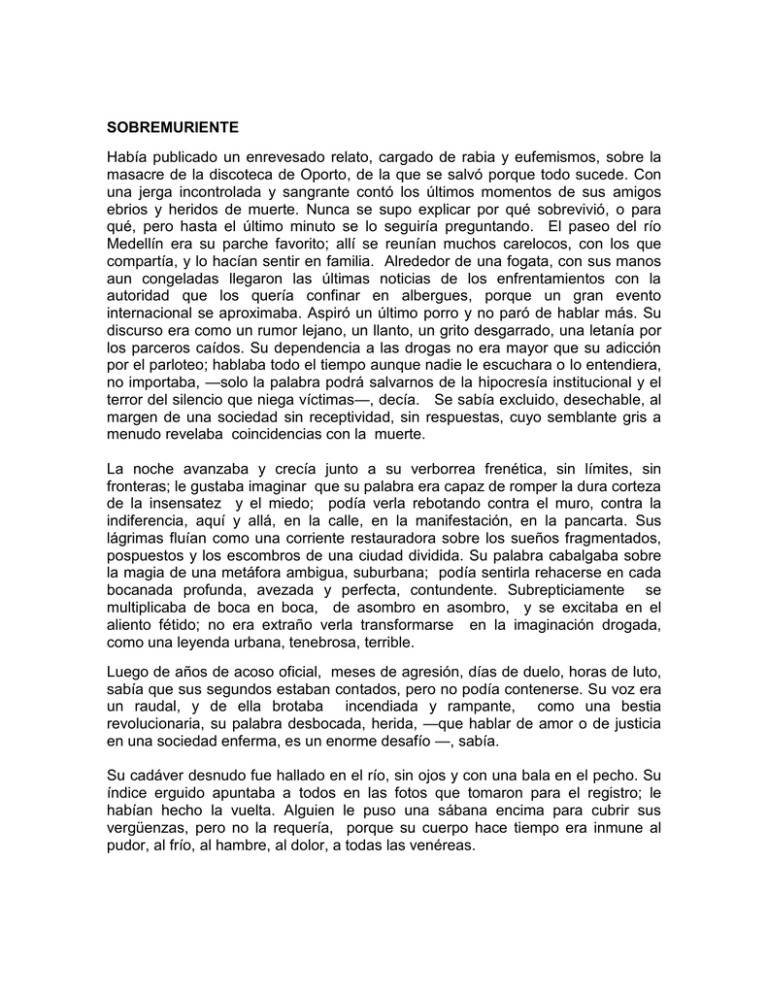
SOBREMURIENTE Había publicado un enrevesado relato, cargado de rabia y eufemismos, sobre la masacre de la discoteca de Oporto, de la que se salvó porque todo sucede. Con una jerga incontrolada y sangrante contó los últimos momentos de sus amigos ebrios y heridos de muerte. Nunca se supo explicar por qué sobrevivió, o para qué, pero hasta el último minuto se lo seguiría preguntando. El paseo del río Medellín era su parche favorito; allí se reunían muchos carelocos, con los que compartía, y lo hacían sentir en familia. Alrededor de una fogata, con sus manos aun congeladas llegaron las últimas noticias de los enfrentamientos con la autoridad que los quería confinar en albergues, porque un gran evento internacional se aproximaba. Aspiró un último porro y no paró de hablar más. Su discurso era como un rumor lejano, un llanto, un grito desgarrado, una letanía por los parceros caídos. Su dependencia a las drogas no era mayor que su adicción por el parloteo; hablaba todo el tiempo aunque nadie le escuchara o lo entendiera, no importaba, —solo la palabra podrá salvarnos de la hipocresía institucional y el terror del silencio que niega víctimas—, decía. Se sabía excluido, desechable, al margen de una sociedad sin receptividad, sin respuestas, cuyo semblante gris a menudo revelaba coincidencias con la muerte. La noche avanzaba y crecía junto a su verborrea frenética, sin límites, sin fronteras; le gustaba imaginar que su palabra era capaz de romper la dura corteza de la insensatez y el miedo; podía verla rebotando contra el muro, contra la indiferencia, aquí y allá, en la calle, en la manifestación, en la pancarta. Sus lágrimas fluían como una corriente restauradora sobre los sueños fragmentados, pospuestos y los escombros de una ciudad dividida. Su palabra cabalgaba sobre la magia de una metáfora ambigua, suburbana; podía sentirla rehacerse en cada bocanada profunda, avezada y perfecta, contundente. Subrepticiamente se multiplicaba de boca en boca, de asombro en asombro, y se excitaba en el aliento fétido; no era extraño verla transformarse en la imaginación drogada, como una leyenda urbana, tenebrosa, terrible. Luego de años de acoso oficial, meses de agresión, días de duelo, horas de luto, sabía que sus segundos estaban contados, pero no podía contenerse. Su voz era un raudal, y de ella brotaba incendiada y rampante, como una bestia revolucionaria, su palabra desbocada, herida, —que hablar de amor o de justicia en una sociedad enferma, es un enorme desafío —, sabía. Su cadáver desnudo fue hallado en el río, sin ojos y con una bala en el pecho. Su índice erguido apuntaba a todos en las fotos que tomaron para el registro; le habían hecho la vuelta. Alguien le puso una sábana encima para cubrir sus vergüenzas, pero no la requería, porque su cuerpo hace tiempo era inmune al pudor, al frío, al hambre, al dolor, a todas las venéreas. F. Sánchez Caballero. Cc. 71577840 de Medellín. 3108918529 www.fsanchezcaballero.net