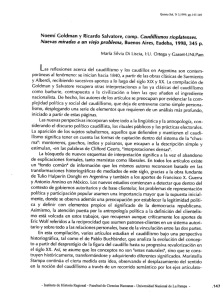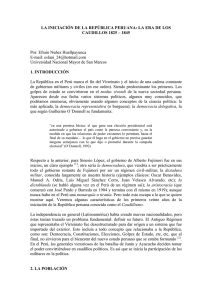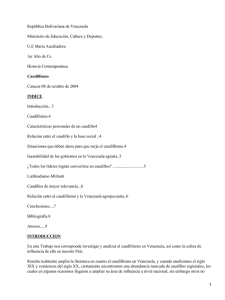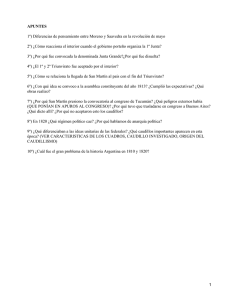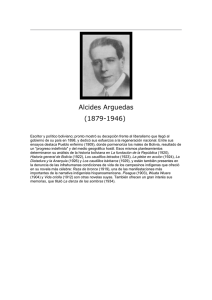Si decimos “ca u d i l l o”, ¿de quién hablamos?
Anuncio

06 TEMA CENTRAL cartóNPiedra → domingo 29 de enero del 2012 Si decimos “caudillo”, ¿de quién hablamos? →¿Es este un fenómeno exclusivo de América Latina? ¿Se funda en las luchas independentistas del siglo XIX? ¿Es parte de un discurso oficial también caudillista? Ilustración recreada de la portada del libro “rePublicanos”, de Fernando Iwasaki 07 cartóNPiedra → domingo 29 de enero del 2012 TEMA CENTRAL DIEGO CAZAR BAQUERO L a palabra “caudillo” proviene del latin capitellus, y según la Real Academia Española significa, en su primera acepción, “hombre que, como cabeza, guía y manda la gente de guerra”. En su segundo significado se refiere al “hombre que dirige algún gremio, comunidad o cuerpo”. Desde la perspectiva de la psiquis social, y en el contexto actual, cuando se habla de la figura de un caudillo se intuye la existencia de una relación implícita entre alguien que lidera y alguien que se somete a ese liderazgo. Es decir, la referencia esencial a la cual nos conduce este vocablo es aquella en la que reconocemos a unos y a otros. En términos políticos, diríamos, al caudillo y a la masa, cada uno con sus rasgos sicológicos históricos correspondientes. En estas figuras contrapuestas que nos permiten interpretar la idea del “caudillismo” perviven elementos del pasado (la memoria histórica, los estereotipos, los valores simbólicos, las tradiciones, los mitos), también se registran aspectos provenientes del instante presente, escenario sobre el cual se realiza el acto interpretativo del término y, finalmente, de las proyecciones hacia la construcción de escenarios futuros. Para el psiquiatra Pablo Jiménez, quien defiende esta idea de relación “complementaria” (es decir, una relación entre alguien que lidera y alguien más que es dirigido) como punto de partida para analizar el concepto, una relación es algo vivo y tiende a reproducir procesos rígidos en su evolución, “lo que polariza las características emocionales de las dos partes”. Desde su perspectiva, la relación entre el caudillo y aquel que lo sigue se establece sobre la base de arquetipos históricos sicológicos y se tiene que adaptar a un contexto en el que sea posible la representación de un paradigma que sea útil en nuestro tiempo. En el siglo XIX, por ejemplo, la figura del caudillo respondía a las necesidades impuestas por las luchas independentistas. Era necesario para el personaje de marras mostrarse respaldado por las armas, por un ejército fiel que estuviera detrás de todas sus decisiones respaldándolo, por un atuendo que le otorgara autoridad militar y le diera la potestad de decidir por la masa. Entonces, ¿qué cualidades sirven ahora para describir a un caudillo contemporáneo? Jiménez asegura que las características del caudillo de principios del siglo XIX, además, re- producían valores o cualidades como la fuerza física, “era semianalfabeto, impositivo, elementos que ahora no son los que la comunidad reconocería”, dice. Quizás esa fuerza física, ese aspecto viril heredado de las sociedades europeas y afincado como ingrediente fundamental de comportamientos machistas, racistas, xenófobos y -en sumaexcluyentes, son reemplazados en la actualidad por una solvencia intelectual-técnica. El nuevo modelo debe satisfacer las necesidades sicológicas del seguidor, debe responder a un afán colectivo modernizador que busca aceleradamente insertarse en un tren de progreso y vanguardias sucesivas, mientras que antes los afanes se circunscribían a la expansión territorial, a la separación de las monarquías europeas, al mantenimiento de hegemonías políticas y morales, a la negación de ciertas posturas dogmáticas. Es curioso notar que en el discurso oficial se le ha atribuido realidad emocional y sicológica que hace que vean siempre al poder como excluyente, maltratador y abusivo. “Mi sicología requiere e identifica las cualidades reivindicativas de esperanza, mesiánicas, en algunos casos, en una figura”, explica, pues en una sociedad en la que se ha instalado a lo largo de la historia una sensación de desamparo, de inseguridad y de desencanto, se torna indispensable creer en algo que nos aglutine y nos haga sentir más fuertes para enfrentar ese discurso nacido de las instancias de poder y de las élites de turno. Así nos sentimos mínimamente identificados ante tanto sabotaje en contra de nuestros propios procesos de construcción de identidades, y ante la segregación a la que nos han sometido. El dilema esencial que surge en el debate es si en verdad el ser humano es democrático o es capaz de alcanzar ese estado de convivencia concebido como lo “...me refiero a que los humanos no somos democráticos, emocionalmente no lo somos” el calificativo de caudillo a un grupo numeroso de líderes políticos que, en su inmensa mayoría, han provenido del campesinado o de las clases menos favorecidas por el sistema ordenador de turno, de tendencias e ideologías opuestas a los regímenes hegemónicos. Han sido los líderes hegemónicos, casi siempre aupados por las fuerzas políticas de la Iglesia católica y de otras instituciones religiosas con amplia injerencia en procesos de colonización, de represión o incluso de guerra abierta, quienes han construido un discurso tendiente a favorecer la creación de las imágenes de sus enemigos, a los cuales han dado en bautizar con este apelativo. “Las cualidades psíquicas de los líderes y de quienes terminan siendo caudillos son excepcionales, tienen habilidades comunicacionales especiales, solvencias particulares en la oratoria, que decantan en un gran carisma. Son esos con quienes los seguidores quieren establecer esta relación”, afirma Jiménez, pero aclara que estos mismos seguidores tienen, a su vez, su propia fue en el siglo XXI. Para Jiménez existe una imposibilidad natural: “Yo creo que esta evolución es una evolución sicológica y humana muchísimo más consistente y coherente con nuestra condición… me refiero a que los humanos no somos democráticos, emocionalmente no lo somos, entonces, que haya formas de organización siempre reguladas por el poder, por la toma del poder, es una contradicción”. Cita como alternativas a ciertas acciones que en el mundo se han constituido en respuestas al sistema, renegando de él y alterando su esquema de vida, por ejemplo, el comunitarismo cristiano, el movimiento hippie de los sesenta, los movimientos de los Sin tierra, en Brasil, los Okupas europeos. Si el hombre no es democrático por esencia, y si cualquier intento social de construir sistemas “justos”, que garanticen la convivencia pacífica a través de una figura de poder que guíe sus pasos hacia el progreso o hacia la satisfacción de sus necesidades, es una contradicción en sí misma, ¿qué nos queda? Desde el punto de vista de las emociones, las sociedades buscan una sensación de seguridad sobre la base de un sistema, tal como ocurre con la configuración de la familia, en la que se procura el orden, la garantía de que todos sus miembros gocen de los mismos derechos, por lo tanto, el reconocimiento de que el padre y la madre son dos autoridades democráticas que nos permiten participar, y que pueden ser considerados “reguladores de un sistema más igualitario”, siguiendo a Jiménez. Pero ocurre que, en escalas mayores, lo que ha sucedido en el mundo es, en términos generales, un crónico desencanto en medio del cual ese sistema proclamado como “democrático” se ha mostrado como un fracaso, pues no garantiza derechos sino que es abusivo, polariza el poder, lo concentra en pocas manos y queda reducido a un simple discurso epidérmico, mientras los mismos poderes fácticos toman decisiones por nosotros. Jiménez profundiza en la reflexión y plantea que aquellas élites que en un momento fueron las figuras más representativas de las luchas por los derechos comunes, por el bien colectivo y por las libertades, terminan convirtiéndose, al cabo de ciclos, en las responsables de la falta de educación, del servilismo, de la opresión sobre las mismas masas que dijeron defender. Las señales: el culto a la personalidad, el hecho de que las mayorías no se sientan identificadas con sus líderes porque consideran que sus necesidades ya no son atendidas sino que el objetivo del nuevo orden es atender las necesidades exclusivamente del “n e o ca u d i l l o ”. El uso del término, la transformación de sus significados o su adaptación al cambio de los tiempos, deja ver que ese concepto original merece una revisión profunda. El tiempo histórico pone sobre la misma mesa al duque europeo, al cacique indígena, al jinete militar independentista, al tirano nazi y al dictador setentero o al caudillo sudaca, junto con esos neocaudillos sin rostro. “En cualquier proceso se procura el bien común, pero siempre la finalidad es acceder al poder. Es un círculo vicioso, irresoluble, por eso los sistemas terminan siendo utópicos, pero yo vivo aquí y vivo ahora y sé que va a ser así, y esta situación de ninguna manera me entristece. Yo entiendo que la naturaleza humana y su psiquismo es mucho más potente y potenciador, y ahora el camino es la toma de conciencia individual, más bien simbólica”, manifiesta Jiménez. 8 9 cartóNPiedra → domingo 29 de enero del 2012 TEMA CENTRAL ORLANDO PÉREZ L a historia lo marcó: Rafael Carrera es considerado por la historiografía liberal como un gobernante despótico. Suprimió la libertad de expresión, cerró una universidad, etc. Y sobre él pesa algo que no se borra fácilmente: habría sido el causante de la desintegración de la Federación Centroamericana. Como ya la historia lo ha dicho, era “analfabeto”, que no tenía conocimiento para gobernar, entre otras cosas, que no siempre se han identificado como reales y certeras. Pero ahora hay estudios que reivindican la figura de este personaje y señalan que “el levantamiento popular que Carrera encabezó fue un exitoso movimiento de las masas campesinas contra la élite de la capital. Que una vez en el poder, el caudillo atendió a las reivindicaciones de dichos sectores pobres, protegiendo sus tierras contra los abusos y las adjudicaciones a extranjeros”. Y para ello apuntan que, en su gestión, Guatemala, a mediados del siglo XIX, gozó de crecimiento económico estable y expansión de sus exportaciones. Incluso, algunos indican que desde ahí ese país tuvo un eje productivo que luego fue explotado por la oligarquía y las empresas transnacionales para intensificar el modelo capitalista, precario para entonces, que marcó todo el siglo XX de esa nación. Pero así como con Carrera hay esa mirada “crítica” y prototípica de lo que es un caudillo, sobre otros más conocidos (pasando por Bolívar, Zapata, Rosas, Páez, Velasco Ibarra, Alfaro, etc.) hay también una conceptualización atribuida desde Occidente y solo para América Latina. O sea: el caudillismo es un problema de los latinoamericanos, en ellos está el bicho de ese “mal” y desde Europa y Estados Unidos se hacen análisis para determinar por qué estos países y naciones engendraron estos personajes que le han hecho daño al “modelo democrático anglosajón y occidental”. Lo que hicieron con Carrera y otros caudillos revela ese comportamiento, académico e histórico, de ciertas élites pensantes del mundo para situar sellos y adjetivos a lo que no entienden como parte de una masa extraña y ajena de seres humanos que se comportan de forma “salvaje” frente al modelo por ellos edificado y al cual no hay cómo cuestionar y menos adecuar desde las propias dinámicas. Y si eso ocurrió por muchos años, también es cierto que se ha permeado de tal modo que hasta ahora, para hablar de caudillismo seguimos adoptando ese modelo, Rafael Carrera, un caudillo olvidado o el prototipo de nosotros mismos sin criticidad alguna y sin abundar u observar otras posibilidades de entendimiento y exploración científica. Si es un “fenómeno latino” y no se comprende por qué ocurre y se “sostiene”, ¿no estaría por demás asumir otras formas de análisis para verificar si eso corresponde a un proceso con resortes y explicaciones distintas a las que desde Occidente se nos ha dado? De hecho, hay un modelo: el caudillo nace de una élite, es un tipo acaudalado que pone su fortuna al servicio de una causa, se caracteriza por un talento militar, se rebela ante su propia clase y eleva la lucha contra el orden establecido para imponer el suyo. Para eso también contribuyó la literatura. Grandes obras y autores han retratado, desde nuestra región, a ese modelo, bajo esa perspectiva. Por ello también los cien- tugal y Francia. Lo paradójico es que en Estados Unidos hubo unos “caudillos” que, por haberse sometido a la Constitución, por no haberla modificado y también por ser, aparentemente, respetuosos de un orden inamovible por casi tres siglos, quedaron por fuera del esquema y del estigma. De hecho, todos esos “caudillos” son señalados como tales desde el presente. Los identificados como tales propiamente y los que no han sido clasificados así. O sea: es desde este presente (con sus otras formas de analizar la historia, cargados de una influencia anglosajona) que se fija ese estereotipo y todo aquel personaje político, que de algún modo se parezca o sintonice con él, es estigmatizado como caudillo. No importa, para esos occidentales, que el “caudillo” se coloque en el poder por las vías demo- ¿Cómo se entiende la existencia de Lenin, Mao, Bonaparte, Mussolini, Hitler, Franco, entre otros europeos y asiáticos, y otros “caudillos” africanos? tistas sociales dicen que la literatura ha expresado mejor que nadie el fenómeno de los caudillos. Lo que no dicen es que en esas novelas, por muchos citadas, también hay unas descripciones narrativas de las masas que están “debajo” de los caudillos y de las condiciones que los generan. Y ese modelo, desde esa visión occidental, construyó una historiografía que empieza desde el siglo XIX. Sobre ella, además, sustenta las causas de nuestra “no democracia”. Se olvidan de que para contrarrestar el dominio colonial de las grandes potencias, las masas y organizaciones espontáneas de la gente latinoamericana tuvieron líderes que afrontaron esos retos independentistas, anticoloniales, libertarios y -no está por demás subrayarlo- revolucionarios. Y esos liderazgos sintonizaron con muchas demandas y afrontaron esos retos a costa de sus vidas. Como procesos sociales tuvieron detonadores personales y “caudillescos” para enfrentar a otros “caudillos” que no necesariamente estaban en América, como ya sabemos con el caso de España, Por- cráticas que ellos defienden y hasta imponen. No les basta con que esos “caudillos” acudan a las urnas, insisten en que utilizan medios antidemocráticos para ejercer el poder. Aseguran que su comportamiento, aunque tenga reconocimiento popular en un medio forjado por esas élites occidentales, destruye las bases de la democracia y de la sana convivencia. Entonces, hace falta una mayor profundidad en el reconocimiento de esta realidad latinoamericana, y no es menos cierto que no se trata de un “patrimonio” de esta región. ¿Cómo se entiende la existencia de Lenin, Mao, Bonaparte, Mussolini, Hitler, Franco, entre otros europeos y asiáticos, sin contar con la cantidad de “caudillos” africanos? ¿Son todos ellos otra especie humana que no cuenta ni se sintoniza con la realidad política del planeta? Por lo pronto, podríamos aventurar una sugerencia: miremos si la misma condición humana genera liderazgos en grupos pequeños, grandes, en naciones y regiones, empresas y hasta en la familia. Si eso está más allá de la política y desde esta se desatan otras posibles y hasta alejadas interpretaciones, algo no está funcionando en el análisis científico para entender mejor cómo nos relacionamos los seres humanos. Y también cabe apuntalar otra duda: las superestructuras se construyen y se expresan porque hay condiciones y factores propios del ser humano que están “favoreciendo” la existencia de caudillos, en el peor y en el mejor término. Si Rafael Carrera y Turcios fue, desde el punto de vista de la ciencia política, un gobernante sin criterio ni capacidad para dirigir un país como Guatemala, a mediados del siglo XIX -y eso se ha sostenido en esa región como un factor de la llamada desestabilización e ingobernabilidad-, no es menos cierto que su imagen solo se explica ahora así por las etiquetas que se imponen a personajes de esa naturaleza. Y no se han contemplado los resortes y dinámicas internas que llevaron a esos políticos a encumbrarse en sus sociedades como factores detonantes de procesos políticos que transformaron, para bien y para mal, sus propias estructuras. Quizá alguien pueda plantear también que ese caudillismo del siglo XIX y parte del XX no puede subsistir con los mismos rasgos ahora y que se expresa esencialmente igual. Sí. Y entonces, ¿dónde queda el factor dinámico, dialéctico e histórico de los procesos sociales y políticos? ¿Estaríamos diciendo que en dos siglos no hemos cambiado y que, como no nos sometemos al modelo anglosajón, no nos hemos desarrollado y seguimos en cierta barbarie? En algo sí tienen razón esos historiadores occidentalizados: los caudillos, por lo general, han sido esos personajes que inyectan dinámica a los momentos de transición de las naciones, fomentan un largo período de cambios, basados en ordenamientos jurídicos e institucionales que se van midiendo con el tiempo. ¿Por qué? Sobre todo, porque tradicionalmente esos sistemas se dan por una imposición, generalmente colonial, que no se ajusta a las realidades concretas de nuestros países. Incluso, podríamos aventurar decir que cada día esos “caudillos” son más democráticos en la medida en que coinciden sus ideas y proyectos con unos mecanismos de elección y participación que la gente legitima. Y a la vez, como ocurre ya en la América Latina de este siglo, esos caudillos han demostrado ser estadistas capacitados para afrontar, con otras “fórmulas”, retos para el llamado desarrollo y proponer alternativas (como en Ecuador y Bolivia con el Sumak Kawsay) para entender de otro modo la relación con la naturaleza y el bienestar. cartóNPiedra → domingo 29 de enero del 2012 TEMA CENTRAL DIEGO CAZAR BAQUERO H istóricamente, en la vida política de América Latina, el caudillismo ha sido una realidad que se ha constituido en un rasgo común en medio de las tensiones originadas durante los diferentes procesos de construcción del Estado moderno. En estas gestas, el líder se ha erigido como dueño de una personalidad capaz de mantener el control personal de la violencia, por lo tanto, como condición, se ha mostrado armado y/o a la cabeza de un grupo social armado que ha ejercido o ha buscado ejercer un poder regional. Ha enarbolado discursos diversos, dependiendo de dónde se encuentren sus bases de formación y, por lo tanto, sus intereses. Algunos caudillos han asumido discursos modernos, como el nacionalismo, otros, el indigenismo, la integración, la abolición de la esclavitud, etcétera, y, en el escenario latinoamericano, considerado desde el pensamiento reduccionista de Occidente como escenario exclusivo de su aparición y desarrollo, estos líderes han instaurado su estilo de acción política como uno de los primeros modelos de articulación de la transición entre el período colonial y el republicano. Los caudillos militares han devenido en representantes de los intereses de varios actores sociales por lograr una reconfiguración de una comunidad política. Para el autor Fernando López Alves, el caso de Uruguay muestra un modelo en el que las clases populares campesinas tuvieron la posibilidad de vincularse a un sistema de partidos políticos para conseguir una forma de democratización de sus luchas a través de su participación, y lo contrasta con el caso colombiano, en el cual, en cambio, las dos tendencias destacadas: el conservadurismo y el liberalismo, estuvieron comandadas siempre por las figuras de caudillos regionales. El campesino latinoamericano entra a la arena política como seguidor de los pasos que da, a manera de guías, un personaje con capacidad de convocatoria social y simbólica, un mandamás, si se quiere, que ejerce la justicia por sus propias armas, pues representa él mismo a la justicia, o, en ciertos casos, cuenta con un ejército nacional ligado al propio Estado que garantiza una condición de institucionalidad que lo legitima. Para Valeria Coronel, coordinadora del Programa de Sociologia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -Flacso- Ecuador, decir que el caudillismo es una característica de un sujeto, o que explica un fenómeno aislado, que Los pros y los contras de una figura caudillista en las luchas liberales alfaristas tiene que ver tan solo con el carisma del líder, o que es un fenómeno cultural, implica que “se está desconociendo que de lo que se trata es de una competencia política por formalizar la participación: o se participa como subordinado a un gran gamonal que, además, tiene las armas y es el caudillo, o se participa a través de consensos y programas públicos y deliberativos…”. Si bien el siglo XIX, por la herencia de las luchas independentistas, registra gestas nacionales que se vincularon a las figuras de caudillos, entre los que está Simón Bolívar, por ejemplo -un líder que pasó a convertirse en un héroe universal, por embanderar un discurso nacional y por ser un emancipador-, también están aquellos caudillos “menores”, o locales, como responde a visiones más tradicionales vinculadas con la imagen del patriarca”. El uno, proveniente de concepciones heredadas de la Europa monárquica, que consideraba a la Corona como la representación de Dios en la Tierra, aquel caudillo que consolidaba su poder utilizando al miedo como su herramienta de dominación; el otro, muchas veces lleno de buenas intenciones y sentimientos altruistas, pero cada uno de ellos, dueño de sus propias particularidades, si nos ocupamos de ubicarlos en sus apropiados escenarios. Siguiendo a la historia, un caudillo muestra un acaparamiento personal del proyecto social, ejerce una forma de acción vertical ante sus seguidores, siente que encarna la voluntad social y, sobre todo, no “Alfaro pudo verse como un caudillo tradicional, pero su legado consiguió superar el caudillismo en el Ecuador” Juan José Flores, un militar venezolano que ocupó la primera presidencia del recién formado Ecuador y que se mostró siempre muy vinculado a las familias terratenientes de Quito, fue parte del círculo aristocrático de la época y representó el poder militar de la lucha por la independencia y, al mismo tiempo, el poder personal de la élite terrateniente. Su perfil respondía a las necesidades coyunturales de consolidar el modelo de Estado-nación terrateniente de la época. Y frente a Flores, en los años siguientes, aparecieron figuras opuestas, los enemigos necesarios de la tendencia, entre ellos José María Urvina, cuadros liberales que, a su vez, aparecían como héroes de la lucha contra un poder establecido, también como figuras militares, comandantes directos de una movilización armada. Coronel hace una aclaración: “Es necesario diferenciar entre el caudillo que se muestra como el individuo que está iluminado, y el otro caudillo que es un ciudadano elegido de entre los ciudadanos, tiene el poder simbólico (de acuerdo a los contextos, este poder simbólico está anclado a respaldos de carácter militar, económico o territorial). Evidentemente el Ecuador no es un país donde el caudillismo haya perdurado durante los últimos 500 años, “esa es una imprecisión que no permite analizar las condiciones”, dice Coronel, sin dejar de recordar el caso de Ignacio de Veintimilla, un caudillo de finales del siglo XIX que inició su presencia política de lucha por los ideales liberales y accedió al poder como resultado de esa lucha, sin embargo, fue víctima de la ceguera que le provocó el poder. Empezó a procurarse beneficios personales y a tomar decisiones que perjudicaron a su propio partido. Olvidó aquellos postulados por los cuales había emprendido su gesta y a través de los cuales se había convertido en un representante de las masas. “Los límites del caudillismo se pueden ver en esta figura que representaba un proyecto de construcción partidista liberal y que termina ahogado dentro de los propios límites personales del caudillo como el gran consumidor -dice-; Eloy Alfaro es de esa época, sin embargo, construye un ejército nacional”. En efecto, Alfaro pudo haber mostrado la imagen de un caudillo tradicional pero, en cambio, su proceso militar y estatal posterior consiguió superar el caudillismo en el Ecuador e instauró el Estado liberal como un aparato distribuidor de justicia, generador de un sistema educativo, capaz de codificar las nociones de propiedad y de derecho, de reconocimiento a los actores sociales como las comunidades indígenas, vinculadas incluso a los ejércitos campesinos liberales. El proceso liberal ecuatoriano es anticaudillista porque amplía la arena política e institucionaliza la política y genera condiciones para que los grupos sociales como el artesanado, los obreros, etcétera, tengan instancias para hacer oír su voz; no obstante, las luchas y conflictos posteriores, que terminaron con el derrumbamiento del ideal liberal, dejaron trunco un proceso iniciado, aunque no íntegramente en la praxis, sí en el plano simbólico y de una manera indirecta en la inserción del tema de “lo indio” en el discurso público. Cuando el Estado liberal entra en crisis, surgen organizaciones sociales, el sindicalismo, se politiza lo popular como una antípoda del caudillismo, pero frente a la carencia de claros cuadros de liderazgo, los pactos por conveniencias momentáneas llevan a Velasco Ibarra al poder, una nueva forma de caudillo no proveniente de las bases a las cuales decía representar. Para acceder al poder, Velasco Ibarra generó una crisis de liderazgo dentro del PC y en el resto de organizaciones políticas; se proclamó liberal, pero se construyó como alguien que estaba por encima de las ideologías, era un poco de todo, “y así los neutralizó”. Entre los cuarenta y cincuenta las opciones políticas se amplían y surgen más tendencias. “Yo no creo que sea muy útil usar el concepto ‘caudillismo’ para todas las figuras que se destacan en un proceso histórico político -continúa Coronel-, yo diría que León Febres-Cordero sí quiso ser un caudillo, pues andaba a caballo y tenía una pistola, era un gamonal con poder personal sobre sus aliados, pero se puede acusar de caudillo a cualquiera para decir que está destruyendo el Estado (…). Entonces, lo que queda por hacer es evaluar si el liderazgo político de alguien ayuda a construir o a corroer la estructura estatal y la representación que el Estado tiene…”, concluye.