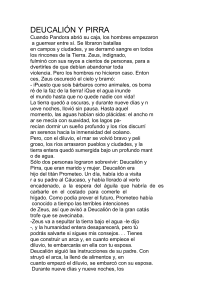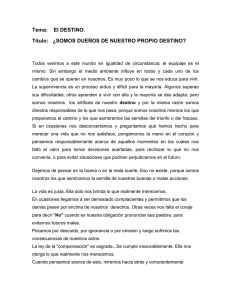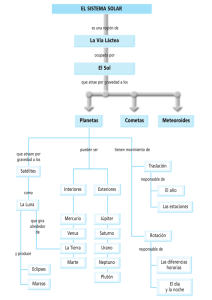DEUCALIÓN Y PIRRA (Ovidio, Metamorfosis) Parte de los dioses
Anuncio
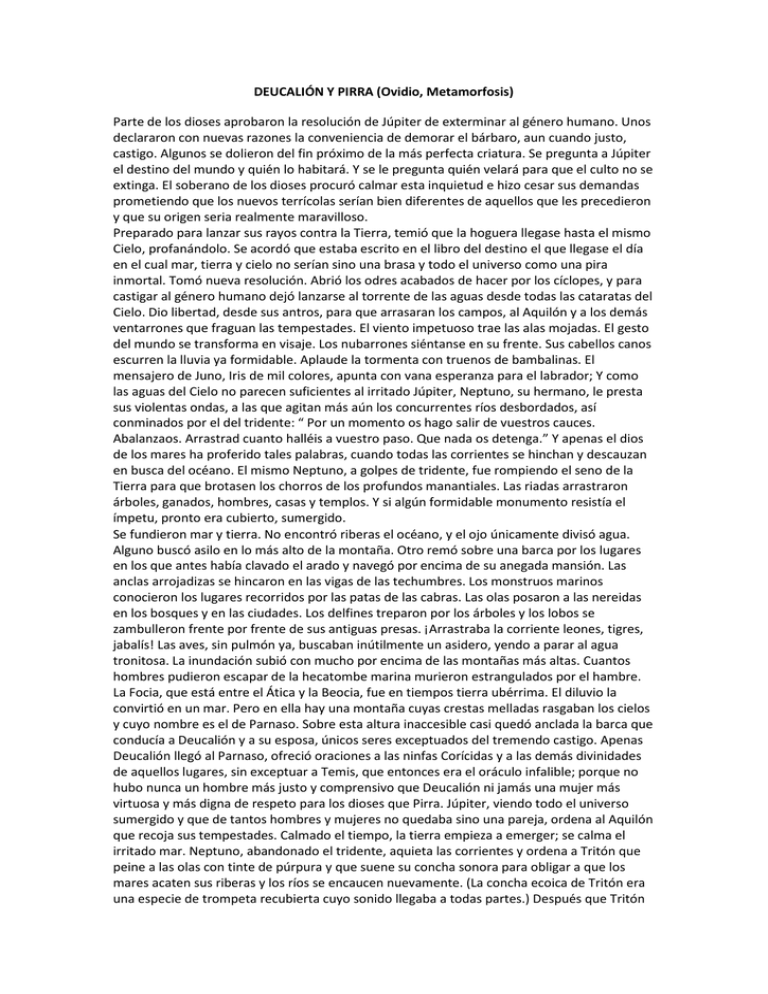
DEUCALIÓN Y PIRRA (Ovidio, Metamorfosis) Parte de los dioses aprobaron la resolución de Júpiter de exterminar al género humano. Unos declararon con nuevas razones la conveniencia de demorar el bárbaro, aun cuando justo, castigo. Algunos se dolieron del fin próximo de la más perfecta criatura. Se pregunta a Júpiter el destino del mundo y quién lo habitará. Y se le pregunta quién velará para que el culto no se extinga. El soberano de los dioses procuró calmar esta inquietud e hizo cesar sus demandas prometiendo que los nuevos terrícolas serían bien diferentes de aquellos que les precedieron y que su origen seria realmente maravilloso. Preparado para lanzar sus rayos contra la Tierra, temió que la hoguera llegase hasta el mismo Cielo, profanándolo. Se acordó que estaba escrito en el libro del destino el que llegase el día en el cual mar, tierra y cielo no serían sino una brasa y todo el universo como una pira inmortal. Tomó nueva resolución. Abrió los odres acabados de hacer por los cíclopes, y para castigar al género humano dejó lanzarse al torrente de las aguas desde todas las cataratas del Cielo. Dio libertad, desde sus antros, para que arrasaran los campos, al Aquilón y a los demás ventarrones que fraguan las tempestades. El viento impetuoso trae las alas mojadas. El gesto del mundo se transforma en visaje. Los nubarrones siéntanse en su frente. Sus cabellos canos escurren la lluvia ya formidable. Aplaude la tormenta con truenos de bambalinas. El mensajero de Juno, Iris de mil colores, apunta con vana esperanza para el labrador; Y como las aguas del Cielo no parecen suficientes al irritado Júpiter, Neptuno, su hermano, le presta sus violentas ondas, a las que agitan más aún los concurrentes ríos desbordados, así conminados por el del tridente: “ Por un momento os hago salir de vuestros cauces. Abalanzaos. Arrastrad cuanto halléis a vuestro paso. Que nada os detenga.” Y apenas el dios de los mares ha proferido tales palabras, cuando todas las corrientes se hinchan y descauzan en busca del océano. El mismo Neptuno, a golpes de tridente, fue rompiendo el seno de la Tierra para que brotasen los chorros de los profundos manantiales. Las riadas arrastraron árboles, ganados, hombres, casas y templos. Y si algún formidable monumento resistía el ímpetu, pronto era cubierto, sumergido. Se fundieron mar y tierra. No encontró riberas el océano, y el ojo únicamente divisó agua. Alguno buscó asilo en lo más alto de la montaña. Otro remó sobre una barca por los lugares en los que antes había clavado el arado y navegó por encima de su anegada mansión. Las anclas arrojadizas se hincaron en las vigas de las techumbres. Los monstruos marinos conocieron los lugares recorridos por las patas de las cabras. Las olas posaron a las nereidas en los bosques y en las ciudades. Los delfines treparon por los árboles y los lobos se zambulleron frente por frente de sus antiguas presas. ¡Arrastraba la corriente leones, tigres, jabalís! Las aves, sin pulmón ya, buscaban inútilmente un asidero, yendo a parar al agua tronitosa. La inundación subió con mucho por encima de las montañas más altas. Cuantos hombres pudieron escapar de la hecatombe marina murieron estrangulados por el hambre. La Focia, que está entre el Ática y la Beocia, fue en tiempos tierra ubérrima. El diluvio la convirtió en un mar. Pero en ella hay una montaña cuyas crestas melladas rasgaban los cielos y cuyo nombre es el de Parnaso. Sobre esta altura inaccesible casi quedó anclada la barca que conducía a Deucalión y a su esposa, únicos seres exceptuados del tremendo castigo. Apenas Deucalión llegó al Parnaso, ofreció oraciones a las ninfas Corícidas y a las demás divinidades de aquellos lugares, sin exceptuar a Temis, que entonces era el oráculo infalible; porque no hubo nunca un hombre más justo y comprensivo que Deucalión ni jamás una mujer más virtuosa y más digna de respeto para los dioses que Pirra. Júpiter, viendo todo el universo sumergido y que de tantos hombres y mujeres no quedaba sino una pareja, ordena al Aquilón que recoja sus tempestades. Calmado el tiempo, la tierra empieza a emerger; se calma el irritado mar. Neptuno, abandonado el tridente, aquieta las corrientes y ordena a Tritón que peine a las olas con tinte de púrpura y que suene su concha sonora para obligar a que los mares acaten sus riberas y los ríos se encaucen nuevamente. (La concha ecoica de Tritón era una especie de trompeta recubierta cuyo sonido llegaba a todas partes.) Después que Tritón dio la señal, todas las aguas del mar que se habían extendido sobre la tierra firme se recogieron y suavizaron. Ya se marcaron las playas y las costas. El agua parió de nuevo las montañas. Y el mundo terrícola creció a medida que se abismaba el liquido elemento. De nuevo los árboles mostraron sus hojas y sus frutos. Deucalión, ante el espectáculo de la desierta perspectiva, impresionado por el absoluto silencio, cargados sus ojos de melancolía, habló así a su mujer: “¡Oh hembra mía! ¡Oh hermana mía! ¡Tú, la única salvada de las mujeres! La sangre y el vínculo nos unieron en otro tiempo: ahora nos debe unir aún más la desgracia. Por cualquier parte que el Sol mire no debe encontrar sino a nosotros dos; los demás quedaron sepultados por las aguas; y todavía no están seguras ni nuestras vidas. Porque los nubarrones cercan los horizontes. ¡Qué desdichada hubieras sido de salvarte sin mí! ¡Nadie habría podido calmar tus excitaciones, ni consolar tus desgracias! De mi parte puedo asegurar, ¡oh amada esposa!, que no habría sobrevivido a tu pérdida y a las mismas aguas que te hundieran me arrojara sin titubeos. Si yo tuviera el poder de mi padre Prometeo, sustituiría al género humano animándole dentro de un poco de barro. Únicamente nosotros permanecemos en el universo: los dioses así lo han querido. De nosotros depende que vuelvan a existir hombres y mujeres sobre la Tierra”. Este discurso arrancó lágrimas a Deucalión. Resuelto a implorar el auxilio del Cielo y a consultar a los oráculos, se dirigen por las riberas del río Cefiso , cuyas aguas, todavía tronitosas y espesas de barro, corren ya por su lecho de siempre. Después de purificarse las cabezas con las aguas del río, parten hacia el templo de Temis. En él, techumbres y altares aparecen cubiertos de viscoso limo, y, desde luego, todas las luces se apagaron. Apenas penetran en él, se postran, y llenos de respeto y de fervor, juntas en el suelo las caras, sollozantes, elevan sus plegarias a la divinidad: “Si los dioses se acuerdan aún de las plegarias de los mortales, si ya depusieron su inexorabilidad, dinos, ¡oh Temis!, cómo podríamos restituir otro género humano y acabar con la desolación en la que el universo está preso”. Tal vez movida y removida por este humilde ruego, el oráculo respondió así: “Salid del templo, desnudaos: buscad los restos de vuestra madre y los iréis arrojando a vuestras espaldas”. Sorprendidos por el oráculo y después de guardar un profundo y largo silencio, Pirra habló asegurando que ella se resistiría a obedecer a la diosa. Temis la perdonaría si no cometía el sacrilegio de esparcir los despojos de su madre. Largo rato estuvieron buscando el sentido ambiguo de las palabras divinas y al fin creyeron hallarlo. Intentó Deucalión con sus palabras calmar la inquietud de Pirra. Él bien sabía que las palabras de Temis no tenían el sentido que ella había creído darles. Un oráculo no podía ordenar nada criminal. Nuestra madre podía interpretarse: la Tierra. Y los huesos de ésta, las piedras, eran los que debían dejar atrás. Aun cuando las viriles palabras levantaron su espíritu, aun no quedó muy convicta la hembra. Mas, ¿qué se perdía siguiendo la interpretación del esposo? Salieron del templo, se cubrieron las cabezas y arrojaron piedras hacia atrás según les había mandado Temis . Estas piedras - y hay que creer en los prodigios de las edades pretéritas- comenzaron a mostrarse flexibles y blandas, a reunirse por grupos, de suerte que lograban la vaga figuración de hombres y mujeres: algo así como estatuas de mármol empezadas por la mano del artista, aún insegura. Las partes más blandas fingieron la carne. Las duras, el hueso. Las venas aún no lo parecían ni de forma ni de nombre. Y fue así cómo las piedras que Deucalión y Pirra habían arrojado, por la voluntad de los dioses, se convirtieron en hombres y en mujeres respectivamente. De esto quizá se entiende el porqué de la dureza característica de los mortales.