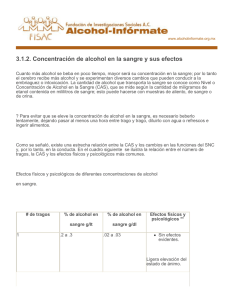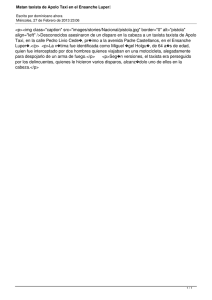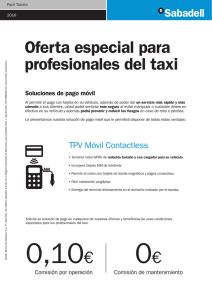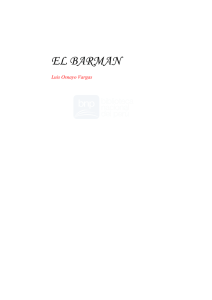PRIORIDADES Cerré los ojos y respiré profundo
Anuncio

PRIORIDADES Cerré los ojos y respiré profundo. Podía sentir su olor desde donde estaba: seguramente había tomado un litro de café durante el día, cocinado papas con romero al almuerzo y fumado media docena de cigarrillos antes de salir aquella noche. No tenía manera de comprobarlo, pero cada vez que abría la boca para pedirle algo al barman o para rechazar a los siete pretendientes que tuvo aquella noche; llegaban a mí la frescura del romero, la amargura del café y la acidez de los cigarrillos mentolados. Lo único que me preocupaba era que no sentía la crema dental por ninguna parte; entonces recordé que mi sentido del olfato nunca ha sido particularmente bueno y dejé de buscar excusas para seguir posponiendo lo inevitable. Respiré profundo una vez más y boté el aire de un solo golpe. Levanté mi cuarto trago doble de Whisky y lo empujé en mi boca. Se me fue un poco por la nariz. Me sentí ridículo. Tener que tomarme un trago más para tener el coraje de hacerlo. ¡Patético! Tan pronto como me levanté, volví a poner mi infame culo sobre la silla y pedí otro trago doble. Lo macho se me pasó antes de poder creérmelo. No era que no me considerara lo suficientemente hombre, que por cierto, no es lo mismo que ser macho, aunque para muchos soy muy poco hombre y para muchas soy demasiado macho, pero cada quien juzga según le conviene. En este caso, posiblemente no me sentía lo suficientemente capaz, pero todo indicaba que simplemente me encontraba por fuera de mi zona de comfort. Todo en la vida es cuestión de costumbre, y me acostumbré a que cuando hay dos interesados en un objetivo común, nadie tiene que 38 convencer a nadie de nada. No hay persecución, nadie asume roles demasiado dramáticos y no hay lugar para la exageración. Es honesto. Es sensato. Es hermoso. En cambio, la sola idea de acercarme a una desconocida en un bar me parecía ridícula. Había que ser un macho para hacer tal cosa. Un macho en toda su extensión. Un ser de pocas ideas, impulsado por las hormonas y la necesidad de reproducirse. Tendría que volver al punto más primitivo: tendría que perseguir a la hembra por las praderas mientras escurro saliva, sembrando una marca húmeda y hedionda por el camino sobre el cual poco a poco voy dejando tirada mi dignidad. Olfateándole las axilas, oliéndole sus gases y demás aromas, sometiéndome a su disposición. No hay nada más deprimente que la danza del apareamiento. Y ni hablar de lo que vendría después: una vergonzosa sesión de expulsión e intercambio de fluidos corporales, seguida de una sensación de vacío, culpa y negación por parte de la hembra. El macho yacería inconsciente sobre su espalda habiendo cumplido el deber, mientras la hembra ha de huir silenciosamente de la escena del crimen del cual acaba de sentirse víctima. La mujer no existe, dijo alguna vez Lacan. En esta triste rutina el hombre es el que no existe. ¡Oh, no! ¡No señor, no tenía pensado hacer parte de semejante escena tan vergonzosa! Pasé la mayor parte de mi vida evitando encontrarme en ese tipo de situación y todavía estaba a tiempo de no cagarla. No era tarde aún para escapar de allí con mi frente en alto y mi dignidad intacta. Tomé mi último trago y pagué la cuenta con un billete de cincuenta. Procuro salir de noche con poco dinero en el bolsillo. A la edad que tengo debo actuar como un adulto, o por lo menos debo pretender serlo. Ser adulto no se trata de conseguir un trabajo, tener una familia y asumir responsabilidades que uno nunca quiso tener en primer lugar. Ser adulto se trata de disminuir riesgos, no correr ningún riesgo innecesario y arriesgarse ciegamente cuando valga la pena. Dicen que los hombres pensamos con el pene. Yo digo que pensamos según dónde tengamos los testículos. La diferencia es que los jovencitos y los machos, que no son más que cagoncitos con barba, tienen los huevos en la cabeza, porque son muy livianos. Los hombres los te- 39 nemos lo suficientemente pesados para mantenernos anclados, con los pies en la tierra. Hay unos a los que nunca les bajan los testículos y los conservan siempre arriba, por eso prefieren bailar de noche y alimentar su ego de día; porque los huevos en su cabeza ocupan tanto espacio que no hay lugar para un cerebro desarrollado que les permita hacer algo más afín a la especie humana. Un buen golpe en la cabeza les vendría bien, pero me temo que eso no solucionaría el problema de fondo, pues no existe todavía la cura para la estupidez. En cuanto al pene: no es más que simple utilería, una herramienta reutilizable. No estoy diciendo que no sirva para nada ni pretendo dañar su buen nombre. Incluso lo desechable es apreciado por quienes no tienen mucho de dónde escoger. El pene importa, pero no trasciende. Cumple su función y se desinfla tímidamente, para después volver a erguirse y ser exprimido sin pena ni gloria una vez más. Ni siquiera te da un abrazo ni te lleva el desayuno a la cama. El pene después de todo, no resulta ser más que un apéndice que se extiende egoístamente, ignorando por completo la fuerza interior que lo hace funcionar; pasando por alto el catalizador del deseo, el poder de la cavidad receptora y la ambición de aquel que ama incondicionalmete. —¿Desea incluir la propina? —me preguntó el barman. —No, gracias. Mientras esperaba el cambio, que necesitaba para pagar el taxi de regreso, noté que ahora era ella quien me miraba fijamente y me sonreía, invitándome a quedarme. ¡Mierda, justo lo que necesitaba!, me dije, desinfándome de un suspiro y resignándome a mi destino. ¿Por qué tenía que pasar eso? ¡¿Por qué cuando estaba a punto de irme?! Ahora tenía que replantear todo y otra vez convencerme a mí mismo de que no valía la pena quedarme. Obviamente no estaba en mi sano juicio; me encontraba un poco inestable después de una extensa racha de malas decisiones. Mi falta de imaginación en los últimos años me había hecho tocar fondo y 40 mi plan era improvisar y con algo de suerte, autodestruirme. El aburrimiento y el insomnio habían sacado lo peor de mí. Esa noche pudo pasar cualquier cosa: pude fácilmente haber matado a alguien o pude haberme hecho matar; pero no llegué a imaginarme algo como lo que estaba por ocurrir. Yo no soy y nunca fui de conseguir mujeres de una noche. No es lo mío. Nunca lo fue. Creo que eso lo he dejado ya claro. Entonces, ¿A quién buscaba engañar? Hasta hace un minuto estaba a punto de salir de aquel bar, tomar un taxi, llegar a casa, posiblemente masturbarme, fumarme tres o cuatro cigarrillos más y reivindicarme conmigo mismo. Iba por buen camino, pero ahora estaba involucrado. Ahora tenía que hacer algo al respecto. Evidentemente ya no éramos dos extraños. Las reglas de juego habían cambiado. Parecía haber un interés recíproco auténtico y entramos en un terreno que se me hacía más cómodo recorrer. Me hacía sentir mucho más tranquilo saber que no tenía que bailar la danza del apareamiento, saber que no estaba jugando a hacer rebotar la pelota contra el muro, aunque posiblemente ese juego sólo tuvo lugar en mi imaginación. Tal vez juzgué equivocadamente la situación, pero en mi defensa, eso es lo que pasa la mayoría de las veces cuando cometes el error de hablarle a una mujer desconocida en un bar con mosquitos aplastados en las paredes: te estrellas contra un muro; bien sea porque ella resulta ser demasiado inteligente como para tomarte en serio, o porque resulta ser demasiado estúpida que sientes que estás hablando solo. Muy buena o muy mala, muy astuta o muy tonta, muy verde o muy madura, muy aburrida o muy peligrosa; asumir que ella tendría un equilibrio entre los dos extremos parecía una locura. Más adelante descubriría en ella un balance tan equilibrado en sí mismo, que no daba siquiera lugar a pensar que todo aquello era demasiado bueno para ser cierto. En pocas palabras, era la mujer perfecta, dentro de lo que se puede contemplar como perfecto en medio de los escombros de la mente de un neurótico. ¡Oh, cuán equivocado estaba! Pero las vigas de acero retorcido y el polvo de los ladrillos machacados ofrecían en 41 medio de su caos un pequeño lugar para la apreciación de la belleza, cualidad humana esencial sin la cual la vida no tendría sentido. Mujer hermosa: mujer peligrosa. Cuando terminé de procrastinar, el quinto trago hizo efecto y se me subieron los testículos a la cabeza. No supe en qué momento recorrí los ocho metros y medio que nos separaban. —¿Patrón o Don Julio? —le pregunté mientras me sentaba a su lado. Noté que estaba bebiendo tequila y mencioné los dos tragos más caros que había disponibles, sabiendo de antemano que yo no tendría que pagar por ellos. Me daba igual si estaba o no dentro de su presupuesto; simplemente no tenía pensado insultarla ofreciéndole comprar su atención con dinero que ni siquiera tenía. Si ella quería emborracharse, habría de hacerlo por sus propios medios. Ser el patrocinador de su ebriedad me resultaba una idea muy vulgar. Aparte de la dignidad, de la cual ya no me quedaba rastro alguno, la única otra cosa que a un hombre le queda después de haberlo perdido todo, es su clase. Su decencia. —¿Tú invitas? —respondió, mirándome por debajo de su hombro, aunque yo fuese mucho más alto que ella. —El dinero no es un problema. Estoy quebrado. —¿Se supone que eso debió causarme gracia? Forzando un mal… un PÉSIMO chiste para romper el hielo. Predecible. Nada original. Aburrido —dijo en un sobreactuado tono de fastidio. Era muy evidente que se estaba haciendo la difícil, pero resultó aún más evidente lo pésima actriz que era. Podría ser una modelo muy exitosa si lo quisiera, pero nunca una actriz. A medida que la fui conociendo mejor, me fui sorprendiendo cada vez más de lo fácil que le resultaba mentir y de lo difícil que me resultaba entenderla. —Fingiendo desinterés y rudeza. Innecesariamente agresiva, sacando conclusiones apresuradas y dándose más importancia de la que merece. Predecible. Aburrida —respondí mientras me levantaba de la butaca y me disponía a irme— Y no sé de dónde sacas que es un 42 chiste. Es un hecho que no tengo un peso. Estoy quebrado y no me causa gracia. Creí que apreciarías mi honestidad. Hoy en día la honestidad se castiga, ¡mierda de mundo! —balbuceaba mientras agitaba mis manos en el aire, como un chimpancé tratando de apagar un incendio invisible. —¿Por qué decidiste hablarme? —me interrumpió, salvándome de mí mismo, evitando que siguiera haciendo el ridículo. —Estaba a punto de irme, pero me llamaste con la mirada. ¿Por qué tenías que hacer eso? —le pregunté arrastrando las palabras y sentándome de nuevo. —¿Ves esta falda? ¿Estos tacones? ¿Ves este escote? —Los veo. —¿Crees que soy una puta? —¿Lo eres? —¡Responde! ¿Crees que lo soy? —Es posible que lo seas, pero no estaría hablando contigo si creyera que lo eres. No tengo un peso, ¿recuerdas? ¿cómo te pagaría? ¿con risas y aplausos? En el mejor de los casos, te daría las gracias. —No estoy segura de por qué te invité a quedarte. Creo que fue la manera como me mirabas. No hacías más que mirar mi cuello. Te fijabas en cada movimiento de mis labios. Te obsesionaste con mis ojos, eso llamó mi atención. También me pareciste muy lindo, pero no te hagas ninguna idea, de cerca no eres tan guapo. Ahora que tengo la oportunidad de escucharte es válido añadir que me ha gustado un poco tu falta de tacto. No sabes hablarle a las mujeres. Podría enseñarte un par de cosas, si estás dispuesto a dejarte enseñar. 43 —No, gracias. No me interesa aprender nada. La vida me ha enseñado lo suficiente. Esto fue una mala idea. Perdona la molestia, de verdad tengo que irme, mi verdadero yo me está esperando —me disponía a levantarme de nuevo, pero puso su mano sobre la mía y riendo dijo —Te acercas a una mujer sola en un bar, le ofreces un trago y ¡¿no tienes dinero?! —Exacto —respondí mirándola fijamente a los ojos. —José Cuervo con limón —contestó con resignación. Hice el gesto al barman y trajo los dos tragos. También puso sobre la barra lo que me debía. —Creí que no tenías un peso. —Es para pagar el taxi. Prioridades, querida. ¡Prioridades! Tomamos un par de tragos más y hablamos sin parar de Bergman y Tarkovsky. Ella no conocía a ninguno de los dos. No sabía mucho de nada en realidad. Hablamos de los gatos y las iguanas, de estos animales sí había escuchado hablar antes, pero le gustaban más los perros. Hablamos del miedo, el odio, el hambre, la pereza y el sistema digestivo humano. De esto sí sabía bastante, especialmente del miedo, el hambre y la pereza. Parecía ser una experta en el tema. Fue una conversación triste y aburrida, pero me pareció fascinante en aquel momento. Notábamos sin mucho interés cómo poco a poco se iba desocupando el lugar, hasta que sólo quedamos nosotros dos y nuestro amigo, el gordo de la barra, quien muy directamente nos dio a entender que quería irse a casa temprano. Ella pagó y dejó una generosa propina del 20%. 44 Estando afuera pude apreciar mejor lo hermosa que era. Cerré los ojos y los apreté. Volví a abrirlos y la miré bien. No era efecto del alcohol. Era sin dudas la mujer más hermosa que había visto en mucho tiempo. Delgada, ligera, liviana. Se movía con la delicadeza digna de toda mujer consciente de lo que tiene. No más de cincuenta kilos. Proporcionada de manera ideal, con carne y huesos en los lugares indicados. No más de metro sesenta y cinco. Tenía el cabello recogido y unos flequillos a los lados que dirigían la atención a su rostro frágil y alargado, de labios magros y nariz de suave curvatura. Agatha era su nombre. Hermoso nombre. Clásico. Elegante. Sobrio. No podría pensar en un nombre mejor para una mujer así, como ella: problemática, complicada, contradictora. Encendió un cigarrillo. No era mentolado, lo cual fue una grata sorpresa. Yo saqué del bolsillo trasero del pantalón mi paquete arrugado de Lucky Strikes, puse uno en mis labios con toda la calma del mundo y lo encendí como si fuera ese el último cigarrillo sobre la tierra. Tomé una buena bocanada de humo blanco, lo saboreé, absorbí tanto como pude y escupí el resto a las estrellas que temblaban alrededor de la luna, intimidadas por sus lunares y su amarilla gordura. —¿Te gusta la luna? —preguntó mirándola detenidamente. Era evidente que tenía algún tipo de obsesión con ella. Yo continué fumando y decidí no responder la pregunta. —Caminemos —me dijo tomándome del brazo. —Taxi. No camino de noche —respondí frunciendo el ceño y procurando dejar clara mi indisposición a ceder. —No pensé que fuera en serio lo de tomar taxi. Creí que simplemente eras un tacaño y querías un par de tragos gratis. —Hace un par de años tenía por costumbre caminar de noche. Solía hacerlo con mi mejor amigo, Miguel. Caminábamos por horas, hablando de cómo queríamos cambiar el mundo y de cómo nunca lo 45 hacíamos. Hablábamos de mujeres, de hombres, de la mente humana y sus miedos. Hablábamos de las máquinas de escribir, viejas y tediosas, de cómo no toleraban el error despreocupado de quienes no procuran pensar antes de presionar las teclas. Caminábamos y hablábamos casi todas las noches, hasta que una de aquellas noches una hoja de metal oxidado lo silenció. Cuando logre superarlo caminaré hasta el fin del mundo si quieres, pero mientras eso ocurre, me inclino por irme en taxi. Y no soy un tacaño. Bueno, a veces lo soy. Todos lo somos en realidad. —¿Acabas de inventar esa historia? —Sí. Paré un taxi y nos subimos. —¿A dónde? —preguntó el taxista. —Buena pregunta —respondí tomando su mano derecha, cediéndole la palabra. —Donde usted crea apropiado —respondió mirando por la ventana, contemplando la luna llena. Me pregunté si en algún momento se convertiría en lobo o murciélago. No ocurrió ninguna de las dos cosas. El taxista nos miró por un par de segundos a través del espejo retrovisor y arrugó un poco la cara. La miró mucho a ella, como si la conociera de antes, o tal vez estaba tratando de descifrar qué tipo de relación teníamos. Luego bajó un poco sus ojos y se fijó en la falda y los tacones. Supongo que asumió que era una prostituta, o creyó que era, en el mejor de los casos, una mujer fácil, lo cual no me sorprende y lo cual no era del todo falso. Después de todo me resultó relativamente fácil entablar algo con ella. Cualquier conclusión a la que un desconocido pudiese llegar era apenas justa, además, era un taxista después de todo. ¿Podía acaso juzgarlo? 46