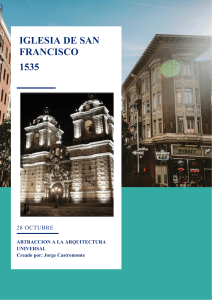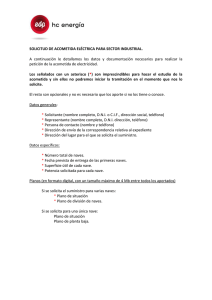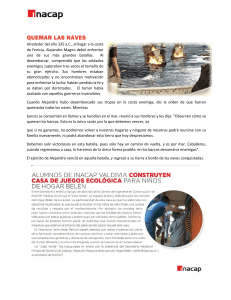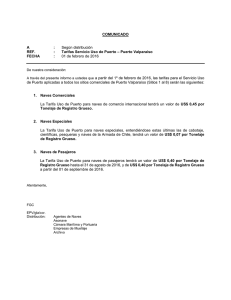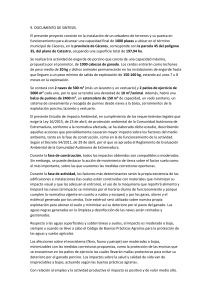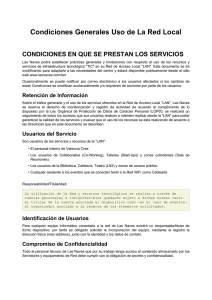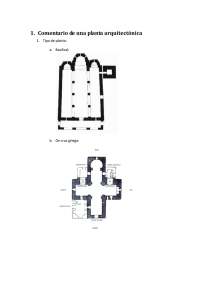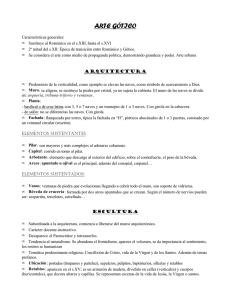Quemar las naves
Anuncio
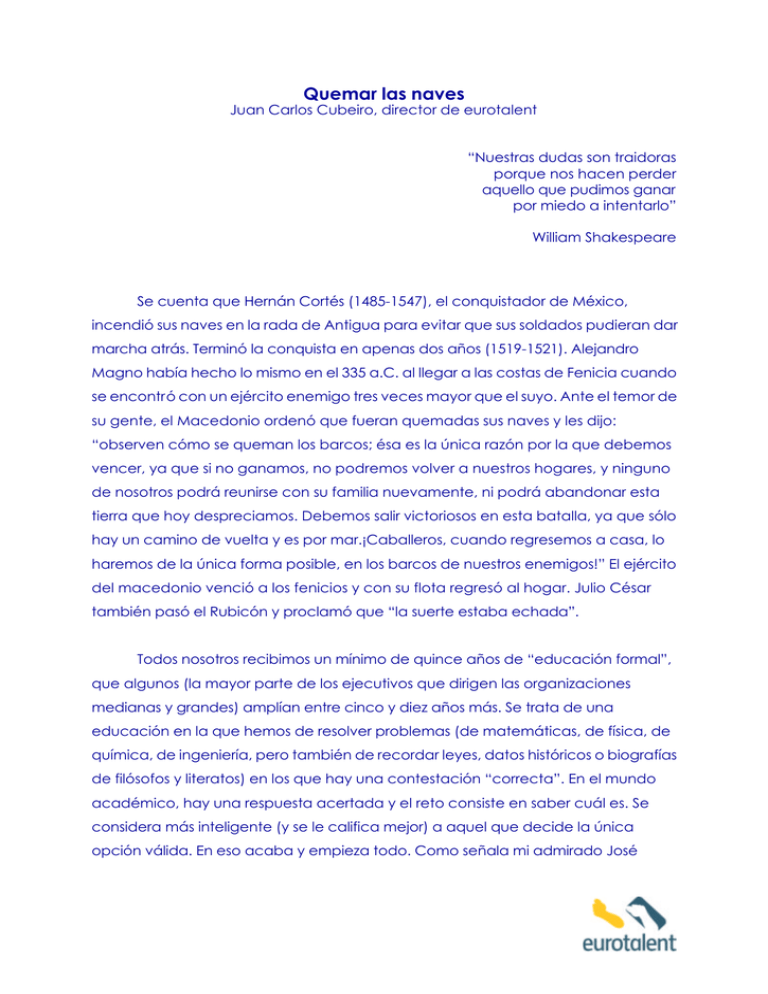
Quemar las naves Juan Carlos Cubeiro, director de eurotalent “Nuestras dudas son traidoras porque nos hacen perder aquello que pudimos ganar por miedo a intentarlo” William Shakespeare Se cuenta que Hernán Cortés (1485-1547), el conquistador de México, incendió sus naves en la rada de Antigua para evitar que sus soldados pudieran dar marcha atrás. Terminó la conquista en apenas dos años (1519-1521). Alejandro Magno había hecho lo mismo en el 335 a.C. al llegar a las costas de Fenicia cuando se encontró con un ejército enemigo tres veces mayor que el suyo. Ante el temor de su gente, el Macedonio ordenó que fueran quemadas sus naves y les dijo: “observen cómo se queman los barcos; ésa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares, y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que sólo hay un camino de vuelta y es por mar.¡Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos!” El ejército del macedonio venció a los fenicios y con su flota regresó al hogar. Julio César también pasó el Rubicón y proclamó que “la suerte estaba echada”. Todos nosotros recibimos un mínimo de quince años de “educación formal”, que algunos (la mayor parte de los ejecutivos que dirigen las organizaciones medianas y grandes) amplían entre cinco y diez años más. Se trata de una educación en la que hemos de resolver problemas (de matemáticas, de física, de química, de ingeniería, pero también de recordar leyes, datos históricos o biografías de filósofos y literatos) en los que hay una contestación “correcta”. En el mundo académico, hay una respuesta acertada y el reto consiste en saber cuál es. Se considera más inteligente (y se le califica mejor) a aquel que decide la única opción válida. En eso acaba y empieza todo. Como señala mi admirado José Antonio Marina, en nuestra sociedad se considera más capaz al que resuelve ecuaciones diferenciales que al que saca adelante una familia. La vida profesional y personal es otra cosa. La toma de decisiones es parte del proceso y no garantiza el éxito, por bien analizada que esté la situación. Lo que funciona en una organización no tiene por qué valer en otra, los intangibles (el estado de ánimo, el compromiso, la cultura corporativa...) cuentan enormemente y el tiempo es un factor determinante. No está el futuro –ni el ayer, como dijo el poeta- escrito. De esta confusión entre “la respuesta acertada” de los estudios convencionales y el éxito en la vida real surgen no pocos problemas del día a día. ¿Qué podemos hacer, entonces? Renunciar a la complacencia que con una determinada decisión “hemos resuelto el caso” y actuar, paso a paso, siguiendo una cierta secuencia de cuatro fases: en la primera, dedicar tiempo y esfuerzo (en equipo, a ser posible) a establecer el marco general, a definir la situación, a clarificar el propósito. Individual y colectivamente, las organizaciones no suelen emplearse a fondo en darle sentido a aquello que deben decidir: con criterios explícitos, bien fundamentados, compartidos por los integrantes del equipo, media situación ya está resuelta. Es el momento de definir y reflexionar sobre lo que realmente se quiere solucionar y no dar nada por sobreentendido. Tras esta fase de clarificación, viene la de la generación de ideas. Cuantas más, mejor, sin criticar ninguna. En el pensamiento creativo, la cantidad favorece la calidad y, si en el equipo se cuenta con la confianza necesaria, de una sugerencia incompleta puede aflorar una magnífica aportación. Es la fase en la que los soñadores, los optimistas, los dotados para la curiosidad pueden hacer sus mejores contribuciones. Después, y sólo después, llega el momento de optar. De clasificar las distintas alternativas, mostrando sus pros y contras. Posiblemente el equipo no tiene porque quedarse con una sola decisión porque, según las circunstancias, unas pueden ser mejores que otras. Y finalmente, otra fase esencial. A diferencia de lo que nos enseñaron en las aulas, ninguna decisión, por buena que sea, se cumple por sí misma. Una opción improbable, incluso fantasiosa, puede llegar a alcanzar lo que se propone si la ejecución es la adecuada. Es el momento de la responsabilidad, de las fechas, de los compromisos, del seguimiento para que la decisión llegue a buen puerto, de la verdadera puesta en marcha. Sin esa capacidad de ejecución, ninguna decisión es la acertada. Por ello, los líderes promueven el compromiso de los miembros de su equipo “quemando las naves”. Cuando la decisión está tomada (sea un plan de expansión, un nuevo producto o servicio, un ERE o cualquier decisión ya comunicada) ya no hay momento para los temores, para las críticas, para las medias tintas, para los quintacolumnistas. Hay que poner toda la carne en el asador y actuar en consecuencia, sin fisuras. Con tibieza, Hernán Cortés, Alejandro Magno o Julio César no habrían conquistado sus imperios. En definitiva, ante una decisión tomada, no cabe otro remedio que apoyarla y hacer todo lo posible para llevarla a sus últimas consecuencias. En el entorno profesional, las mejores notas las sacan los que consiguen resultados sostenidos, no los que se jactan de analizar hasta la extenuación y de tomar “objetivamente” la mejor decisión despreocupándose de su implantación.