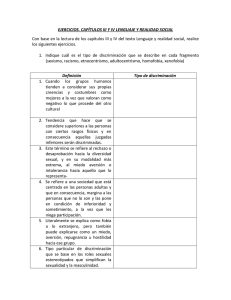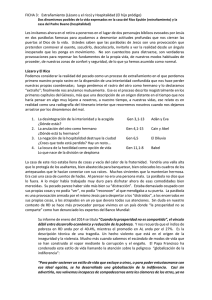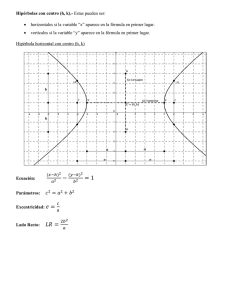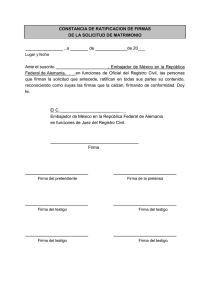LA PARADOJA DE LA CENTRICIDAD Y EXCENTRICIDAD EN LA
Anuncio
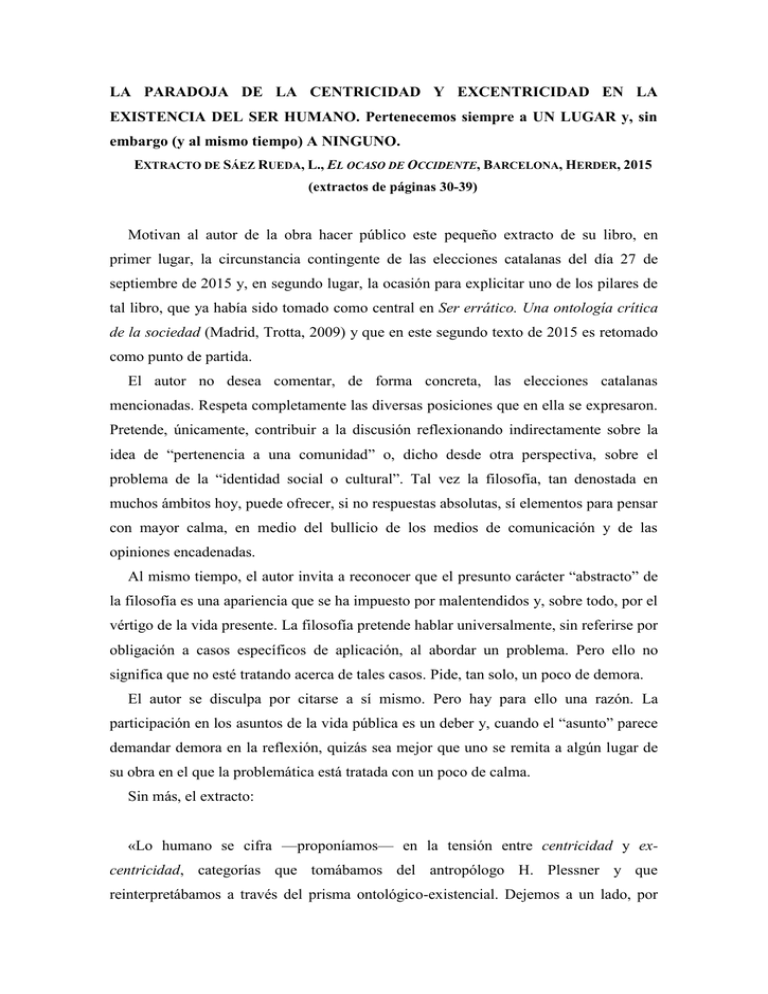
LA PARADOJA DE LA CENTRICIDAD Y EXCENTRICIDAD EN LA EXISTENCIA DEL SER HUMANO. Pertenecemos siempre a UN LUGAR y, sin embargo (y al mismo tiempo) A NINGUNO. EXTRACTO DE SÁEZ RUEDA, L., EL OCASO DE OCCIDENTE, BARCELONA, HERDER, 2015 (extractos de páginas 30-39) Motivan al autor de la obra hacer público este pequeño extracto de su libro, en primer lugar, la circunstancia contingente de las elecciones catalanas del día 27 de septiembre de 2015 y, en segundo lugar, la ocasión para explicitar uno de los pilares de tal libro, que ya había sido tomado como central en Ser errático. Una ontología crítica de la sociedad (Madrid, Trotta, 2009) y que en este segundo texto de 2015 es retomado como punto de partida. El autor no desea comentar, de forma concreta, las elecciones catalanas mencionadas. Respeta completamente las diversas posiciones que en ella se expresaron. Pretende, únicamente, contribuir a la discusión reflexionando indirectamente sobre la idea de “pertenencia a una comunidad” o, dicho desde otra perspectiva, sobre el problema de la “identidad social o cultural”. Tal vez la filosofía, tan denostada en muchos ámbitos hoy, puede ofrecer, si no respuestas absolutas, sí elementos para pensar con mayor calma, en medio del bullicio de los medios de comunicación y de las opiniones encadenadas. Al mismo tiempo, el autor invita a reconocer que el presunto carácter “abstracto” de la filosofía es una apariencia que se ha impuesto por malentendidos y, sobre todo, por el vértigo de la vida presente. La filosofía pretende hablar universalmente, sin referirse por obligación a casos específicos de aplicación, al abordar un problema. Pero ello no significa que no esté tratando acerca de tales casos. Pide, tan solo, un poco de demora. El autor se disculpa por citarse a sí mismo. Pero hay para ello una razón. La participación en los asuntos de la vida pública es un deber y, cuando el “asunto” parece demandar demora en la reflexión, quizás sea mejor que uno se remita a algún lugar de su obra en el que la problemática está tratada con un poco de calma. Sin más, el extracto: «Lo humano se cifra —proponíamos— en la tensión entre centricidad y excentricidad, categorías que tomábamos del antropólogo H. Plessner y que reinterpretábamos a través del prisma ontológico-existencial. Dejemos a un lado, por ahora, la problemática diferencia entre existencia y vida, que será inevitable abordar más adelante. La primera de estas categorías —centricidad— se funda en la circunstancia de que si el ser-humano es capaz de tener un mundo hay que presuponer este céntrico posicionamiento que es el habitar. Habitar no es —como insiste Heidegger en Ser y Tiempo— estar en el mundo como el agua en el vaso. Implica ser experimentando sentido en el seno de un contexto de existencia, lo cual sólo puede acontecer si se pertenece inmanente y participativamente a un mundo de sentido en particular, concreto, mediante una inmersión que permite el despertar de una especie de pasividad activa. Sólo dejándonos ser en una conversación podemos comprender, desde dentro, por así decirlo, los invisibles hilos de sentido que se cruzan en su entraña y la articulan. Sólo dejándonos ser en un problema filosófico cabe la posibilidad de que la «cosa misma» que en él yace nos reclame desde sí, como si convirtiese al pensar en un rehén dentro de su propia problematicidad, tal y como, para escuchar una sinfonía musical, es preciso un abandono de sí mediante el cual la música pareciese que conduce al escuchar por vericuetos acústicos. La materia significativa del mundo, en definitiva, se le entrega al hombre sólo a condición de que sea él el primero en entregarse a su ritmo comprensible, en desposesión de sí y en actitud de escucha. Sólo fundiéndose en lo que habita puede el hombre alejar el peligro de confundir aquello que precisamente se juega en el habitar. La segunda categoría constituye el envés necesario de esta primera. Si sólo habitásemos el mundo (en sus contextos concretos) por la pertenencia y la entrega, por la inmersión —como el agua en el agua—, no podríamos decir, por paradójico que parezca, que habitamos. Tan disueltos en nuestro medio estaríamos, que no habría para nosotros noticia de ello. Dormiríamos sin tan siquiera soñar, pues careceríamos de auto-experiencia. El hombre habita sólo si, en el mismo movimiento por el que se sumerge en el mar de la existencia, puede volver su mirada sobre ella, sabiéndose en ese «ahí». Pero ello supone la distancia del extrañamiento. Y en este punto, crucial a nuestro entender, es necesario detenerse lo suficiente como para aprehender la justa medida de lo que se está nombrando. El extrañamiento es, ante todo, un posicionamiento pre-reflexivo, pre-consciente, pre-lógico. No es el acto de la conciencia explícita, sino su condición tácita. ¿Cómo podría tener lugar el ser consciente de algo si previamente no aconteciese en el suelo del existir un permanecer extrañado ante la sola presencia de aquello de lo que, en la superficie consciente, se toma acta, se deja atestiguar, certificar? Pues bien, esta experiencia pre-reflexiva o pre-consciente es la que permite que aquello en que se habita aparezca iluminado. Tal iluminación no ocurre desde el exterior del habitar, sino en su propio seno, de tal forma que la centricidad, esa inmersión, se percata de sí, se toca a sí misma al autoextrañarse desde una excentricidad inmanente. Si viajo a una ciudad que no conozco no llegaré jamás a conocerla a menos que me sitúe céntricamente en ella, habitándola, lo que implica hundirme y licuarme en su “mundo propio”. He de dejarme seducir por la singular disposición y ambiente de sus calles y plazas, de su peculiar modo de ser de sus gentes, de su intrínseco y exclusivo movimiento en el día y en la noche, en el trabajo y en el ocio, etc. Aparece entonces en la forma de un mundo naciente, que va emergiendo a cada paso. Pero, por otro lado, la perderé en el desconocimiento si me acostumbro a ella hasta el punto de fundirme en su intimidad. Ya nada me sería significativo en su especificidad y la sumergiría en la noche de la indiferencia. He de mantener, frente a esa muerte acechante de la ciudad, el extrañamiento en su interna entraña. Sólo de ese modo la devuelvo a la vida y todo amanece, como si resplandeciese ante mí por primera vez. Por el mismo motivo, si me aferro a mi mundo interior —en el que habitan pasiones, proyectos, esperanzas, etc.— llegará un momento en que ya no lo palpe lúcidamente. Quedaré ensimismado en mi centricidad y las pasiones permanecerán dormitantes, desprendidas de su pregnancia, los proyectos de su potencia, las esperanzas de su mañana. Es preciso, para que mi mundo interior sea él, que me mantenga lejos de él, que me resulte chocante: la propia singularidad sólo adquiere vida a condición de incorporar esa impropiedad que únicamente puede concederle la experiencia de sentirme un extraño ante mí mismo. En el caso del “mundo de la ciudad”, podría decirse que no sería tal e, incluso, que no sería en absoluto, en ausencia de una excentricidad erguida en los corredores de su morada céntrica. En el del “mundo interior”, de manera análoga, habría que reconocer que no existiría si su céntrica intimidad no estuviese atravesada, constantemente, por el desconcertante pathos de la distancia, que le injerta una excentricidad desapropiadora. El extrañamiento excéntrico es, pues, el testigo de la experiencia céntrica (...)1. 1 EXTRAÑAMIENTO COMO “TESTIGO” DE LO QUE SE HACE. UN POCO MÁS EN DETALLE. «El extrañamiento excéntrico es, pues, el testigo de la experiencia céntrica. La centricidad experiencial sería ciega sin la excentricidad extrañante y esta última, vacía sin la primera. Reconocemos en esta recíproca relación esa estructura del conocimiento que Kant llamó síntesis de la apercepción trascendental. Un flujo de sensaciones que conforman objetos y hechos no constituiría experiencia sin el acto de aprehensión o captación por parte de ese testigo en la razón que es el cogito. Sería sólo un flujo ciego e impalpable. La experiencia es materia sensible captada. Semejante síntesis entre lo que es dado y su captación, que la genialidad kantiana tematizó, la redescubrimos a propósito de una multitud de campos experienciales. En el de la memoria, por ejemplo, lo asumió brillantemente Proust a lo largo de En búsqueda del tiempo perdido. Las experiencias que han pasado no lo son realmente sin el acto de recordar. Cuando yacen en el fondo oscuro de la emoción y huérfanas de recuerdo, como el sabor pasajero de una magdalena que alguna vez se experimentó en la infancia y en el que no se ha reparado, permanecen mudas, sombríamente perdidas en la noche de la memoria. Ahora, al ser recordadas, son recobradas a la luz de la atención. Abandonan su in-significancia —es decir, su significación ensimismada y opacada en la trastienda de la experiencia— tan pronto se ven envueltas en la mágica mirada del que las reaviva en el acto de hacer memoria, prodigándoles aprehensión in actu, que es la captación de un flujo de impresiones. Recobran entonces un sentido tan imborrable que muestran su ser propio, carnal, emotivo. Esta «vida al fin descubierta y dilucidada» es sólo posible por la síntesis entre lo pasado y su testigo en el recuerdo, sin la cual sería un «secreto eterno» (Proust, M., El tiempo recobrado, Madrid, Alianza, 2000 -orig.: 1927-, p. 245). En el campo experiencial de la vida política (por poner otro ejemplo), H. Arendt utiliza tácitamente la kantiana síntesis trascendental de la apercepción cuando escruta, de modo extremadamente lúcido, la naturaleza del mal, de esa «banalidad del mal» que encontró uno de sus prototipos en el «caso Eichmann», el de un hombre que, durante el régimen nazi cometió acciones monstruosas, siendo una persona superficial y carente de convicciones. Tal aberración sólo puede ser explicada comprendiendo el mal como «falta de pensamiento». Esa falta es la ausencia de lucidez o, mejor, la completa ceguera respecto a las propias acciones. Éstas discurren en el espacio público, allí donde los seres humanos están expuestos los unos ante los otros. Ahora bien, pueden realizarse en la obnubilación de los que no captan sus actos en el mismo movimiento por el que los realizan, o en el modo en que esa auto-aprehensión acaece realmente. En este último caso se está poniendo en vigor el pensar, la vuelta meditativa por la cual —como en el socrático diálogo del alma consigo misma— lo que se hace es expuesto a la mirada del testigo interior. Y, si bien esto ocurre ya en la plaza pública genuina, porque cada uno se abre despierto a sí mismo a través del encuentro con el otro, la autoexperiencia que aprehende la propia praxis alcanza su mayor intensidad en la anticipación del momento en el que, en soledad, se tropieza a ese amigo dialógico interior que pide cuentas. He aquí la síntesis en movimiento: de la acción y su captación testimonial. Tal acto, de dos-en-uno, es el pensar. Eichmann, pues, es un ser no-pensante, ha arrancado de sí «la anticipación de la presencia de un testigo que está esperando en casa». Ha perdido todo criterio, que no es el de «las reglas habituales, reconocidas por las multitudes y acordadas por la sociedad, sino el saber si soy capaz de vivir en paz conmigo mismo cuando llegue el momento de reflexionar sobre mis hechos y mis palabras» (Arendt, H., La vida del espíritu, Barcelona, Paidós, 2002 -orig.: 1978-, pp. 213 y 214, respectivamente). Tal «excentricidad en la centricidad» —en nuestra terminología— sería condición de la responsabilidad, de toda ética, por lo que «deberíamos poder ‘exigir’ su ejercicio a cualquier persona en su sano juicio, con independencia del grado de erudición o de ignorancia, inteligencia o estupidez, que pudiera tener» (Ibid., p. 40). La síntesis trascendental de la apercepción, a la que se refiere Kant y que subtiende, como estos ejemplos han intentado mostrar, campos de experiencia diversos, presupone otra más básica, a la que hemos llamado apercepción sub-representativa. Subrepresentativa, porque precede a todas las demás y las posibilita, a aquellas —sean de carácter social, político o cualquier otro— en que ha entrado ya en escena la conciencia explícita. Previamente a la conciencia y a cualquier instancia reflexiva capaz de representarse un fenómeno en el mundo, opera esta otra en virtud de la cual aparece algo ante nosotros precisamente como fenómeno mundano. Un ser cualquiera del mundo es aprehendido —a la kantiana— como un fenómeno representable. Por ejemplo: «este abedul cimbreante en la montaña». Ahora bien, para que tal representación tenga lugar es preciso que, con anterioridad ontológica, en el existir mismo, se nos haya hecho presente tal fenómeno como un fenómeno en el mundo. El testigo, aquí, es el extrañamiento mismo en cuanto acontecimiento ontológico en toda su radicalidad. Es un posicionamiento que extrae a lo que es de su oscuridad, que lo deja aparecer ante nosotros en el mismo acto por el que dejamos de estar fundidos con él en la cegadora habitualidad, razón por la cual lo que es se muestra como lo insólito. Sólo así es iluminado el acontecimiento de ser algo: «es el abedul cimbreante en la montaña». Campo de juego El rayo de luz que ilumina la vida en el extrañamiento nos hace, a un tiempo y en el mismo acto, céntricos y excéntricos respecto a ella. Lo primero porque nos sitúa en ella, en su interior, dentro de su esfera. Lo segundo porque nos coloca en su frontera, en sus límites, como testigos perplejos. Céntricamente, la habitamos, in-cursos en su publicidad ordinaria, en su incuestionada sub-sistencia. Y entonces, nos mantenemos adheridos a ella, fundidos en su interior, como en un sueño del que no tenemos noticia. Excéntricamente, la observamos y la aprehendemos como tal de un modo anterior a la conciencia. Y entonces, aunque no la hayamos abandonado, nos ausentamos de su contundente, rotunda y aplastante obviedad, no precisamente desplazándonos a un exterior completo, que no existe, pero sí contrariando su interioridad. Hay una intimidad del vivir, por la cual nos asiste la vida en alguna de sus formas concretas, a las que pertenecemos. Ahí somos tomados por la vida, en el círculo mágico de una in-stancia precisa. Y hay una extimidad de la vida, que ya no nos deja completamente entregados a ninguna de sus formas en particular. Aunque no podamos derogar el estar en un ahí preciso, comprendemos que no nos vincula a él ningún lazo de esencia, que podríamos ser en todos los otros de dicho ahí, es decir, que viviendo, no pertenecemos enteramente a ningún lugar y que semejante ser-en-ningún-lugar-particular es, aporéticamente, lo que nos instala en un lugar2. de todas las jugadas, no se trata de la explícita extrañeza («¡Qué forma más rara de vestir!»), por mucha sorpresa que ésta incluya («¿Cómo que llueve tanto en época de sequía?»). Se trata más bien de un retraerse interrogativo que conmociona al existir en toda su profundidad («¿Cómo es que hay algo así, esto, el llover?»), una perplejidad lúcida («¡Hay algo así!»). Tal experiencia remite a la pregunta más lejana, a la leibnizeana o heideggeriana «¿Por qué hay algo, ser, en vez de nada?», pero está ya inscrita de forma tácita en lo más próximo de esto que llamaba el poeta residencia en la tierra, en la vida cotidiana, en la inmediatez del existir. Ante la consternada mirada de este testigo humano primordial aparece el acontecimiento de lo mundano: se pueden constatar o inquirir los hechos concretos, pero no sin que antes hayan sido aprehendidos como «algo»1 que «es» y que está siendo, es decir, como acontecimiento. Es el nexo entre extrañamiento y acontecimiento lo que subyace a toda experiencia humana» (El ocaso de Occidente, pp. 32-36). 2 ALGO MÁS SOBRE LA EXPERIENCIA DEL EXTRAÑAMIENTO. «Uno (Man) sale a pasear por las calles de Granada, bañadas por esa luz primaveral, cálida, balbuciente de la tarde. Vaga por sus sinuosos recorridos del centro, donde pululan en diferentes direcciones y pacientemente una multitud de congéneres. Se hunde entonces en el común soñoliento como si fuese un afluente que se apacienta fundiéndose en el remanso lagunario. Imágenes vagas, ideas relajadamente en dispersión y otros estados mentales fluyen en la cabeza mansamente, con una libertad sin peso, a su aire, como se suele decir en Andalucía. Súbitamente cae un soportal al suelo, porque sus pilares, ya seniles, no han aguantado ese esporádico temblor de la tierra que acontece en zonas susceptibles a los seísmos. En ese momento el caminante repara inintencionadamente en que existe, en que “es”. No le ha ocurrido nada malo a nadie y en ese autoextrañado “soy” se incrusta la experiencia maravillosa de estar vivo y, junto a ella, también la que aprehende lo asombroso de la naturaleza y el prodigio de ser-entre-y-con-otros, en una comunidad a Centricidad y excentricidad van de la mano. Son dos caras de una moneda, haz y envés en la vida cultural o social. Su inexorable vínculo desgarra la presunta identidad del sujeto y desvela una simultaneidad de lo discorde en el corazón humano, una situación tensional, bifronte o de dos caras. El ser humano se reconoce situado céntricamente en un mundo cultural o social concreto, en el que se siente parte integrante: perteneciendo. Por otro, sin embargo, el extrañamiento conduce al hombre a experimentarse como un ser ineluctablemente expósito. Él habita en la más incierta de las rutas: en un viaje en el que, morando, no hay morada, en la medida en que, aunque pertenece siempre a un mundo preciso, puede ponerlo entre paréntesis, hacer epojé respecto a él y reconocerse sin un hospedaje al que estuviese ligado ineludiblemente. Y resguardo. Podríamos relacionar esta cara del extrañamiento con la admiración en sentido griego, contemplativo, y llamarle asombro maravillado. (...). Es necesario poner de manifiesto esa otra faz del extrañamiento que se intrinca con la que hemos llamado asombro maravillado. Cambiemos de escenario. Uno pasea por las calles de su amada Granada, ensimismado y sumido en su espacio multívoco. En un trance determinado, en el que se cruza un inmigrante, el caminante recuerda su estancia en Bogotá, tan entrañable como ésta, pues esa ciudad rebosaba vida por todos sus costados. En ese cortocircuito, añora aquel lugar de gentes briosas, alegres, ingeniosas y quisiera volver algún día. El extrañamiento que aquí acontece es distinto al anterior. No impulsa a fundirse lúcidamente en el hogar, ni de una ciudad ni de otra. Conduce, en primer lugar, a experimentarse entre mundos, cada uno de los cuales es un albergue para su vida agitada, ex-puesta en el semblante externo de la vida mundana. Más profundamente, y en segundo lugar, se agita en el fondo la perplejidad. “Soy en un mundo concreto, pero no me liga a él algo irrevocable. Podría haber sido de otro modo en vez de este: que hubiese nacido en aquel otro mundo y sería bogotano. O podría suceder que me traslade allí y, con el tiempo, me sienta bogotano como el que más». Que sea de este modo en vez del otro, carece de un porqué, de razón y fundamento. El caminante no está ahora maravillado, sino perplejo. El ser-en-el-mundo, en cuanto tal, él mismo, experimenta una conmoción. Capta o aprehende que “soy siempre en un mundo y, simultáneamente, en ninguno en particular”. Esto no es una inmersión, no es un zambullirse en el cálido hogar del mundo, no es vivir a resguardo, en el ser acogedor. Todo lo contrario. Es el claro saber de la ausencia de una plenitud de habitabilidad. Es un claro saber acerca de lo inhóspito de ser, desvinculado sin remedio de cualquier hospedaje, lanzado a la intemperie de toda estancia posible. Semejante experiencia es la de una fuerza que extradita de un mundo en particular y nos revela que somos en ninguno en particular. El asombro maravillado y el asombro perplejo son haz y envés del extrañamiento y conforman una unidad dispar. La maravilla atrae, seduce y embelesa. Lo que nos produce perplejidad también atrae, pero disuade y disloca. El primer tipo de asombro es el que produce esa experiencia que Heidegger calificó de “maravilla de las maravillas”: que el mundo (o el ente en su totalidad) es. Por ella es extraído el habitar de su ciego discurrir e iluminado: la dormida vuelta auto-aprehensiva supera su letargo y transfigura el dormitante residir mundano en claridad y lucidez. Ahora bien, este otro asombro que llamamos perplejo alumbra al habitar en el momento de su despedida. El ser humano es iluminado en su extrema soledad, marchándose de la hospitalidad de la tierra cercana, partiendo hacia lo otro de esa morada a la que contempla sólo volviendo la cabeza hacia atrás. El asombro perplejo es la lámpara milagrosa que irradia su luz en medio de esa noche que es para el hombre su partida continua, su inexorable salida a lo inhóspito desconocido, con el sueño de una nueva tierra que apenas vislumbra». (El ocaso de Occidente, pp. 54-58). esto no le ocurre alternativamente, sino conformando una unidad, una unidad discorde, una unidad con dos caras diferentes y, en cierto modo, contradictorias entre sí. En esa medida, el ser humano es devenir creativo e incierto, sin una identidad sustancial. Es devenir proteico y siempre desgarrado. No porque posea diferentes moradas para habitar, sino más bien porque es el ser que está continua e inexorablemente entre moradas, en camino, como diría Machado. En cuanto habita un mundo, se halla en el seno de un magma cultural y social y en la tesitura que lo empuja a escuchar la interpelación que de éste emerge. En cuanto excéntrico, está lanzado, como un arco tendido, a la exterioridad, hacia los confines de su mundo, ex-cediendo su pertenencia y saltando hacia una nueva tierra, aún por-venir. (...) El ser humano es esa brecha, entre una tierra a la que pertenece y que está desintegrándose y otra tierra que ad-viene pero que no es todavía, como un hiato entre dos nadas. Es ese tránsito, ese intersticio, «entre» o intermedio, de estar en ciernes o en estado naciente, en la tensión entre radicación y erradicación, habitar y des-habitar, tener lo propio de una pertenencia y estar en proceso de ex-propiación. En su arraigo parte ya una línea de fuga hacia lo extranjero y extraño. Que diésemos a esta condición el nombre de «ser errático» se debe a que implica sostenerse en semejante hiato, en el que todo arraigo lo es justo porque se volatiliza. Y, por lo mismo, la erraticidad no significa primariamente estar desorientado, sino ser-noradicado-en-la-radicación, estar in-curso en el trans-curso»