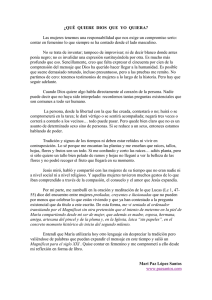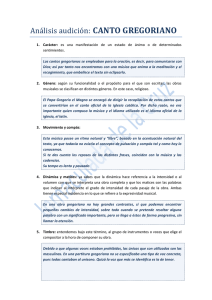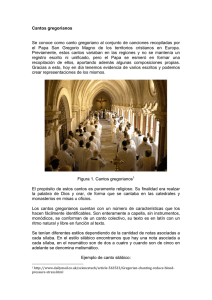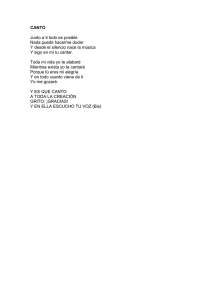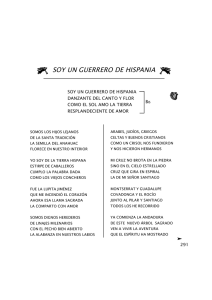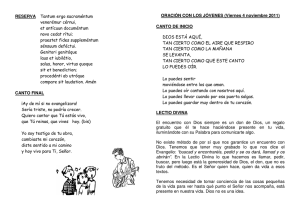MÚSICA SACRA INGLESA DE NUESTRO TIEMPO Sería largo y
Anuncio
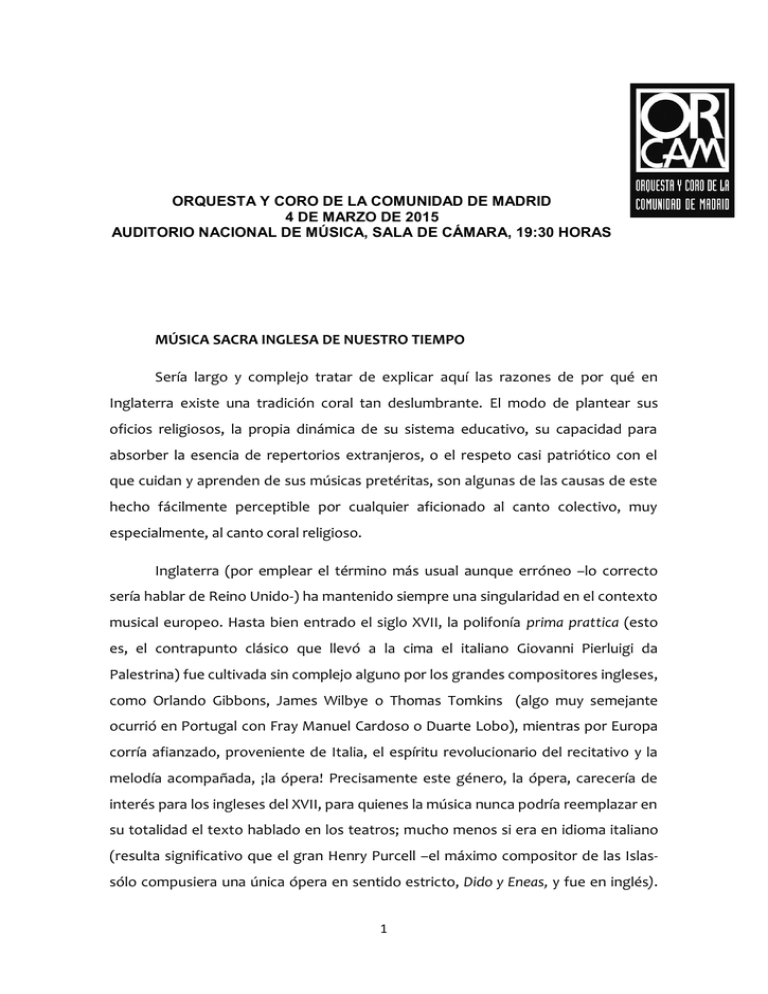
ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 4 DE MARZO DE 2015 AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA, SALA DE CÁMARA, 19:30 HORAS MÚSICA SACRA INGLESA DE NUESTRO TIEMPO Sería largo y complejo tratar de explicar aquí las razones de por qué en Inglaterra existe una tradición coral tan deslumbrante. El modo de plantear sus oficios religiosos, la propia dinámica de su sistema educativo, su capacidad para absorber la esencia de repertorios extranjeros, o el respeto casi patriótico con el que cuidan y aprenden de sus músicas pretéritas, son algunas de las causas de este hecho fácilmente perceptible por cualquier aficionado al canto colectivo, muy especialmente, al canto coral religioso. Inglaterra (por emplear el término más usual aunque erróneo –lo correcto sería hablar de Reino Unido-) ha mantenido siempre una singularidad en el contexto musical europeo. Hasta bien entrado el siglo XVII, la polifonía prima prattica (esto es, el contrapunto clásico que llevó a la cima el italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina) fue cultivada sin complejo alguno por los grandes compositores ingleses, como Orlando Gibbons, James Wilbye o Thomas Tomkins (algo muy semejante ocurrió en Portugal con Fray Manuel Cardoso o Duarte Lobo), mientras por Europa corría afianzado, proveniente de Italia, el espíritu revolucionario del recitativo y la melodía acompañada, ¡la ópera! Precisamente este género, la ópera, carecería de interés para los ingleses del XVII, para quienes la música nunca podría reemplazar en su totalidad el texto hablado en los teatros; mucho menos si era en idioma italiano (resulta significativo que el gran Henry Purcell –el máximo compositor de las Islassólo compusiera una única ópera en sentido estricto, Dido y Eneas, y fue en inglés). 1 Sorprende así por ello cómo todo cambió abruptamente en los primeros años del siglo XVIII, cuando las audiencias londinenses se convirtieron en devoradoras entusiastas de óperas en italiano y de sus espectaculares castrati, atrayendo a compositores como el alemán Haendel (una fiebre, eso sí, que duró tan sólo cuatro décadas). Pero esta singularidad británica también se ha traducido históricamente en un extraordinario espíritu coral. Cantar en grupo, y hacerlo en un oficio religioso tiene otros componentes que los ingleses parecen haber comprendido en su más profunda dimensión. Es la hermandad de las almas, la victoria del todo frente a las partes, el cuerpo más poderoso que la suma de los miembros. No es casualidad que Inglaterra fuera el primer país en traducir estos conceptos a la política y someter al rey a sus principios cien años antes de que lo hicieran los burgueses franceses de 1789. La Música –y en particular el canto- como hecho colectivo es perceptible en lugares y situaciones de toda naturaleza en Inglaterra, desde los colegios hasta las universidades, pasando por los pubs o los estadios de fútbol. El primer compositor que escucharemos esta noche, James McMillan (Kilwinning, Escocia, 1959) es un firme defensor del espíritu primigenio de la música litúrgica. Como católico fervoroso, aunque de la rama más progresista, observa con preocupación la frivolización de la música en la liturgia actual, denuncia que cristaliza en su música religiosa, donde la espiritualidad es traducida de forma compleja y dramática. “Cantos sagrados” (1989) no es en realidad una obra litúrgica, pero respira en la senda de la música que podemos denominar sacra. Su idea parte del sentimiento de solidaridad hacia las injusticias de América Latina, continente en el que en las últimas tres décadas del siglo pasado prendió con fuerza una corriente muy admirada por McMillan: la Teología de la Liberación. Ahora bien; esta obra no se centra en el aspecto económico y social de esas injusticias, sino en vertientes más políticas y, en cierto modo, culturales. De un lado la fractura generada por una dictadura, la ocurrida en Argentina entre 1976 y 1983, y que bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, secuestró, torturó y ejecutó sin proceso alguno a decenas de miles de ciudadanos. Y de otro, la manifiesta contradicción que supone la unión de plegarias hacia la Virgen de Guadalupe, 2 protectora del indígena tanto como del conquistador. Así, “Cantos sagrados” reúne, cuando no fusiona, a través de la música, dos poemas del argentino Ariel Dorfmann (autor de la obra teatral “La muerte y la doncella”, llevada al cine por Roman Polanski) sobre la impotencia de las víctimas de la dictadura (Identidad y Sol de piedra) , y otro de Ana María Mendoza, sobre la conversión del azteca Juan Diego de Cuauhtlatoatzin (1474-1548) y la subsiguiente imposición del catolicismo a su pueblo chichimeca, combinadas con citas de la liturgia latina como el Libera me (del Oficio de difuntos), el himno Salve Mater caeli porta, y el Et incarnatus est del Credo, perteneciente al ordinario de la misa latina. La música para el primero de estos poemas, Identity, tiene todos los elementos de un grito, un grito desgarrador, los cambiantes compases que reparten los acentos de modo casi violento y los silencios abruptos que los salpican, son síntoma inequívoco de la furia de quien asiste impotente al terror del Estado. Las preguntas del texto son planteadas con la exigencia de la intensidad. Furia recogida y calmada a partir de un momento, casi sometida a la fuerza, por la cita antes mencionada de la misa de Réquiem: Líbrame, Señor, de la muerte eterna... El segundo movimiento, Virgen de Guadalupe, tiene un carácter marcadamente interior y mucho más melódico. Las sílabas de las palabras son extendidas en una prolongada serie de disonancias amargas que el órgano, con un comportamiento muy emancipado, parece querer enmarcar en la más absoluta irracionalidad: la que hace incomprensible que la religión ampare a la vez al castigado y al castigador. Al dominado y al dominador. Cerrando el tríptico, una meditación. Un prisionero va a ser fusilado por un soldado que le susurra “perdona, compañero”. Mc Millan renuncia a la agitación rítmica del primer canto, salvo para recrear una recitación del texto, mientras las voces y el órgano presencian y acogen, con una calma casi espiritual e inmóvil, la trágica escena. Bien distinta a los “Cantos Sagrados”, por planteamiento e intención, es “Svyati” de John Tavener (Londres, 1944). Este compositor, que dice ser descendiente directo del renacentista John Taverner (c.1490-1545), formó parte de la Iglesia Ortodoxa durante veinte años, vivencia que marcó profundamente su 3 obra. Tras esta etapa, su vinculación con la iglesia oriental se ha mantenido en lo esencial, aunque matizada y enriquecida por la exploración de otras creencias como el Hinduisimo o el Islam. Este crisol de espiritualidades es seña de identidad de la música de Tavener y tuvo su más monumental concreción en 2003, con su obra “El velo del templo”, donde se integran textos de diversas religiones, y que exige para su interpretación el concurso de varios coros, varias orquestas, solistas. Su duración es de aproximadamente siete horas. Con “Svyati” estamos ante una obra con texto enteramente litúrgico, escrito en eslavo antiguo, usado aquí con una finalidad de carácter funerario. Su significado no es otro que el Trisagio, fórmula empleada en las liturgias católica y ortodoxa, aunque de manera mucho más profusa en ésta última: Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. El violonchelo solista representa al sacerdote en diálogo con la asamblea, que es el coro. Tavener comenzó su composición en el año 1995. Al enterarse de que el padre de su editora, Jane Williams, estaba muriéndose, redibujó el perfil de la obra hacía la atmósfera sombría de la liturgia de difuntos, y le dedicó la pieza a ambos: padre e hija. El oyente encontrará en “Svyati” el eco de una paz serena, aunque en la sección central también sonora y amplia. La melodía que abre y concluye la obra, con intervalos breves que se amplían hacia contornos orientales, aportan a todo el tríptico un aura de misterio que invita a una escucha inmóvil, recorrida por el dolor de la fugacidad de la vida. John Rutter (Londres, 1945) es también un autor manifiestamente implicado en el desarrollo de la música sacra. Su vinculación con Cambridge lo llevó a fundar a principios de la década de los ochenta los Cambridge Singers, una agrupación vocal de cámara en la línea de los conjuntos de música antigua a capella tan habituales en Inglaterra. El “Himno al Creador de la Luz” está dedicado a la memoria del compositor y organista Hebert Howells (1892-1983) y fue presentado con motivo de la inauguración de la vidriera que sobre él y su música hizo en la Catedral de Gloucester la artista Caroline Swash. La obra presenta un planteamiento antifonal, esto es, en dos coros opuestos que dialogan y se funden por momentos. Al tratarse de una obra a capella, la sonoridad de las voces no encuentran distracción alguna y 4 el aire termina por doblegarse totalmente a los requerimientos del texto y sus inflexiones. La retórica hace continuas apariciones, fundamentalmente en torno a las palabras “Luz” o “Creador”. La entonación en unísono que abre la obra solemniza enormemente el mensaje, apela nuestra atención para, acto seguido, deslumbrarnos con los acordes más cegadores aunque quebradizos. No es difícil pensar en la fragilidad soleada de las vidrieras de Gloucester. La homofonía también está presente en este himno, como es lógico, tratándose del carácter casi lapidario y admirativo de las palabras. Pero resulta llamativo y sugerente el modo en que Rutter recoge lentamente el aparato sonoro exhibido y concluye la obra con una sobriedad casi monacal, sobre las mismas palabras “Luz” y “Creador” que antes impactaron nuestros tímpanos como una llama. Tarik O’Regan es el más joven de los compositores que escucharemos esta noche. Con tan sólo treinta y siete años, O’Regan se ha convertido en uno de los referentes más conocidos, interpretados y grabados de la música inglesa actual. También londinense, sus influencias lo convierten en un feliz ejemplo de eclecticismo militante, conciliador de estilos tan dispares como el rock, el jazz, la polifonía renacentista, el minimalismo o el poderío rítmico del mundo africano y demás repertorios étnicos. Heredero del más amplio abanico de técnicas y recursos compositivos del pasado siglo, sus creaciones apuestan por un uso de materiales convencionales, pero explorados hasta las fronteras mismas que el legado del siglo XX nos ha dejado. El “Magnificat” (Cántico de María) y el “Nunc Dimittis” (Cántico de Simeón) son dos cantos muy frecuentemente emparejados. Conforman, junto con el “Benedictus” (cántico de Zacarías) y el “Gloria in excelis Deo” (cántico de los ángeles) los llamados Cantos evangélicos, sacados del relato de San Lucas. El “Magnificat” es el canto mariano por antonomasia, ya que reproduce las palabras de regocijo y entrega a Dios de la Virgen después del anuncio de su maternidad, ante su prima Isabel, embarazada del que será Juan el Bautista: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador... Se trata de una de las citas más veces puestas en música, al menos hasta el Barroco. Los compositores renacentistas solían componer versiones de esta oración en cada uno de los modos 5 gregorianos (conformando auténticas series y colecciones). Ya en los siglos XVII y XVIII, momento del fervor mariano propio de la contrarreforma, encontramos magnificats en numerosos autores, destacando Monteverdi o Charpentier. Curiosamente en el mundo protestante, donde se niega la virginidad de María, el canto del “Magnificat” tuvo una enorme importancia (autores alemanes como Schütz, Pachelbel o el propio Bach le pusieron música con gran devoción). Por su parte, el Nunc Dimittis, recoge las palabras de Simeón, anciano judío que realiza la circuncisión a Jesús en su presentación en el templo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo ir en paz. La primera mirada perceptible en la partitura del “Magnificat” y “Nunc Dimittis” de Tarik O’Regan es retrospectiva y lejana, con la inclusión del canto llano a la manera de las obras renacentistas, aunque, lógicamente, más que como argumento creativo, como testigo de un desarrollo tímbrico que podríamos calificar de orgiástico. Subtitulado “variaciones para coro”, nuevamente escucharemos al violonchelo conversando con el conjunto, pero, a diferencia del “Svyati” de Tavener, donde la voz del instrumento aportaba la serenidad madura de una meditación sacerdotal, aquí se suma a la vivencia por momentos delirante en el “Quia fecit mihi magna” (Porque Él ha hecho obras grandes en mí). El instrumento parece, en algunos momentos, querer independizarse de las texturas vocales, pero pronto es atrapado –tal vez seducido, o arrastrado- por el alma del canto llano, y emula su interválica. La sección final del Magnificat “Sicut erat in principio” arranca con una rítmica lúdica atravesada por el cantus firmus de la melodía gregoriana medular (un manifiesto homenaje a la escritura in stilo antiquo). Todo ello conduce a un arrebatado tutti, dirigido, sino lanzado, hacía un explosivo Amén que regala a nuestros oídos su propio eco, con dinámica en ppp y pintado en un acorde final inestable e inquietante. El “Nunc Dimittis” por su parte, comienza con un soliloquio instrumental. Las voces ocupan luego su espacio y el violonchelo se mueve en un plano rítmico distante, independiente. O’Regan concluye con la doxología Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, permitiendo al violonchelo exponer sus últimos argumentos sobre la última 6 de estas palabras. Cerrando coherentemente la obra, y confirmando su perfil díptico, el último Amén es construido con el mismo acorde que en el “Magnificat” precedente. Raúl Mallavibarrena 7