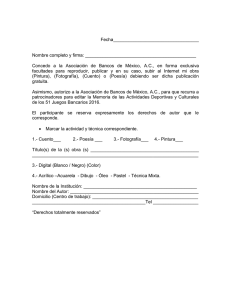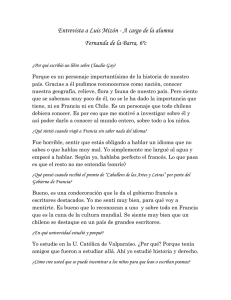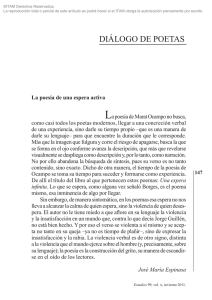POETAS Y PINTORES
Anuncio

POETAS Y PINTORES: EN LOS MÁRGENES DE LO DICHO Y DE LO INEXPRESABLE por Rafael Felipe Oteriño El poeta polaco Adam Zagajewski refiere que a menudo los poetas miran con envidia a los pintores por el carácter material de sus trabajos y la solidez de sus talleres. Dice que los poetas creen que los pintores están mejor preparados para los “días malos” -aquellos que no aportan ningún progreso ni ofrecen momentos de iluminación-, porque pueden dedicarse a los preparativos, como barrer el taller, limpiar los pinceles o dar fondo a una tela. Cuenta que un maestro suyo decía que en esos días flojos, de bajo rendimiento, había que pintar “bodegones”. Bodegones, se sabe, son las pinturas donde se representan cosas comestibles, vasijas, cacharros, utensilios, a los que también se da en llamar “naturalezas muertas”. Parecería, por el contrario, que la poesía no admite dichos estadios intermedios. Que su apuesta es a todo o nada. ¿Qué comparación puede establecerse entre preparar el fondo de una tela y sacar punta al lápiz o esperar el encendido de la computadora? De entrada, poesía y pintura en nada se parecen. Las artes plásticas tienen un soporte físico superior al de la poesía: pintura, tela, ocupación concreta del espacio mediante una técnica objetiva. Esto la poesía tiene que sugerirlo en el papel mediante imágenes que son tributarias del lenguaje verbal. Su presencia es, por lo tanto, virtual. Desde esta perspectiva, la poesía es menos social que la pintura, aunque más no sea por el hecho de que los libros, salvo cuando se los lee, permanecen cerrados, mientras que las pinturas quedan expuestas desde el instante mismo en que salen del taller. Sin embargo, poesía y pintura tienen infinidad de puntos en común. El lema horaciano Ut pictura poesis (cuya traducción más llana sería “la poesía es como la pintura”) permaneció indiscutido hasta muy avanzado el Renacimiento. Son, podríamos decir, primas hermanas. Los avatares de la modernidad las han conmovido por igual. La indiferencia y las espaldas del público también. Ahora que la pintura (y casi todo el arte contemporáneo) se ha liberado de la dependencia a la representación y a la materialidad (arte efímero del concepto y la experiencia, perfomance, happening, body art) y que la poesía dejó de lado la obligación de cargar los hechos en un sistema nemotécnico de estrofas, versos, rimas y metros, ambas actividades parecen perseguir lo mismo: dar presencia a lo indecible, poner en acto lo inexpresable. Las dos hablan en los intersticios del silencio y en el bullicio de la réplica a la violencia diaria y la deshumanización. Claro que esto supone reconocer en ambas la condición de ser un arte y de operar en la sociedad. Y qué es arte es una pregunta moderna. Lleva implícita la idea de un quehacer, en lo individual, y de la autonomía de los resultados, en cuanto a lo objetivo. Que la obra no sea el soporte de algo ajeno a ella. Que ni la poesía ni la pintura digan algo que preexista a su propia realización. Hablar, entonces, de las relaciones entre poesía y pintura es partir de la soberanía de estos quehaceres y ver en ellos fenómenos de algún modo puros, independientes, autorreferentes, sujetos a sus propias reglas. Uno, la poesía, con sede en las palabras y en la geografía de la hoja, sólo existe durante la escritura y mediante la intervención del lector que la hace suya al leerla; el otro, la pintura, con asiento o no en una superficie convencional (los soportes pueden ser variados: cinéticos, sistémicos, perdurables o no), en la modulación de la forma y el color y en el impacto que pueda producir en el espectador. Las dos se encuentran impulsadas por un mismo propósito: ocuparse, en primer lugar, de su propia génesis y, recién en un segundo momento, de la naturaleza exterior. Esto trae como consecuencia que las diferencias pueden no haberse desvanecido, pero sin duda se han achicado. Hoy las obras de los poetas y pintores son la invitación a un diálogo. Desde otro punto de vista, ambas han establecido con el público una relación difícil. Tanto el lector como el espectador, que buscaban en el arte una sublimación de la realidad, se sintieron desconcertados por obras que consideraron abstractas, ininteligibles, portadoras de un mensaje que no alcanzaban a dilucidar. Basta recordar el esfuerzo de unos y de otros por saber qué significa una obra, qué quiso decir el autor, sin llegar a comprender que ese sentido, que ellos buscan objetivado en la obra, debe ser fruto de su participación activa y de su compromiso vital. Porque una obra de arte no representa sino que, primordialmente, es. Presencia con la que se ha topado el autor al tiempo de su creación y con la que toma contacto el lector/espectador interactuando con ella, completándola, cargándola de sentido. De rellenar la obra de arte habla el filósofo hermenéutico H.G.Gadamer. El apoderamiento del público, tanto como la mirada crítica, son el corolario de las obras contemporáneas. La historia del arte moderno enseña que a mediados del siglo XIX se produce un cambio notable que lanza a los artistas en busca de un absoluto que, en poesía, sienta las bases de lo que luego se llamaría poesía pura, con sus derivaciones en el simbolismo y en la poesía hermética, y que en pintura conduce a la composición sobre un plano que no se trata de disimular (en casos como el de Cezánne opera como acicate de la creación), y que luego conduciría a la danza abstracta de los colores independizados de las formas (Kandinsky: Primera acuarela abstracta, 1910), con sus pasos por el impresionismo y el cubismo. Un tipo de arte y un modelo de artista que, lejos de toda relación vicaria, trata de entronizar la obra como un objeto nuevo sobre la tierra, llamado a sumarse a los objetos existentes y no a representarlos. A partir de Mallarmé, en poesía, y de Manet en pintura, que dan las espaldas a toda sumisión a los imperios del poder, del altar y de la nobleza, nace un artista nuevo, independiente y responsable sólo ante sí mismo. Aquella pérdida o desconcierto en cuanto al público produce otro fenómeno que también es común en la poesía y la pintura. Se trata de la entrada en escena de un nuevo sujeto que media entre el autor y el lector/espectador: el crítico. Hoy el valor de una obra es menos fruto de la decisión del autor o de su destinatario, sea éste lector o espectador, que del crítico que destaca, acentúa e instruye sobre sus claves, a lo que se suma el aspecto venal y mediático –nunca indiferente- del mercado. Lo cierto es que hoy se requiere de una atmósfera de teoría artística: Clement Greenberg para las vanguardias del siglo XX, Jorge Romero Brest para la experimentación sesentista en la plástica de nuestro país, Ricardo Piglia para el redescubrimiento de Macedonio Fernández y su invención de una nueva narrativa, Enrique Pezzoni para aleccionar al lector sobre la poética mental y reflexiva de Alberto Girri. Como se trata de algo vivo, abierto, hijo del tiempo y de la historia, animado por pasiones, sueños y la mano invisible del azar, también esta manifestación tiene fin. A épocas de cerrado cálculo le siguen períodos de gozosa intimidad; al propósito de pureza, la mirada cargada y revitalizadora de la impureza; al orden le continúa el desorden o la aventura, como sentenciara Guillaume Apollinaire. Y en ese corsi y ricorsi, en este aprender y desaprender, lo que se daba por muerto reaparece y lo que se tiene por agotado renace con la fuerza de una energía refrescante. En poesía: la dicción del inconsciente, la transposición del caos urbano, los giros coloquiales, las palabras gastadas por el uso a expensas de los exquisitos monumentos verbales provenientes del Parnaso; en pintura: la eclosión de nuevos materiales, el minimalismo, la interpelación al espectador, los simulacros y apropiaciones. Todo eso demuestra que el arte vuelve cada tanto a la calle a buscar su energía y significado. ¿En qué se unen, clara y definitivamente? En que ambas estéticas, trabajando en los márgenes de lo dicho y lo inexpresable, echan luz, completan, suturan, equilibran la esfera espiritual y práctica del ser humano, al tiempo de constituirse en el testimonio de una época y un lugar. En ese abrir y cerrar, en ese sístole y diástole, en ese descifrar lo confuso para volverlo a cifrar en la pieza verbal o pictórica, se cumple la tarea de poetas y pintores en un mundo que no pide nuevas obras, pero que, a poco de descubrirlas, encuentra en ellas un reflejo de su identidad. Ni poesía ni pintura son inmunes a su tiempo y cada una enseña la realidad de un mundo cambiante, en el que las traducciones y los mensajes llegan más rápido que el contacto entre los artistas, alimentando su creatividad tanto por mimesis y contagio como por oposición y rechazo. Un mundo globalizado que obliga a una permanente redefinición de la teoría artística y, a la zaga, de un no menor esfuerzo de aprendizaje y readecuación del gusto por parte del público.