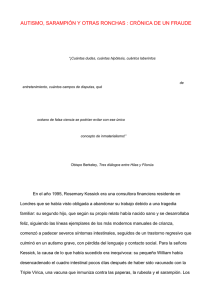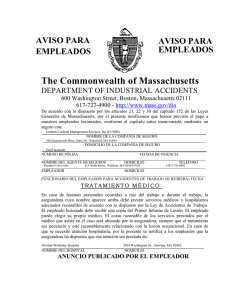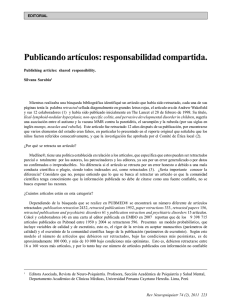El cuento Wa kefield, del escritor norteamericano Nathaniel H awtho
Anuncio

Mrs. Wakefield Fabienne Bradu El cuento Wakefield, del escritor norteamericano Nathaniel H a w t h o rne, uno de los más enigmáticos y celebrados de la literatura moderna, sirve a Fabienne Bradu para construir una metaficción en la que desarrolla su propia versión de los hechos, dando a la lectura su verdadero carácter de transfiguración. Hacia 1830 Nathaniel Hawthorne escribió un cuento que Jorge Luis Borges no vaciló en calificar como uno de los mejores relatos de la literatura de todos los tiempos. El cuento, asegura Hawthorne, le fue inspirado por una nota roja que leyó en un periódico o una revista de la época. Si la anécdota no fuera cierta, sería lo de menos y sólo atestiguaría el vuelo de la imaginación de un hombre que rara vez salía de su habitación. Por lo demás, la historia se cobija bajo la fascinante sencillez de los asuntos más complejos y enigmáticos. En el Londres de principios del XIX, un hombre bautizado Wakefield se despide de su esposa diciéndole que se va por unos días en un viaje de trabajo y, aunque no le precise la fecha exacta del regreso por una manía suya de escudarse tras secretos de poca monta, le afirma que su ausencia no durará más de una semana a lo sumo. No obstante, Wakefield ya tiene apalabrado un pequeño departamento en una calle cercana a su casa y, en lugar de dirigirse como de costumbre hacia la estación de coches, luego de despedirse de su esposa con un beso y una sonrisa mansa y taimada, se encamina hacia su nuevo domicilio donde permanecerá veinte años sin dar una sola señal de vida. Nathaniel Hawthorne se desvela durante doce páginas para tratar de comprender la huida aparentemente carente de motivos y de premeditación. Y con maestría nos convence del insondable misterio de semejante proeza de excentricidad. Despojada de objeto y de objetivos, la desaparición de Wakefield encarna un sueño de libertad acariciado por muchos, pero muy rara vez realizado: ingresar al ámbito de los muertos sin haber- 36 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO se muerto y, sobre todo, observar, a corta y cotidiana distancia, las consecuencias de la propia desaparición sobre los deudos y entre el mundo de los vivos. Es seguramente el sueño o la ilusión de numerosos suicidas, pero, hasta donde se sabe, nunca gozan como Wakefield la incomparable dicha de acechar, tras unos visillos semiabiertos, los sutiles signos de dolor que lastran los días de los sobrevivientes. Wakefield cree descubrirlos a las tres semanas de su desaparición, en las sucesivas visitas del boticario y del médico a su antigua casa. Ya imagina a su mujer agonizando de angustia, postrada en el lecho por la falta de noticias y la razonable conjetura de su muerte. Hasta allí, ni Wakefield ni Hawthorne se equivocan del todo. Es verdad que la mujer padece una especie de embotamiento que en algunas personas se manifiesta como un abatimiento extremo ante una prueba del absurdo, un verdadero agotamiento psíquico que, quizá, se deba más a la necesidad de entender una situación que al hecho de extrañar a una persona. Después de diez años de matrimonio sin pena ni gloria, tal y como nos lo pinta Hawthorne, la memoria de la señora Wakefield repasa una y otra vez el relato de la relación en busca de razones que justificaran la partida del esposo; ni siquiera las encuentra en los sobresaltos del temperamento que agitan los primeros años de matrimonio cuando todavía no se descubren todas las manías del otro, y sólo topa reiteradamente con la sonrisa última de Wakefield, que no sabe bien a bien a qué atribuir. Por su parte, Wakefield sigue ignorando lo que persigue y hasta cuándo prolongará la excéntrica pro eza. La MRS. WAKEFIELD invisibilidad así conseguida —otro espejismo de libertad— comienza a tornarse angustiosa cuando Wakefield advierte la intrascendencia de su acto y entiende que el hueco que ha dejado tampoco resulta visible para nadie. Quizá con un poco menos de vanidad o un poco más de perspicacia, habría llegado a la misma conclusión sin necesidad de armar semejante teatro, por más sigiloso que éste haya sido. Vivimos con la ilusión de que nuestra muerte obviará el hueco de lo que fuimos, y r ara vez caemos en la cuenta de que si no hubiéramos nacido, este hueco no existiría para nadie, y nuestra no existencia no modificaría en un ápice la faz de la Tierra. Pero el pobre fatuo de Wakefield ya nació, ya tiene esposa, amigos, conocidos y hasta una mascota que trata con negligente afecto. La angustia llega a su paroxismo el día en que se cruza con su esposa en la calle, sus manos casi se rozan a causa de la afluencia de transeúntes, sus miradas se encuentran como en el gran espejo sin reflejo y la señora Wakefield no lo reconoce y sigue su camino. A los diez años de voluntaria invisibilidad, Wakefield se ha convertido en un hombre literalmente invisible para su esposa. Se comprende que Hawthorne se obnubile con el personaje y, sobre todo, con su desp ropósito de prolongar otros diez años el estado que le acaba de causar una honda turbación, casi al punto de una parálisis irremediable. Pero aquí es donde se me antoja bifurcar el sendero del desvelo, abandonar a Wakefield a sus desvaríos y sus mediocres sueños de libertad, y seguir a la señora Wakefield a partir del punto en que la deja Hawthorne: “La serena viuda, recuperando su paso, prosigue hacia la iglesia, pero se detiene a la entrada y dirige una mirada perpleja hacia la calle. Sin embargo, entra, abriendo su libro de rezos mientras avanza”. Aunque no pueda c o m p robarlo, tengo la convicción de que la señora Wakefield sí reconoció a su esposo, quizá no en el momento exacto en que sus miradas se cruzaron, sino un poco después, ahora que sus ojos recorren las hojas de rezos sin poder descifrar una sola palabra. Entonces, una ola de rabia rompe sobre su espalda, empapándole la médula con aceite hirviente que le derrite los sesos. Se sienta en una banca de la iglesia con el libro abierto sobre las rodillas. Las hojas de papel biblia parecen crepitar con el temblor que agita sus piernas. Procura tranquilizarse, pero el estupor le corta la respiración. Poco a poco va recobrando el aliento, al tiempo que el rompecabezas se reconstruye en su mente. Y el rostro que así completa el recuerdo, vuelve a animarse con la sonrisa mansa y taimada de Wakefield, el día de su partida. Todavía vacila en calificar la conducta del esposo: ¿lo habrá hecho por estulticia o por crueldad? Aunque el recuento de su dolor la incline hacia la autocompasión y, por ende, hacia la posibilidad de la crueldad en su marido, la señora Wakefield termina por desechar la eventualidad que sólo sería la manifestación de un espíritu alta y admirablemente perverso. Equivaldría a atribuirle una excesiva inteligencia que diez años de matrimonio habían bastado para desterrar de sus certezas. Wakefield no es una mala persona, pero su bondad se origina en un poso de indolencia y cobardía. Y eso Fachada en Pall Mall, Londres REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 37 Park Village West, Londres Layer Marney Towers, Essex que, a diferencia de Hawthorne, la señora Wakefield ignora la reacción del hombre justo después del encuentro: “Y él huye a sus habitaciones, atranca la puerta y se arroja sobre la cama”. De regreso a casa, la señora Wakefield despide a la sirvienta y al zarrapastroso lacayo, se prepara un té, enciende la chimenea y se sienta en el sillón del amo, cuyo uso había cancelado durante diez años en señal de respeto a la memoria del esposo. La mujer no sabe que se encuentra exactamente a la mitad del via crucis infligido por un Dios tan impenetrable como el desgraciado de su marido. Lo insondable de su destino comienza a fatigarla y trata de resistir la tentación de multiplicar las conjeturas. ¿De qué le sirve formularse preguntas que de antemano sabe no puede responder? Que si Wakefield se cansó de la vida conyugal; que si Wakefield se enamoró de otra mujer y la abandonó para vivir otra u otras aventuras. Por supuesto, son las primeras hipótesis que asoman a su mente, como suele suceder con las mujeres bruscamente privadas de su legítima pareja. Pero, algo le dice que la explicación no está en un simple y, por lo tanto, vil adulterio. De haber sido el caso, Wakefield habría huido lejos y para siempre; no estaría merodeando las cercanías de su casa. A no ser que el adulterio se había saldado por un fracaso y Wakefield, como un cazador prudente, estuviera rondando la presa en vista de un retorno arrepentido. Tampoco esta eventualidad la convence y, menos aún, la seduce: la sonrisa de Wakefield le sugiere el desquiciamiento que enciende un acto gratuito, sublime expresión de libertad para algunos, pero que pronto se extingue en las tinieblas de la locura. En diez años, el aspecto de Wakefield había desmejorado a una velocidad que no denotaba experiencias positivas, como si la alegría y el amor hubiesen sido desterrados de su vida. Wakefield se veía prematuramente viejo y su rostro, surcado por los insomnios y la amargura. Ahora, la señora Wakefield se levanta y sube a la recámara para observar su figura en el espejo de cuerpo entero. Por más que Hawthorne nos asegure que todavía es una mujer atractiva, ella no lo sabe o, mejor dicho, lo duda en su fuero interno. Contempla sus pechos, no muy grandes pero aún firmes y alzados; su cintura apenas ha crecido por los costados y sigue augurando el elástico contraste con unas nalgas redondeadas como una invitación a comerse la vida a manos llenas; sus hombros no se han abatido con los embates de la falsa viudez. En suma, el balance es positivo, pero la señora Wakefield tiene temor de levantar los ojos hacia su propio rostro. Hace tiempo que no se atreve a observar sus rasgos con detenimiento. Cuando sus ojos suben hasta la boca, como quien pone un pie vacilante en el primer escalón para asegurarse de la firmeza de unas tablas, una sonrisa se dibuja en sus labios como si acabara de descubrir que la escalera es lo suficientemente sólida para llevarla hasta el cielo. Ya no titubea; los ojos se contagian de los labios y chispean destellos que podrían confundirse con coquetería. Pero no se trata de esto, sino 38 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO MRS. WAKEFIELD tan sólo de un gusto inédito por su figura que nunca antes había sentido con semejante contundencia, ni siquiera en los tiempos del noviazgo cuando se tomaba muchas molestias para complacer al prometido. Cara a cara consigo misma, en este enfrentamiento distinto a la soledad impuesta por la falta de compañía, la sonrisa de la señora Wakefield se torna risa, una genuina explosión de alegría gratuita. La mujer decide festejar el descubrimiento y se sirve un whisky, debidamente añejado por los diez años de ausencia de su único catador, al que, sin embargo, añade un poco de agua caliente a la usanza británica en tiempos de frío. Se repantiga en el sillón de la sala frente a las llamas sugerentes. La casa está silenciosa, el aire, entibiado por el fuego y el licor. Una sensación de bienestar la va meciendo hasta adormecer los rastros de cólera y muda indignación. Su mente divaga hasta traer el recuerdo de Sócrates poco antes de beber la cicuta. Le han quitado los grilletes de los tobillos y, aunque sabe que va a morir en unos minutos, se regocija de sentir por última vez el alivio de la liberación. A causa del whisky la señora Wakefield ha perdido su acostumbrada mesura y cree comprender cabalmente a Sócrates. No la acusemos de la misma fatuidad que inflama el c erebro del marido. En ella, la osada comparación con Sócrates conlleva el encanto de la ingenuidad, cuando se comprenden hondos asuntos en carne propia. Sin embargo, al paso de las horas, la inquietud vuelve a cosquillear los sentidos de la serena viuda. Es una linfa que intermitentemente pica sus narices. La memoria la identifica en el acto, pero la conciencia no logra distinguir si se trata de un olor puntual y presente, o de una jugarreta de la imaginación. Por oleadas tan furtivas y tenaces como el pasado, le re g resa el olor acre, levemente rancio, del pelo de Wakefield. El olor la turba como si el fantasma del marido hubiese irrumpido en la sala. Se da cuenta de que el efluvio emana del encaje que cubre la cabeza del sillón y que ella no ha quitado por una estúpida superstición. Arranca el adorno y lo arroja al fuego con una violencia carente de premeditación. El fuego devora el encaje con una docilidad que la subyuga. Entonces, decide reunir frente a la chimenea todas las prendas y las pertenencias de Wakefield que había conservado como un desafío al destino. Hasta altas horas de la noche contempla con satisfacción la obediente labor del fuego. Antes de irse a dormir, reaviva las ascuas con el whisky que queda en el garrafón de cristal de Bohemia. Si me he demorado en esta noche que le escapó a Hawthorne, es porque la considero decisiva en la vida de la señora Wakefield. Aunque la juzguemos inverosímil por sus excesivos simbolismos, sostengo que constituyó un parteaguas o, mejor dicho, una partenogénesis, en los veinte años que duró la desaparición de Wakefield. Gracias a Hawthorne, sabemos que éste reapareció un buen día sin más premeditación con la que se había borrado a sí mismo. Hawthorne lo regresa caminando bajo la lluvia, atraído por el color rojizo del fuego que arde en la que considera todavía su casa, subiendo los escalones del porche con pasos torpes a causa de una debilidad en las rodillas, antes de empujar la puerta que parece abrirse por sí sola. Mientras entra —atestigua Hawthorne— tenemos una última imagen de su rostro y reconocemos la taimada sonrisa, aquella que había sido precursora de la pequeña broma que ha estado desde entonces gastando a expensas de su esposa. ¡Con qué crueldad se ha burlado de la pobre mujer! En fin. ¡Que descanses muy bien esta noche, Wakefield! Es bien sabido que la curiosidad de las mujeres supera la de los hombres. Hawthorne abandona a Wakefield en el umbral de la casa. Por una razón que no me explico, no le interesa especular sobre lo que sucedió después de que Wakefield da los primeros pasos hacia el salón. Allá él, y no le guardemos rencor porque, como lo afirma Jorge Luis Borges, incluso deteniéndose en este umbral, ha escrito uno de los más impecables cuentos de la literatura contemporánea. Pero antes de contar lo escamoteado por Hawthorne, necesito hacer un breve repaso de los diez años que sucedieron a la noche de Getsemaní de la señora Wakefield. Al día siguiente, amaneció con la decisión tomada sin que su voluntad hubiese intervenido en ella y antes bien fuera el resultado del sueño: si Wakefield no había tenido el valor de matarse para infligirle el dolor de una verdadera viudez prematura, ella lo mataría de la peor forma para él: por el olvido y la indiferencia. Claro que Victoria & Albert Museum, Londres REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 39 Bracken House, Londres la decisión aún podía verse como una manera de venganza, pero con el tiempo la señora Wakefield consiguió transformarla en una genuina liberación que, además, era el único trofeo tangible al final del camino. La pusilanimidad de Wakefield le regaló el tiempo necesario para llegar a la meta sin desmedidos esfuerzos. En el trayecto, cayó algunas veces pero siempre volvía a levantarse animosa y airosa. La intervención del médico no fue ajena a su progresiva mejoría. Pasaba de cuando en cuando a verla, siempre pendiente de su salud, hasta que las visitas se volvieron casi cotidianas y carentes de m o t i vos profesionales. Conversaban de todo y nada, sin nunca tocar el tema de la desaparición de Wakefield. La mujer tampoco le mencionó sus sospechas y certezas acerca de la muerte en vida del susodicho, y semejante acuerdo tácito contribuyó a que ambos se olvidaran del marido. La ironía del asunto es que la presencia del hombre en quien Wakefield había cifrado la seguridad de haber dado en el blanco con su muerte fingida, ahora se había vuelto el principal obstáculo a su resurrección, igualmente fingida. En pocas palabras, la señora Wakefield se había enamorado del diligente y apuesto médico, y aunque nada se había consumado entre ellos, la mujer vivía feliz, hasta diría, radiante. En el transcurso de la segunda mitad del via crucis, la señora Wakefield descubrió otra ve rdad: era más agradable tener a un enamorado que a un marido. Por eso, no tenía prisa en convertir al médico en un sustituto de la figura conyugal. Tal era, más o menos, la situación y el estado de ánimo de la señora Wakefield el día en que su viudo reapareció en casa. Mi admiración por Hawthorne me hace intuir que tampoco debería franquear el doble umbral de la casa y del cuento. Una cosa es la curiosidad humana y otra, la mesura narrativa. Lo que sucedió en la sala, es previsible y si reprodujera las palabras que la señora Wakefield le dirigió al hombre de la triste figura, se me acusaría de regodeo en un feminismo trasnochado. Además, pese a la excéntrica proeza, Wakefield es un pobre diablo que poco sabe de la auténtica libertad. Sería desleal insistir en el fracaso de su equívoca aventura. ...la señora Wakefield descubrió otra verdad: era más agradable tener a un enamorado que a un marido. 40 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO