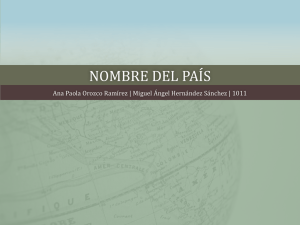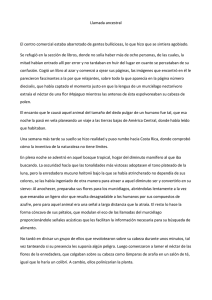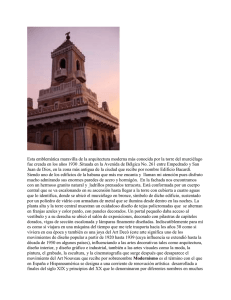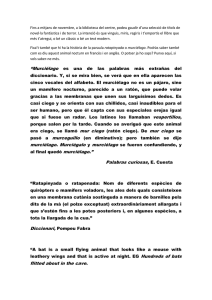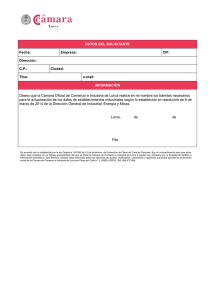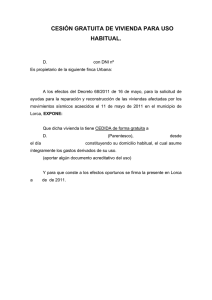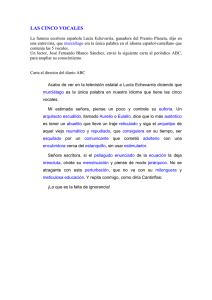En un potrero de pastizales altos, se ven dos bóxer y, a lo lejos, un
Anuncio
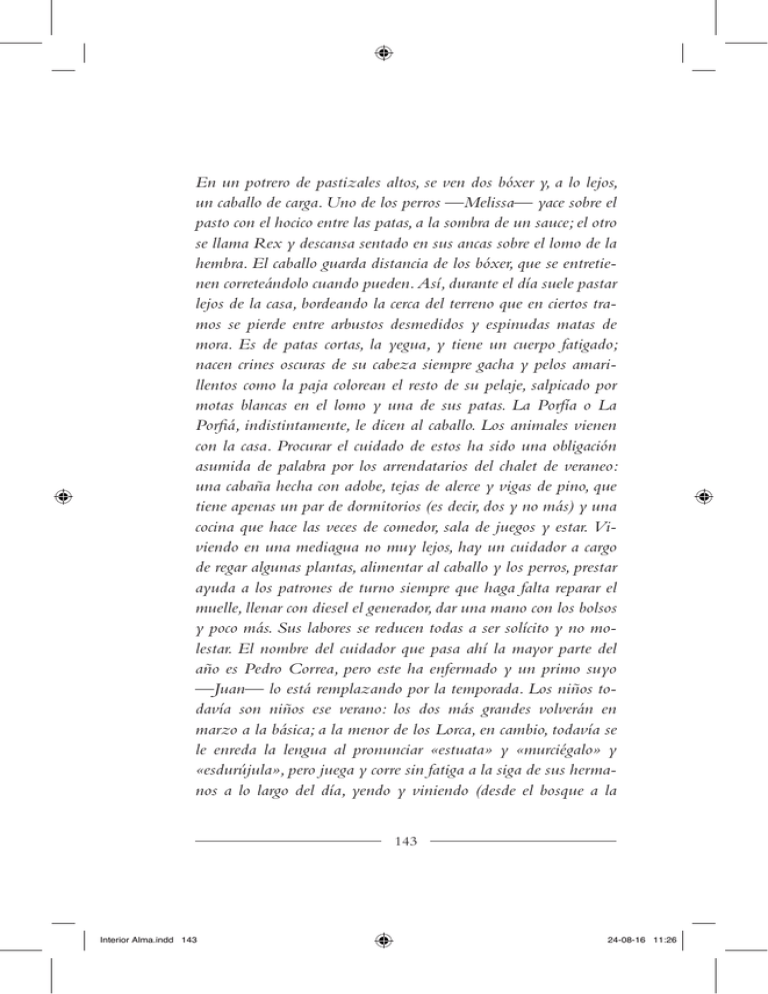
En un potrero de pastizales altos, se ven dos bóxer y, a lo lejos, un caballo de carga. Uno de los perros —Melissa— yace sobre el pasto con el hocico entre las patas, a la sombra de un sauce; el otro se llama Rex y descansa sentado en sus ancas sobre el lomo de la hembra. El caballo guarda distancia de los bóxer, que se entretienen correteándolo cuando pueden. Así, durante el día suele pastar lejos de la casa, bordeando la cerca del terreno que en ciertos tramos se pierde entre arbustos desmedidos y espinudas matas de mora. Es de patas cortas, la yegua, y tiene un cuerpo fatigado; nacen crines oscuras de su cabeza siempre gacha y pelos amarillentos como la paja colorean el resto de su pelaje, salpicado por motas blancas en el lomo y una de sus patas. La Porfía o La Porfiá, indistintamente, le dicen al caballo. Los animales vienen con la casa. Procurar el cuidado de estos ha sido una obligación asumida de palabra por los arrendatarios del chalet de veraneo: una cabaña hecha con adobe, tejas de alerce y vigas de pino, que tiene apenas un par de dormitorios (es decir, dos y no más) y una cocina que hace las veces de comedor, sala de juegos y estar. Viviendo en una mediagua no muy lejos, hay un cuidador a cargo de regar algunas plantas, alimentar al caballo y los perros, prestar ayuda a los patrones de turno siempre que haga falta reparar el muelle, llenar con diesel el generador, dar una mano con los bolsos y poco más. Sus labores se reducen todas a ser solícito y no molestar. El nombre del cuidador que pasa ahí la mayor parte del año es Pedro Correa, pero este ha enfermado y un primo suyo —Juan— lo está remplazando por la temporada. Los niños todavía son niños ese verano: los dos más grandes volverán en marzo a la básica; a la menor de los Lorca, en cambio, todavía se le enreda la lengua al pronunciar «estuata» y «murciégalo» y «esdurújula», pero juega y corre sin fatiga a la siga de sus hermanos a lo largo del día, yendo y viniendo (desde el bosque a la 143 Interior Alma.indd 143 24-08-16 11:26 ribera del lago), siempre sudada y embarrada, convirtiéndose rápidamente para sus hermanos casi en un niño más. Es fácil suponer que esos son días felices. Viven despreocupados los Lorca: a Ignacio no le cuesta mucho esfuerzo vender sus pinturas y está sano aún —ese será su último año bueno, antes de que le diagnostiquen el Mal de Searle— y a la Vivi le basta con trabajar media jornada como diseñadora de planta en una agencia de publicidad —la idea de fundar su empresa no existe todavía—, mientras que los hijos de ambos no se hacen problema alguno por ser las pequeñas personitas que son —aunque lo ignoren, pueden permitirse ser niños sin culpa aún. Nada malo les ha pasado a los Lorca y tal vez asumen todos que «futuro» puede significar «felicidad». Sin embargo, es terrible y feliz la sospecha de que nada malo puede pasar. Es cosa terriblemente feliz cuando esa sospecha se convierte lento en convicción: de a poco la felicidad se deja oler y adquiere también un peculiar sabor, incluso cierta textura. Filtrada a través de los sentidos, a ratos la felicidad se torna pura desmesura de sensaciones, algo más grande que uno mismo, más grande que cualquier cosa que quepa imaginar. Es entonces que uno se aterra y tiembla ante la posibilidad de estar equivocado: que la felicidad sea un error, y que tarde o temprano uno deje de sentirse así. Es triste descubrir que la sensación de que nada malo puede pasar también se pasa —que estar feliz pasa y se pasa. Esto, los Lorca no lo sabían antes de las vacaciones en Tilquilco, así como también desconocían por entonces que los chillidos de un murciélago no difieren al oído humano de los gritos agudos de un ratón. Al menos la ignorancia de Gerardo y Martín Lorca sobre estos bichos se resuelve una tarde en que, mientras la Vivi se encuentra despiojando la cabeza de Ene en el baño del chalet, Ignacio pinta con el caballete instalado sobre el borde del lago. Para que los niños le dejen trabajar tranquilo, el pintor les ordena apilar la leña tirada junto al lavadero. El sol hace 144 Interior Alma.indd 144 24-08-16 11:26 sombra a la espalda de la casa, el fresco corre por donde una pila malhecha de troncos y ramas secas se levanta. La ruma de leña que los niños deben ordenar toma de a poco la forma de un fuerte, pero se olvidan de terminar la estructura y completar el encargo de Ignacio cuando un pequeño murciélago se arrastra fuera de su escondite en punta y codo. Incluso más intranquilo que Gerardo y Martín en ese instante, el animal tiene un ala herida y, apenas los niños realizan algún movimiento brusco, cada tanto apresura su aleteo, agitando de izquierda a derecha su pequeña cabeza como laucha apanicada. Cuando el cuidador se aparece carretilla en mano por el lavadero, uno de los niños —el mayor— espolonea al murciélago con una rama, viendo si este atina a emprender vuelo. De no ser por ese Juan Correa, ninguno de los hermanos Lorca habría aprendido que esos bichos alados son capaces de fumar como mono de circo si tan solo se logra acercar un cigarro encendido a la boca del animal. «Nomás para eso sirve con el ala así, toda hecha pedazos», dice Juan y, del bolsillo de su camisa, saca un cigarro, lo enciende y se lo entrega a Martín. Sin embargo, el murciélago no se queda quieto y da tímidos tarascones al aire, de modo que, tras un solo intento del menor, le toca a Gerardo probar suerte, pero él tampoco se atreve. Soltando una risita, Juan rebusca en su carretilla; encuentra un martillo, se lo lleva al cinto y toma luego un puñado de clavos que guarda en uno de los bolsillos de su pantalón. Acto seguido, levanta al murciélago de las alas y lo echa de espaldas contra la plancha de trupán que los niños hace poco habían empleado como techo para el fuerte de leños. Sin aspavientos, nada tarda Juan en fijar el murciélago a la madera, martillando un par de clavos en los extremos de una y otra ala. Al terminar, les guiña un ojo a los hermanos, dice algo que ellos no alcanzan a entender, suelta una carcajada, toma su carretilla y se marcha. Tras desaparecer el cuidador, Gerardo sostiene aún el cigarro encendido. No lo tiene 145 Interior Alma.indd 145 24-08-16 11:26 tomado entre el índice y el dedo del medio —en su vida jamás ha fumado—, sino que emplea las cinco yemas de la mano para agarrarlo y de esa forma se lo lleva a los labios, le da una chupada y, sin aspirar con los pulmones, suelta el humo y el cigarro con una tos. Una risa nerviosa invade a ambos niños. Martín no espera a que Gerardo le diga nada para recoger el cigarro del suelo e imitar a su hermano. De nuevo, más risas, y por un instante casi olvidan al murciélago, que se retuerce a la vez que intenta zafar sus alas. Como embriagados los dos, solo dejan de jugar a ser fumadores cuando queda medio cigarro. Menos temeroso que su hermano, Gerardo es el encargado de llevar el cigarro a la boca del bicho; se lo encaja a la fuerza, metiéndole casi la mitad del filtro hocico adentro. De inmediato, se larga el murciélago a fumar y fumar, respirando el humo que inhala y exhala como si el tabaquismo fuera un viejo problema para él. Ya sea porque en un acto reflejo sus pequeños dientes no dejan de morder el filtro o porque este ha trabado su quijada, el murciélago no escupe el cigarro cuando empieza a chillar. Así permanece por un buen rato, humeando y chillando sin cesar, hasta que Martín atina a reaccionar. Un solo manotazo basta para darle un respiro de tanto humo, pero no es suficiente para ahogar los gritos del animal. Espantados los dos, sin ponerse de acuerdo, Gerardo intenta aflojar una de las alas y Martín la otra, pero no tardan en darse cuenta de que sus esfuerzos por liberar al murciélago causan chillidos más frecuentes y agudos. Para cuando logran soltarlo, el animal se revuelca herido en la tierra, chillando sin descanso. «Mátalo tú», dice el mayor. Martín pregunta cómo y su hermano responde: «Mátalo nomás», y, de entre los leños a su alrededor, el menor de los Lorca escoge el más pesado que alcanza a levantar; las fuerzas le dan apenas para llevárselo hasta la altura de su cintura antes de dejarlo caer sobre el animal. Después viene el silencio del par de niños, que los ladridos de los bóxer interrumpen 146 Interior Alma.indd 146 24-08-16 11:26 a lo lejos; la yegua, trotando ligero, escapa de ambos perros. Dentro de la cabaña, Ene rezonga mientras la Vivi escudriña en su cabeza y rastrilla sus cabellos con un peine metálico. Ninguna de ellas sabe cómo suenan los chillidos de un murciélago agónico. Ignacio Lorca también lo ignora: sobre el muelle, mirando alternativamente el lago y la tela que ha instalado en un caballete portátil, el pintor trabaja concentrado, desatento de lo que ocurre a su espalda. 147 Interior Alma.indd 147 24-08-16 11:26