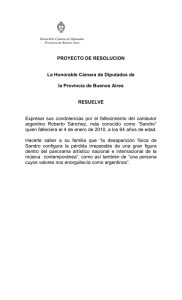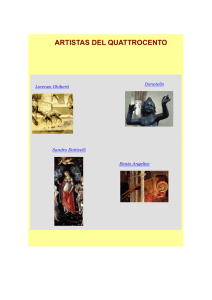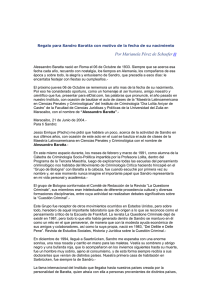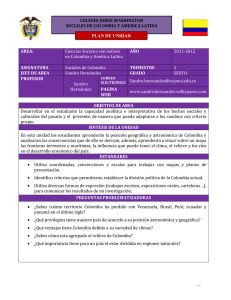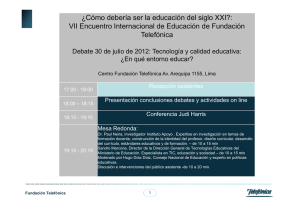Florece Florencia. Ciudad de Florencia, 1470. Sandro Botticelli se
Anuncio
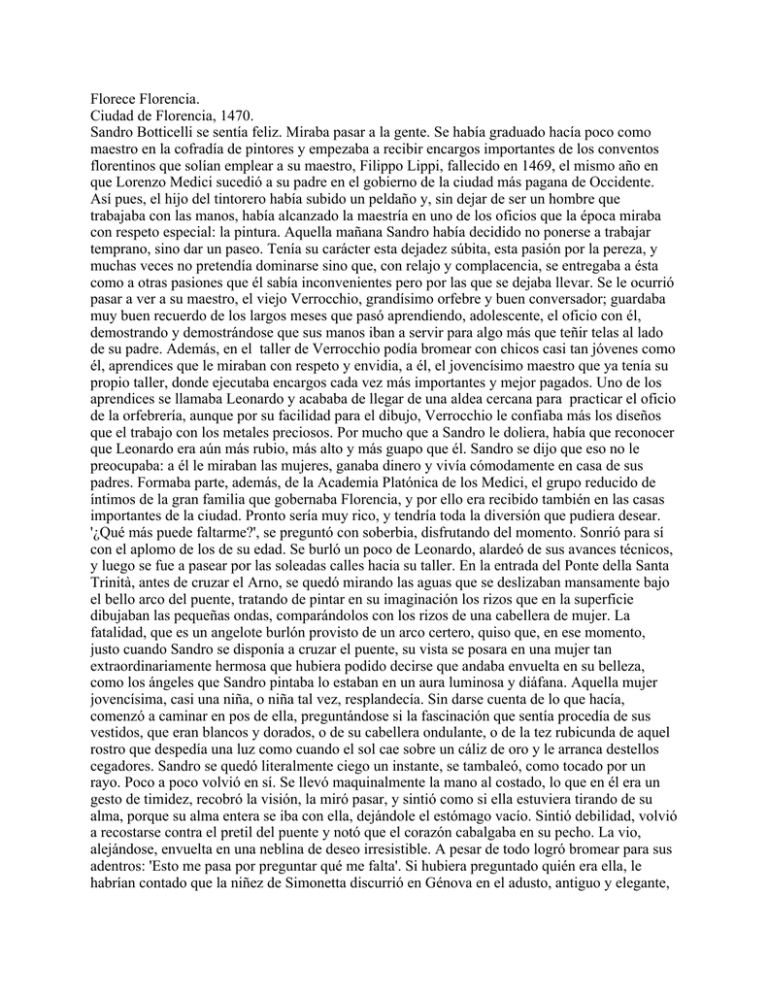
Florece Florencia. Ciudad de Florencia, 1470. Sandro Botticelli se sentía feliz. Miraba pasar a la gente. Se había graduado hacía poco como maestro en la cofradía de pintores y empezaba a recibir encargos importantes de los conventos florentinos que solían emplear a su maestro, Filippo Lippi, fallecido en 1469, el mismo año en que Lorenzo Medici sucedió a su padre en el gobierno de la ciudad más pagana de Occidente. Así pues, el hijo del tintorero había subido un peldaño y, sin dejar de ser un hombre que trabajaba con las manos, había alcanzado la maestría en uno de los oficios que la época miraba con respeto especial: la pintura. Aquella mañana Sandro había decidido no ponerse a trabajar temprano, sino dar un paseo. Tenía su carácter esta dejadez súbita, esta pasión por la pereza, y muchas veces no pretendía dominarse sino que, con relajo y complacencia, se entregaba a ésta como a otras pasiones que él sabía inconvenientes pero por las que se dejaba llevar. Se le ocurrió pasar a ver a su maestro, el viejo Verrocchio, grandísimo orfebre y buen conversador; guardaba muy buen recuerdo de los largos meses que pasó aprendiendo, adolescente, el oficio con él, demostrando y demostrándose que sus manos iban a servir para algo más que teñir telas al lado de su padre. Además, en el taller de Verrocchio podía bromear con chicos casi tan jóvenes como él, aprendices que le miraban con respeto y envidia, a él, el jovencísimo maestro que ya tenía su propio taller, donde ejecutaba encargos cada vez más importantes y mejor pagados. Uno de los aprendices se llamaba Leonardo y acababa de llegar de una aldea cercana para practicar el oficio de la orfebrería, aunque por su facilidad para el dibujo, Verrocchio le confiaba más los diseños que el trabajo con los metales preciosos. Por mucho que a Sandro le doliera, había que reconocer que Leonardo era aún más rubio, más alto y más guapo que él. Sandro se dijo que eso no le preocupaba: a él le miraban las mujeres, ganaba dinero y vivía cómodamente en casa de sus padres. Formaba parte, además, de la Academia Platónica de los Medici, el grupo reducido de íntimos de la gran familia que gobernaba Florencia, y por ello era recibido también en las casas importantes de la ciudad. Pronto sería muy rico, y tendría toda la diversión que pudiera desear. '¿Qué más puede faltarme?', se preguntó con soberbia, disfrutando del momento. Sonrió para sí con el aplomo de los de su edad. Se burló un poco de Leonardo, alardeó de sus avances técnicos, y luego se fue a pasear por las soleadas calles hacia su taller. En la entrada del Ponte della Santa Trinità, antes de cruzar el Arno, se quedó mirando las aguas que se deslizaban mansamente bajo el bello arco del puente, tratando de pintar en su imaginación los rizos que en la superficie dibujaban las pequeñas ondas, comparándolos con los rizos de una cabellera de mujer. La fatalidad, que es un angelote burlón provisto de un arco certero, quiso que, en ese momento, justo cuando Sandro se disponía a cruzar el puente, su vista se posara en una mujer tan extraordinariamente hermosa que hubiera podido decirse que andaba envuelta en su belleza, como los ángeles que Sandro pintaba lo estaban en un aura luminosa y diáfana. Aquella mujer jovencísima, casi una niña, o niña tal vez, resplandecía. Sin darse cuenta de lo que hacía, comenzó a caminar en pos de ella, preguntándose si la fascinación que sentía procedía de sus vestidos, que eran blancos y dorados, o de su cabellera ondulante, o de la tez rubicunda de aquel rostro que despedía una luz como cuando el sol cae sobre un cáliz de oro y le arranca destellos cegadores. Sandro se quedó literalmente ciego un instante, se tambaleó, como tocado por un rayo. Poco a poco volvió en sí. Se llevó maquinalmente la mano al costado, lo que en él era un gesto de timidez, recobró la visión, la miró pasar, y sintió como si ella estuviera tirando de su alma, porque su alma entera se iba con ella, dejándole el estómago vacío. Sintió debilidad, volvió a recostarse contra el pretil del puente y notó que el corazón cabalgaba en su pecho. La vio, alejándose, envuelta en una neblina de deseo irresistible. A pesar de todo logró bromear para sus adentros: 'Esto me pasa por preguntar qué me falta'. Si hubiera preguntado quién era ella, le habrían contado que la niñez de Simonetta discurrió en Génova en el adusto, antiguo y elegante, si bien estrecho, palacio de la familia Cattaneo, oligarcas de la ciudad comercial. Su madre fue la bella Violante Spinola, de otra rancia familia, como no podía ser de otro modo. Tenía Génova entonces algo de oriental, berberisco, mármoles polícromos en arcos ojivales, blanco carrara y verde ciprés, como una pintura de Giotto: rosa contra celeste, amarillo y rojo pompeyano, azul ultramarino y oro bizantino. En lo alto loggias de jardines colgantes; en cada esquina un tabernáculo. Dedicados a San Jorge, que usurpó el puesto de patrón al dios Jano, el de las dos caras: Ianus, Ianya, Génova, Enero, Puerta. En el Banco genovés de San Jorge trabajaba el padre de Simonetta como director, ¿se habría ella acaso encontrado alguna vez a Cristobal Colón, que era un niño del pueblo llano? Ella era aristócrata: en la iglesia de su palacio Cattaneo estaba pintada la imagen de San Torpeto. Todos los años, los pescadores del pueblo de San Torpeto, en Provenza, venían el nueve de junio a la iglesita de los Cattaneo a celebrarle la fiesta. Cayo Silvio Torpeto, como la mayoría de mártires o primeros santos, era un aguafiestas: cuando Nerón había organizado en el templo de Diana en Pisa una aparición estupenda -el agua caía por la cúpula simulando lluvia y una carreta de bronce rodaba por encima reproduciendo el ruido de los truenos-, le había dicho: 'Tientas a Dios, Nerón, porque no hay sino un solo Dios'. En aquellos días de la juventud de Simonetta un gentilhombre de Génova logró de Giovanni da Cosa, barón de Grimaldi, licencia para establecer en el golfo provenzal de San Rafael a sesenta familias de Génova y con ellas fundó el pueblo de San Torpeto, en aquel punto donde había atracado la barca que llevara el cuerpo del mártir. A sus quince años, por peleas de la oligarquía, la familia Cattaneo fue exiliada de Génova, pero se quedó muy cerca, en la roca de Piombino, donde mandaban Jacobo Appiano y Batistina Fregoso, cuñada de Violante, la madre de ella, que en primeras nupcias había sido mujer de un Fregoso. Este Jacopo era nieto del rey de Nápoles, pero en vez de salir al aragonés Alfonso el Casto, había salido sátiro y libidinoso. Creía que las mujeres de Piombino le pertenecían por derecho. Padres, madres y hermanos veían en este tirano lujurioso una amenaza e intentaron derrocarle. En vano: los envió a la isla de Montecristo, que era su cárcel, y creó un impuesto de un saco de trigo al año en Piombino para que tuvieran pan los confinados allá. Simonetta veía el islote de Montecristo a lo lejos cuando iba de paseo a Elba, otra isla que más adelante haría su riqueza. Por entonces, como parientes exiliados del tirano libidinoso, Violante Spinola debía contemporizar e ignorar las miradas del sátiro hacia aquella niña que ya anunciaba la belleza que llegaría a ser. No estaba segura Violante de que el desenfrenado Jacopo respetara a su hija. De hecho, más de una vez, en las escaleras de caracol de la torre Simonetta tuvo que sufrir, ¿o disfrutar?, los toqueteos del señor de Piombino. Al principio ella no sabía a qué venía aquel rozarla por detrás y por delante, ni qué significaban los jadeos de Jacopo. Pero a la tercera vez que soportó la refriega se dio cuenta de que ella tenía un poder sobre aquel hombre, bastante mayor que ella: que la necesitaba y que ella, resistiéndose más o menos, le dominaba y lo llevaría por donde quisiera. El bruto llegó a regalarle una parte de las minas de hierro de Elba si ella se dejaba. Y así se hizo. Simonetta fue rica desde niña. Pero su madre veía el peligro: cuando el tirano se cansara de manosear a Simonetta, su estancia en Piombino se haría problemática y seguramente desagradable. Entonces un giro de la fortuna vino a solucionar las cosas. Piero Vespucci y su hijo Marco llegaron a Piombino. Marco tenía quince años, la misma edad que Simonetta. Era un don nadie, sombra de su padre, que, ése sí, era brillante, conversador fantástico, amigo de poetas, ambicioso, litigante y viajero. Este Piero Vespucci y Violante Spinola se entendieron enseguida para casar a los jóvenes Marco y Simonetta. No hacía falta mucho para decidirse en aquellos tiempos en que el nombre de una familia lo decía todo: el padre de Piero Vespucci, o sea, el abuelo del novio Marco, había sido gonfaloniero de Florencia y escribió los reglamentos para las flotas florentinas. Piero, el suegro de Simonetta, salía a la calle precedido de maceros y con guardia de alabarderos por ser prior de la Signoria. Además los Vespucci y los Aragón de Nápoles eran viejos amigos: siendo rey Alfonso el Mangnánimo se permitió a los Vespucci añadir a su escudo, que era de avispas doradas volando sobre banda azul en campo rojo, un vaso con una rosa. Al final la rosa sería Simonetta, donde elinane Marco clavaría su poco avispado aguijón. Marco y Simonetta se casaron y fueron a vivir a Florencia en casa de Vespucci, y por eso se la encontró Sandro camino de su casa. Era Sandro un joven orgulloso, guapo, ambicioso, tenía una mano de oro con el pincel, un ojo infalible para el dibujo y el color, una inteligencia astuta que le permitía ir acercándose poco a poco, no sólo a los frailes de los que su maestro vivió, sino también a los miembros de las grandes familias que habían iniciado una transformación revolucionaria de la ciudad hasta convertir Florencia en una de las más importantes de Italia, para envidia incluso de Roma y el papado. En la espléndida Florencia de aquellos años dominados por la familia Medici, Sandro podía mirar hacia el futuro con la confianza que le proporcionaban su dominio del oficio, sus maneras refinadas, su acercamiento rapidísimo a los hombres importantes y adinerados. Faltaban aún muchos años para que, en el prólogo de su Summa de Aritmética, Geometría y Proporciones, el gran matemático Luca Paccioli dijera de él que era el mejor pintor florentino. Pero aquel Sandro apenas entrado en la veintena estaba seguro de sí mismo, contemplaba ante sí un futuro de gloria inmensa, de riquezas obtenidas con encargos fastuosos de los grandes de su ciudad, quién sabe si incluso de algún papa. Era imaginativo, y a veces le gustaba dejar volar su pensamiento hacia un futuro en el que se veía a sí mismo vestido con cierta opulencia, rodeado de damas de alcurnia unos días, y de procaces meretrices otros, siempre triunfador. Era un seductor nato, sabía sacar provecho de su encanto personal, de la regularidad de sus rasgos, de su conversación fluida y pícara, para seducir a cuanta tabernera, doncella y jovencita del pueblo le cayera en gracia. Era también un joven que sentía la plenitud de la vida fluyendo por todos sus humores, que aceptaba las pulsiones de su cuerpo, y buscaba darles rienda suelta con la frecuencia que su juventud exigía, y eso le distraía de otras ocupaciones menos placenteras. Pero aquella mujer del puente era otra cosa. Se rehízo y caminó tras ella, pues necesitaba saber quién era, buscar la manera de abordarla. Caminó hasta acercársele mucho. Se fijó en que era muy joven, casi una niña en sus facciones pero no en el cuerpo, ya de mujer, y que iba acompañada de una doncella como las chicas de casa rica. También era de familia con cierto poder la ropa que vestía, incluso su porte distinguido. Las siguió a distancia por el vericueto florentino procurando que no le vieran, pero sin perderlas de vista, hasta que se encontró en una calle que le resultó familiar: ¡estaban a tres puertas de su propia casa! La misteriosa muchacha entró en el gran portal del palacio Vespucci. En ese momento salía un hombre. Por la forma de saludarla y hablarle, aquel caballero sólo podía ser su marido. Sandro se escurrió sigilosamente como un ladrón en su propia casa y se apoyó en la pared jadeando. Sandro Botticelli no se levantaba de la cama, inmóvil como un cadáver, sus ojos iban por el techo de una viga a otra, pero no se enteraba de lo que miraba: no se la podía quitar de la cabeza. Era tan bella. Sólo la vio unos minutos, y nunca de frente, durante el callejeo del día anterior. Sólo había podido ver su perfil de refilón, tenía grabada la imagen de uno de sus ojos, que enseguida quedó cubierto por el cabello al inclinar la cabeza para recoger la falda en el momento de franquear el umbral. Fue un chispazo, un resplandor dorado de ojos y cabellos, como tantos otros que se veían por las calles florentinas, pero esta vez la imagen le afectó extrañamente, como Dante quedó pasmado ante Beatriz, también al cruzar el puente. -¡Sandro, el desayuno! -gritó desde la cocina la voz solícita. -Tengo sueño, mamá. Necesitaba estar quieto, quería reflexionar, nunca había sentido aquella posesión: su pensamiento, lo más íntimo y personal de su cabeza, ya no era suyo, estaba ocupado por una presencia despótica que no se iba. Él no podía hacer nada para quitarla de su imaginación, y eso jamás le había pasado. Aquel ojo que él vio estaba mirándole, sin duda. La muchacha había aprovechado con disimulo el momento de inclinarse para girar si no la cabeza, sí la mirada, y Sandro se sintió observado. Desde que se produjo el encuentro la mañana anterior, no había podido hacer nada. Estuvo una hora espiando el vecino portal desde la ventana de su casa, sin éxito. Luego salió, inquieto como un gato en celo, furioso, desbordado por la pasión que le empujaba a dirigirse al portal de sus vecinos, llamar, ir hasta su habitación... -¡Sandro! La voz de su madre, aquella mujer a la que adoraba, resultaba esa mañana una pesadez. -Estoy pensando -replicó en tono desabrido. Cualquier otro día habría acudido presto a la llamada de la mamma. Que la joven estuviera casada no le importaba lo más mínimo. Florencia era una ciudad de costumbres avanzadas, y no sería la primera esposa que abandonara periódicamente a su marido para coquetear con un joven pintor, para insinuarle que tal vez ninguna otra piel tan blanca como la suya podía servir de modelo a la siguiente virgen. Lo que le preocupaba era su desconocida timidez. Normalmente solía ser osado hasta la temeridad, y sabía cuántas veces ese arrojo había sido la clave de la conquista, incluso cuando más contraindicado pudiera parecer. ¿Por qué, tras haberla apenas vislumbrado, era víctima de semejante obsesión? ¿Por qué su vida entera se había ido al traste después del encuentro en el Ponte della Santa Trinità? ¿Tal vez era esa clase de amor del que tanto se hablaba en la Academia y los círculos herméticos? Florencia se había enamorado del amor. El amor era tema de conversación de los señores y los artesanos, las dueñas y los criados... En cambio, él, pese a que ya no era un niño, no lo había sentido nunca. Hasta ahora. Porque sin duda, concluyó, se trataba de eso. Era el amor lo que le mordía, y le tenía allí aherrojado, sin fuerzas, en permanente desmayo, hecho un nudo, la cabeza incapaz de dar una orden a sus músculos entumecidos, el estómago flotando en un vacío de debilidad, casi en la náusea. Sí, era tal como su admirado Dante lo había escrito sobre Beatriz, una mirada bastaba para sentir que se habían encontrado dos almas gemelas. '¿Dos o una?', se preguntó enseguida. ¿Y si ella no supiera que él era su alma gemela? Dante vio a Beatriz, pero aquella niña no le había mirado. '¿Me miró o no?', se preguntó, dudando de lo que sabía. Fue todo muy rápido, ella pasó flotando en una nube de oro, el resplandor de sus cabellos largos ondulando en la espalda, ¿por qué, si no había viento? Tenía que recordar cómo la vio por primera vez, adónde iba, qué hora era, hacia la derecha o la izquierda del portal. Necesitaba reconstruir cada instante de aquel paseo, ver de nuevo la cintura cimbreante, los hombros suavemente caídos, el contoneo matizado de su paso, la voz que en alguna ocasión le llegaba, con retazos ininteligibles de la conversación que mantenía con la dueña que la acompañaba. -¡Sandro! ¿Qué pasa hoy? -Me duele la espalda. ¿Por qué no era posible zafarse de la obsesión que le había provocado una chiquilla? ¿Acaso no había pintado ya madonas y ángeles y hasta mujeres normales, y tan bellas, rubias y resplandecientes como la vecina? Sí, pero esas otras habían salido de su mente; en cambio ésta la había penetrado hasta adueñarse de su imaginación, y no se iba. Aquello no podía continuar. ¿Qué le estaba pasando? ¿Acaso tenía necesidad de ser amado? ¿Cómo podía ser tan estúpido para quedar prendado de una chiquilla recién llegada, a la que sólo vio una vez? Se había vuelto blando. -Sandro, no lo diré más. -No tengo hambre. No quería moverse sin haber encontrado un modo de volver a verla. Sentía una atracción que nunca había experimentado, ni con amigas, ni modelos, ni cortesanas. ¿Por qué aquella niña le fascinaba como jamás lo lograra ninguna otra mujer? Por su mirada, sin duda, ojos azules clarísimos, de óvalo perfecto bajo cejas finamente curvadas, y sobre todo por el dibujo de los labios, en los que él había distinguido una extraña voluptuosidad, una mirada de mujer sensual con cara de niña. Pero ¿cómo recordaba todo eso si ella ni siquiera se fijó en él? ¿Acaso se confundía pensando que ella le había devuelto la mirada justo al entrar en casa, y nada menos que en presencia de su marido, que aún estaba despidiéndose de ella cuando Sandro notó que la pupila de la niña se clavaba en el fondo de la suya? Y, al cabo de un instante, volvía a elucubrar. ¿Había en esa mirada interés o indiferencia? ¿Curiosidad o menosprecio? Cerraba los ojos y reconstruía la imagen, el buen gusto de las sedas y terciopelo de colores claros y dorados, expertamente dispuestos para que armonizaran con su tez y con su pelo: era evidente que tenía sensibilidad para los colores. ¿A santo de qué debía él doblegarse a los caprichos de una desconocida? Pero ¿qué caprichos, si probablemente ella ni se había dado cuenta de su presencia, y la famosa mirada del último momento era una confusión suya y sólo suya? ¿Por qué había ella esperado a mirarle hasta ese momento, precisamente cuando su marido podía darse cuenta de la curiosidad que él suscitaba en su joven esposa? Las mujeres solían mirarlo, incluso girarse a su paso. Su estatura, sus cabellos rubios, su cara bien parecida llamaban la atención. En fin, pensó, el guapo era él y no aquella niñata que le tenía sorbido el seso. Esta dosis de egolatría le infundió la energía imprescindible para levantarse. Abrió la ventana que daba a la calle. El aire agudo de Florencia le despertó inmediatamente, notó su sequedad fresca, la pureza de su olor a primavera, y luego la diáfana luz, que era como un aire más etéreo. Las flores de los almendros se habían abierto días antes y en el parterre florecían violetas, narcisos y junquillos que le enviaron una salva de aromas verdes, frescos y astringentes. Había acabado el invierno que torna Florencia severa, hosca y, por supuesto, fría. Todo comenzaba a abrirse de nuevo, como cada año: los balcones, las persianas, las puertas, las flores, las gentes. Ya no hacía frío, pero tampoco calor: era la temperatura ideal para pasear, decidió. -Sandro, el desayuno. -Sí, mamá. Era la primera comida familiar del día y no se la podía saltar aunque tuviera ganas de salir, la ciudad estaba demasiado hermosa y el cuerpo le pedía echarse a la calle enseguida, pero no, había que comerse el pan, las acelgas, salami y fruta para que mamá estuviese contenta y dejara de culpabilizarlos, a él y a su hermano, el gordo. -Si los demás fuesen como vosotros, el mundo se habría terminado hace tiempo por falta de niños. Los hombres tienen que casarse. La mamma, pensó Sandro, tenía uno de esos días. Y él no estaba para que le reprendieran. -Con el diablo nos tenemos que casar -le soltó fastidiado, con mala uva. -El diablo no es tan negro como lo pintas. -El diablo, mamá -respondió Sandro-, usurparía el mando que ahora ejerces tú y te sustituiría dándome órdenes. Comprenderás que no voy a salir del fuego para caer en las brasas. -Lo que pasa es que os habéis creído esas historias de los caballeros de Grecia y Roma que andaban entre ellos y se dedicaban a la comilona y la filosofía: unos degenerados. -Esos degenerados, como tú los llamas, sabían bastante más que todos los clérigos y frailes de ahora, incluso los que enseñan en la Universidad de Bolonia. -Unos decadentes cuyos libros han traído esos griegos que salieron huyendo de Bizancio. En mala hora se les ocurrió montar aquí el concilio de las religiones. -Pero ¿qué sabes tú de eso? -Lo he visto en el fresco de Benozzo Gozzoli en el palacio, esos de Oriente no saben ni persignarse. No sé qué es peor, si ellos o esos aduladores de Lorenzo de Medici... -¿También estás al tanto de eso? ¿Y por qué los criticas? Viste las ropas y los caballos y ya crees que has entendido lo que piensan. -Tú eres el pintor: deberías saber que en los ropajes se ven muchas cosas. -Mamá, déjame en paz, me sacas de la cama y sin tiempo a despertar me vienes con lo de la boda: casarme sería como condenarme yo mismo a cadena perpetua. No, gracias. Se levantó rápidamente dejando a su madre con la fruta en la mano. -Pero ¿qué te pasa hoy, Sandro? Por toda respuesta, él le lanzó una mirada provocadora y sardónica. Salió a la calle y se encaminó hacia el centro. Decidió que no era día para pintar. Pronto llegó a un atasco causado por las obras de una gran casa en construcción. Las carretas tiradas por mulas acarreaban escombros envueltas en una polvareda y se tropezaban con los albañiles, que movían largas vigas de madera para alzar el andamio. Los curiosos, que eran muchos en Florencia, se agrupaban en las esquinas, lo más cerca posible de la obra, con lo que complicaban aún más la circulación: no lograba pasar ni la gente a caballo. Sandro hizo como todos: se paró a mirar y escuchar los comentarios de la gente, curioso como los demás. Notó que le hacían sitio y miraban su camisa de seda rosa, la túnica de terciopelo malva y sus botas de gamuza suave. Enseguida descubrió a otro hombre, más joven, más apuesto que él y más elegante, lo cual no era fácil, pero aquel otro era un ser especial: un gigante rubio bellísimo, de sonrisa burlona. 'El esplendor de su porte reanima a los deprimidos', pensó Sandro, recordando la frase que se decía en Florencia respecto a su joven colega. Le preguntó: -¿A quién han encargado ese palacio, Leonardito? El otro, como si no le oyera porque le había molestado el diminutivo, contestó para zaherirle. -¿Vas al taller de Verrocchio? -Iré más tarde. No tengo que ser puntual, jovencito. No sólo soy mayor que tú, Leonardo, soy maestro. Y tú todavía no: tú estás allí de aprendiz, yo voy por amistad, para ayudarle. Leonardo pasó por alto el tono condescendiente con que le trataba Sandro, después de todo él tenía dieciocho años y Sandro veinticinco. Podían ser amigos, pero él no se dejaba. En el paternalismo de Sandro había la misma ambigüedad que en sus ojos, pensó Leonardo, eran ojos de místico pero con un fondo de lubricidad. Y aunque su cabello rubio estaba hecho para enmarcar un semblante angelical, los labios arqueados en rictus y sus cejas algo levantadas le daban a Botticelli un toque de malignidad muy leve que quizá sólo era capaz de captar Leonardo. gran conocedor de hombres. Le respondió: -El arquitecto es Alberti, pero, como siempre, el que hará el trabajo será Rossellino. -Creía que Alberti estaba construyendo el palacio de los Rucellai. -También, hay trabajo para todos. Florencia estaba cambiando, rompía los muros de la vieja ciudad para crecer por el llano junto al río, porque sus comerciantes se estaban convirtiendo en artesanos de la seda y banqueros de Europa. Los Strozzi, Rucellai, Pitti, Medici eran sagas de poder y dinero que expresaban su magnificencia en palacios, iglesias, hospitales y talleres que ensanchaban la ciudad, convertían sus callejuelas en plazas porticadas y los vertederos en jardines. Las luchas por el poder entre las grandes familias florentinas duraban ya dos siglos, el último dominado por los Medici, el anterior por los Strozzi, era una lucha sorda pero implacable, en que valían todas las armas: la estafa, el veneno, la mentira, la guerra, el amor e incluso el crimen. Palla Strozzi, por ejemplo, había sido víctima de la maldad florentina: era un hombre muy apuesto, helenista distinguido, ciudadano eminente; al verlo pasar la gente exclamaba: '¡Ahí está maese Palla!' (...)