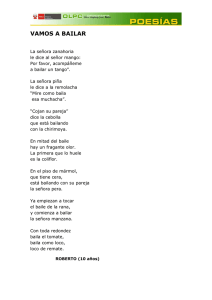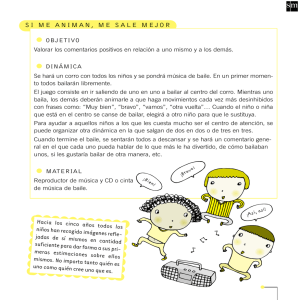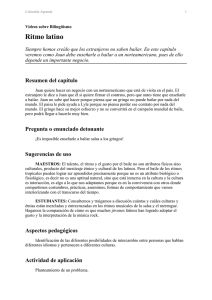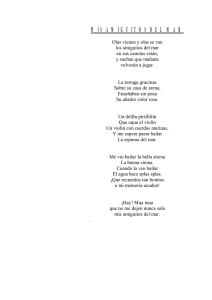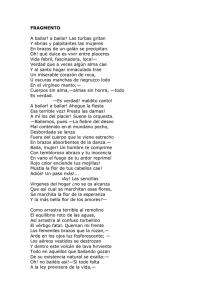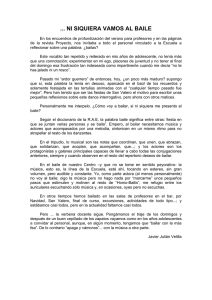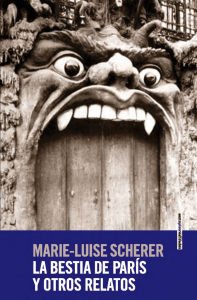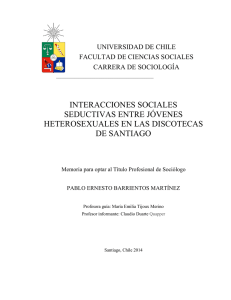A veces es difícil el recuerdo, incesantes imágenes que se
Anuncio
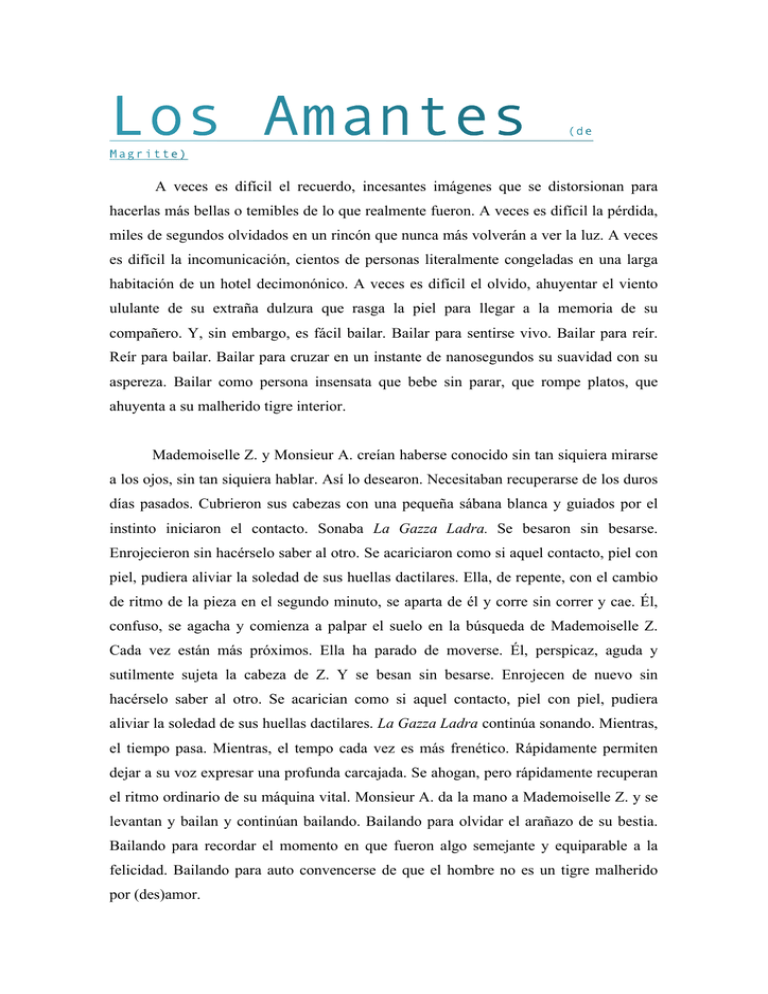
A veces es difícil el recuerdo, incesantes imágenes que se distorsionan para hacerlas más bellas o temibles de lo que realmente fueron. A veces es difícil la pérdida, miles de segundos olvidados en un rincón que nunca más volverán a ver la luz. A veces es difícil la incomunicación, cientos de personas literalmente congeladas en una larga habitación de un hotel decimonónico. A veces es difícil el olvido, ahuyentar el viento ululante de su extraña dulzura que rasga la piel para llegar a la memoria de su compañero. Y, sin embargo, es fácil bailar. Bailar para sentirse vivo. Bailar para reír. Reír para bailar. Bailar para cruzar en un instante de nanosegundos su suavidad con su aspereza. Bailar como persona insensata que bebe sin parar, que rompe platos, que ahuyenta a su malherido tigre interior. Mademoiselle Z. y Monsieur A. creían haberse conocido sin tan siquiera mirarse a los ojos, sin tan siquiera hablar. Así lo desearon. Necesitaban recuperarse de los duros días pasados. Cubrieron sus cabezas con una pequeña sábana blanca y guiados por el instinto iniciaron el contacto. Sonaba La Gazza Ladra. Se besaron sin besarse. Enrojecieron sin hacérselo saber al otro. Se acariciaron como si aquel contacto, piel con piel, pudiera aliviar la soledad de sus huellas dactilares. Ella, de repente, con el cambio de ritmo de la pieza en el segundo minuto, se aparta de él y corre sin correr y cae. Él, confuso, se agacha y comienza a palpar el suelo en la búsqueda de Mademoiselle Z. Cada vez están más próximos. Ella ha parado de moverse. Él, perspicaz, aguda y sutilmente sujeta la cabeza de Z. Y se besan sin besarse. Enrojecen de nuevo sin hacérselo saber al otro. Se acarician como si aquel contacto, piel con piel, pudiera aliviar la soledad de sus huellas dactilares. La Gazza Ladra continúa sonando. Mientras, el tiempo pasa. Mientras, el tempo cada vez es más frenético. Rápidamente permiten dejar a su voz expresar una profunda carcajada. Se ahogan, pero rápidamente recuperan el ritmo ordinario de su máquina vital. Monsieur A. da la mano a Mademoiselle Z. y se levantan y bailan y continúan bailando. Bailando para olvidar el arañazo de su bestia. Bailando para recordar el momento en que fueron algo semejante y equiparable a la felicidad. Bailando para auto convencerse de que el hombre no es un tigre malherido por (des)amor. La pieza finaliza y ambos conocen las reglas que se suceden tras ello. De espaldas, de cara a la pared, destapan sus rostros con leve cautela para evitar el conocimiento de su partenaire. Rostros de color azul y de los que caen lágrimas sin parar. Ambos abren la puerta que tienen en frente y salen sin impedir que sus zapatos de charol chapoteen bajo el agua de sus incesantes regatos oculares, que consiguieron traspasar la leve fibra de algodón blanco. El encuentro se repitió cada semana, cada una de ellas con piezas musicales distintas. Cada una de ellas sin expresar palabras. Cada una de ellas sin tan siquiera deshacer él la corbata. Solo necesitaban besarse y bailar, pues, sin duda, esta era la única vía posible para obstruir su romántica tristeza. Al término de su sexta cita Mademoiselle Z. no puede impedir más su deseo irrefrenable de salvar sus rostros de la corriente permanente de sus regatos de leve agua salada. Necesita que sus manos, anteriormente rugosas, permitan también suavizar sus caras tapadas por la húmeda sábana salada. Monsieur A. no impide que los hechos se sucedan de la manera que Z. ha decido permutar. Han pasado seis semanas desde que A. leyó el anuncio en el periódico “Le Monde” donde Z. buscaba un compañero que le ayudara a recuperar la ganas de amar, de vivir, de ser feliz. Ambos se descubren a la luz. La sorpresa que no esperaban estalla: A. es la bestia de Z., Z. es la bestia de A.